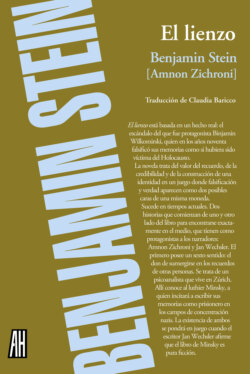Читать книгу El lienzo - Benjamin Stein - Страница 10
Оглавление3
Aquel verano viajé a Geula a ver a mi familia sólo por una semana. Aún recuerdo bien el reverberar del aire caliente que aquel agosto cubría el barrio como una campana abrasadora, enlenteciendo todo debajo de ella casi hasta el letargo; los pasos de los transeúntes, los gestos, sí, hasta el flujo de las conversaciones.
Tras unas pocas horas de actividad a la mañana temprano, alrededor del mediodía las calles iban quedando desiertas. Los gatos reposaban perezosos a la sombra en los umbrales de las casas. No soplaba la más mínima gota de viento. En el aire flotaba el olor acre de la lana impregnada de sudor y del polvo. Olía fuertemente a seres humanos, aunque apenas si se veía a alguien afuera. Recién cuando entraba la noche, volvía un poco de vida a las calles; pero aún a esa hora persistía la sensación de que toda la ciudad estaba a punto de sufrir un golpe de calor, de desvanecerse, de paralizarse definitivamente.
Se veía como detrás de un velo y cada sonido llegaba a los oídos como pasado a través de algodón. Bebíamos té de menta frío y cantidades de agua con cardamomo. Pero parecía que cada trago que uno bebía abandonaba el cuerpo directamente a través de la piel de modo que la sed apenas si se saciaba.
En medio del calor de aquel agosto no daban muchas ganas de hablar y yo sospecho que es por eso que conservo un recuerdo tan tranquilo y despreocupado de aquella visita a mi familia.
Mi padre estaba muy contento con mi graduación en Beis Sefer Le-Bonim y no lo estaba menos con lo que había organizado para mí para los próximos años el tío Natán. Cuán de acuerdo estaba con la educación que me daba el tío Natán me lo mostró el último día de mi visita.
Pasé la mañana con él en su negocio, un local ubicado en la calle principal del barrio, donde vendía exclusivamente talit. Colgaban doblados en pequeñas perchas y envueltos en bolsas de plástico en largos anaqueles. Si uno hacía toda la recorrida, quedaba sorprendido al ver la cantidad de variedades de chales de oración que había. Mi padre tenía por supuesto todos los tamaños: desde talit para los Bar Mitzvá de los niños hasta prendas de enormes dimensiones que en las bodas los amigos del novio extendían en forma de baldaquino sobre la pareja. La mayoría eran los clásicos de color blanco con franjas negras en los laterales. Pero ya estos se diferenciaban según la cantidad, el ancho y la disposición de estas franjas. En lo que a esto respecta, cada persona sigue una determinada tradición y vincula cada diferente diseño con un significado particular.
Para las grandes festividades había toda otra colección en blanco puro. Al lado se hallaban los preferidos por los místicos, en diferentes tonalidades de blanco, con o sin brillosas franjas de seda intercaladas.
Para la clientela menos atenta a la tradición, mi padre tenía también modelos con bordados en plata o en oro así como también en otros colores, por ejemplo, azul y blanco para los sionistas, con franjas bordó para los reyes secretos o el modelo arcoiris para los individualistas empedernidos.
En las vitrinas de cristal se exponían los modelos más caros, aquellos con anchos hilos de plata o con planchuelas de plata formando el atará, una banda con las más diversas formas y diseños que le daba peso al talit y hacía que sentara bien en los hombros. Con todo derecho se podía afirmar que en el negocio de mi padre se podía hallar el talit adecuado para cada gusto y bolsillo.
Aparte de esto mi padre ofrecía también un servicio especial. Por más bellos o extravagantes que pudieran ser los modelos de su colección, no había que olvidar que en realidad el talit sólo se lleva por un motivo, esto es, para cumplir con el sagrado mandamiento de los tzitzit, los cuales, según lo que establece la Torá, deben colocarse en cada una de las puntas de toda prenda de vestimenta de cuatro esquinas. Sólo se puede cumplir con esta obligación llevando una prenda así. Pero cuando alguien le compraba un talit a mi padre, no bastaba en absoluto con elegir el modelo adecuado.
Todos los talit ya venían con tzitzit. A la vasta mayoría de los clientes de mi padre, empero, ni en sueños se les hubiera ocurrido usar también aquellos tzitzit. Esto se debía a diferentes motivos. Importaba absolutamente de dónde provenían, de qué lana estaban hechos, cuál era el largo y el espesor de los distintos hilos. Sí, e incluso el tema de si, desde el momento en que se había esquilado a la oveja pasando luego por el hilado hasta llegar a los tzitzit terminados, todos los involucrados en el proceso de su producción habían sido conscientes de que estaban participando en el cumplimiento de una mitzvá era de fundamental importancia para muchos clientes de mi padre. Lo más importante para ellos, sin embargo, era cómo y quién había anudado los tzitzit.
Así pues, en la pared detrás de la caja había colgados sets de tzitzit de la mayor variedad. Los había de los más diferentes largos, calidades y tonalidades de blanco. Una vez que el cliente había elegido el tipo adecuado, mi padre procedía a cortar los tzitzit de fabricación industrial que traía el talit comprado y a anudarle a mano los nuevos.
Los tzitzit cortados iban a parar al shaimos, una gran caja de cartón que estaba colocada contra la pared debajo de los sets de tzitzit. Allí se juntaba lo que no se podía arrojar a la basura: libros sagrados ya ilegibles, por ejemplo, y todos los impresos que uno ya no necesitaba más, pero que contenían alguna variante del nombre del Eterno. Cuando la caja de cartón estaba llena, se la llevaba al cementerio y se enterraba su contenido.
Algunos clientes quizás dudaban sobre si hacer que mi padre anudara los tzitzit o si no era mejor hacerlo ellos mismos. Sin embargo, cuando veían el shaimos con los tzitzit cortados, sabían que quien los atendía allí era alguien en quien se podía confiar.
Según de dónde fueran originarios los clientes, los tzitzit del talit debían anudarse de forma distinta. Cada hilo, cada nudo y cada vuelta tenían un significado.
Para ciertos jasídicos y para los místicos en cada esquina del talit mi padre debía hacer un segundo ojal en la tela y bordearlo con algunas puntadas. Una vez hecho esto, abría el nuevo set de tzitzit que habían comprado y verificaba cada uno de los dieciséis hilos. Se cercioraba de que cuatro de los hilos fueran aproximadamente un tercio más largos que los demás y se los colocaba sobre los hombros. Recién entonces comenzaba el verdadero procedimiento.
Se superponían las esquinas del talit y se las sujetaba con un broche de madera que estaba fijado en el canto de la mesa. Luego mi padre tomaba tres hilos más cortos y uno largo. Superponía cuatro puntas de los hilos y los alisaba. Luego los pasaba por el ojal en la esquina del talit haciendo que de un lado y del otro del orificio quedaran dos partes iguales. Sujetaba entonces la punta superior de los hilos con un broche para la ropa que durante el transcurso del día, cuando no lo necesitaba para atar los tzitzit, llevaba en el reverso de su caftán.
Tras dejar un lazo de aproximadamente medio centímetro medido desde el borde de la esquina, a esa altura mi padre unía los hilos, que ahora estaban divididos en dos grupos de cuatro, haciendo el primer doble nudo de modo tal que entonces le quedaban ocho hilos: siete del mismo largo y uno algunos centímetros más largo que se necesitaba para atar. Con este hilo más largo se iba envolviendo, en sentido contrario a las agujas del reloj, los otros siete hilos juntos en forma bien ajustada y de modo que cada vuelta quedara bien visible.
Al cabo de un cierto número de vueltas, se volvían a separar los hilos en dos grupos de cuatro y se hacía un segundo doble nudo; luego venía otro segmento con vueltas y un doble nudo y así se continuaba hasta que quedaban cuatro segmentos envueltos y un total de cinco dobles nudos. Si se había hecho todo correctamente, al final la parte sobrante del octavo hilo se había usado completa y exactamente para envolver los demás, y las partes libres que quedaban de los ocho hilos tenían todas la misma longitud.
Ya de niño mi padre me había explicado el significado profundo de los tzitzit, del tipo y la cantidad de vueltas y nudos. Todos estos elementos constituyen símbolos de palabras y unen esas palabras de modo inextricable con su significado.
Existen diversas concepciones en lo que hace al exacto número y secuencia de las vueltas, las cuales expresan en forma codificada una respuesta a la pregunta de por qué se atiene uno a las leyes. Los sefardíes dan diez vueltas, luego cinco, luego seis, luego cinco; en este orden. Estos números corresponden a las cuatro letras del nombre del Eterno.
Los askenazíes, en cambio, dan primero siete vueltas, luego ocho, luego once y luego trece. Los dos primeros segmentos representan el primer par de letras del nombre sagrado; el tercer segmento, el segundo par de letras. El cuarto, finalmente, tiene el mismo valor numérico que echod –único–, de modo que la combinación de las vueltas representa Hashem echod: el Eterno es único.
Estoy seguro de que existen más variantes de nudos y vueltas, pero secretas, variantes que los que realmente saben llevan en forma oculta. Pero ellos no dejarían que ni siquiera mi padre les anudara los tzitzit.
A mí siempre me había encantado observar a mi padre mientras trabajaba. Tenía una habilidad increíble y gran práctica, y probablemente hubiera podido anudar los tzitzit aún dormido. Lo que me gustaba era la idea de que unos pocos movimientos de la mano y un pensamiento bastaban para llenar cosas muy simples de un profundo significado. Me gustaba la reverencia ante una sola letra, un nudo o un número, puesto que ellos eran las partes más pequeñas de una gran obra que Ha-kadosh Baruj Hu había creado por su voluntad y mediante la palabra.
Mi padre llevaba los tzitzit a la manera sefardí. Esto no se correspondía con nuestro origen, pero yo también los llevaba así; acorde a la norma que dice que la costumbre del padre es ley para sus hijos. Él nunca me había explicado por qué lo hacía y yo no había visto en ello nunca nada más que una pequeña libertad que él se permitía, una rebelión absolutamente inofensiva. Como todas las demás tradiciones y costumbres, en tanto su único hijo varón, él me había legado también esta pequeña rebelión y yo la había conservado, como correspondía a un hijo.
Aquel último día de mi visita a Geula, sin embargo, todo cambió: con un gesto sin palabras de mi padre. Me había pedido que lo acompañara al negocio porque me quería regalar un nuevo talit. Quería que lo estrenara en la yeshivá de Pikesville. Debía ser un buen augurio para mi viaje a Baltimore y mi vida allí, un símbolo de la nueva etapa que comenzaba en mi vida.
Yo esperé que mi padre me eligiera uno. Pero precisamente eso es lo que él no quería. Se paró en medio del negocio y extendió el brazo señalándome toda su colección. Yo podía elegir libremente.
No debía ser entonces, me dije, ninguno de los talit comunes, como los que había llevado hasta ese momento, de color marfil y con anchas franjas negras en el borde. Si debía ser un símbolo de lo que yo deseaba para mis años venideros, entonces debía buscar en otro anaquel.
Me dirigí hacia donde estaban los talit con franjas de seda color crema que llevan quienes indagan en el conocimiento que nos llega a través de las historias. Aquellos hombres que en cifras y palabras descubren el mundo y que con palabras y cifras hacen visibles mundos. Era absolutamente consciente de que mi elección podía resultar presuntuosa. ¿Pero cuál era el problema de que yo forjara planes, de que tuviera deseos e intereses y de que esperara poder realizarlos?
Mi padre no hizo comentario alguno sobre mi elección. Mejor dicho, quizás lo que siguió fue su comentario, aunque lo fuera sin palabras, de modo simbólico. Tras examinar el talit extendido bajo la luz, se volvió y se dirigió a la mesa junto a la caja donde estaba fijado el broche de madera que utilizaba para sujetar las esquinas y anudar luego los tzitzit.
Los tzitzit, dijo mi padre, los quería elegir él.
Yo estuve de acuerdo. Él tomó un set de hilos largos y relativamente anchos de la pared detrás de la caja. Eran de un blanco algo más amarillento que el talit. Serían tzitzit pesados, y saltarían a la vista en las esquinas llamando la atención del eventual observador sobre aquella parte de la prenda que constituía el motivo por el cual la llevaba.
Me enseñó los hilos y yo asentí con un gesto.
En silencio comenzó con su tarea, cortó los tzitzit y los arrojó al shaimos. Luego abrió el paquete con los hilos de lana y los revisó. Por un instante me distrajo un ruido que vino de afuera. Miré por la vidriera a la calle. Cuando me volví de nuevo hacia mi padre, él ya había hecho el primer doble nudo y con mano entrenada estaba pasando el shamash, el hilo más largo, alrededor de los otros. Pero no se detuvo al cabo de diez vueltas, como yo había esperado, sino ya al cabo de siete y entonces fijó el primer conjunto de vueltas con el segundo doble nudo. Luego, entre los nudos restantes, siguieron ocho, once y trece vueltas.
Eran tzitzit askenazíes, como los que le hubiera podido pedir el tío Natán a mi padre.
Cuando terminó la primera esquina, examinó el trabajo y, para estar seguro, volvió a contar las vueltas entre los nudos; en ese momento se me cruzó la idea de que podía haberlo hecho intencionalmente. Luego, cuando sin decir una palabra repitió el mismo procedimiento en las otras tres esquinas de mi nuevo talit y finalmente me extendió mi regalo con una sonrisa, me di cuenta de que no me había equivocado.
Ni una palabra. Sólo una sonrisa... y un gesto que alguien de afuera que nos hubiera estado observando ni siquiera habría percibido. Para mí, empero, significó mucho. Lo abracé fuertemente antes de tomar mi regalo y salir a la calle.
De regreso en Zúrich le enseñé orgulloso mi regalo al tío Natán. A él no le pasó en absoluto desapercibido que en el futuro yo quería llevar blanco. Los tzitzit no los vio. Yo tuve que llamarle la atención sobre ellos. El tío Natán frunció los labios sorprendido.
Eso me suena a tu padre, dijo. Cuando se trata de cosas verdaderamente importantes no las puede expresar en palabras. Pero no pienses que ya te considera adulto y que por eso a partir de ahora ya puedes tomar las decisiones por tu cuenta.
Ese comentario me hirió. Él no sabía cómo había sido el gesto de mi padre y cómo había sido el abrazo.
Pero, prosiguió el tío Natán, como corresponde a tzitzit como es debido, con ellos tu padre te ha dado un mensaje cifrado.
Eso no lo entendí. Yo creía haber comprendido muy bien lo que había querido decir mi padre. Y justamente el que no dijera nada y lo expresara sólo con un gesto me había parecido algo muy tierno.
Mi padre había aprendido ya de grande a atar los tzitzit, me explicó el tío Natán, recién a los veintitantos. En Yerushalayim se había inscripto en una yeshivá para baalei teshuva, esto es, para hombres que regresaban a la fe o más bien a la vida practicante. Allí le habían asignado como compañero de estudios a un yehudi marroquí. Este también había emigrado a Israel recién hacía unos meses, pero ya sabía lo que mi padre tenía que aprender. Y lo ayudó en todo lo que estuvo a su alcance, con gran dedicación y una paciencia inagotable. Mi padre contaba a menudo sobre su compañero de chavrusa y estaba convencido de que no sólo le debía conocimiento, sino, en rigor, toda su nueva vida.
En agradecimiento él había llevado los tzitzit como este sefardí de Marruecos; en agradecimiento a su amigo y para recordarse siempre a sí mismo que él había elegido conscientemente seguir ese camino.
Si hoy tu padre te ha puesto otros tzitzit, dijo mi tío, es que quiere darte un buen consejo para el camino y expresar un deseo. El consejo es: en la nueva yeshivá elige cuidadosamente a tu compañero de chavrusa. Lo que aprendas ahora, contará más que de dónde vienes. Y el deseo: que este amigo te apoye como lo apoyó a tu padre su amigo sefardí.
Esta revelación no me inquietó. Lo que sentí es que simplemente se develaba otro secreto.
Pero sí hubo algo que me perturbó. En ese momento me quedó en claro que todo lo que yo había visto y sentido cuando mi padre estaba sentado enfrente de mí en la mesa del comedor de nuestro apartamento de Geula, todo aquello no había sido en absoluto producto de mi alocada imaginación. Los libros, los papeles rotos, la llave y hasta las manos ensangrentadas... Yo había visto los recuerdos de mi padre.