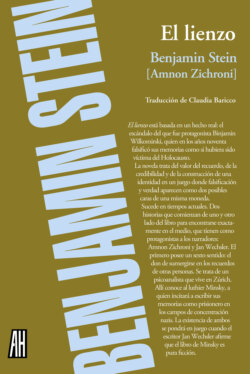Читать книгу El lienzo - Benjamin Stein - Страница 12
Оглавление5
Eli Rothstein era, como yo, mayor que los demás, pues él también había perdido años. En todo caso se podía considerar así. Él, no obstante, discutía que ese año y medio que había pasado en diversas clínicas y en cama en su casa hubiera sido tiempo perdido.
Poco después de cumplir los diecisiete años había comenzado a sentir durante días una presión inusual en los ojos. No había tomado en serio estos síntomas. Era algo desagradable, pero consideró que como mucho se trataba de una reacción alérgica. Era primavera y la madre de Eli ya sentía los efectos del primer polen de hayas y abedules flotando en el aire. Sufría desde hace años de alergia al polen. A Eli le parecía lo más probable que él hubiera heredado esto de su madre y que de allí en más tuviera que pasar los meses de primavera como ella sonándose la nariz y restregándose los ojos. Como fuera, por algo así no iría al médico.
Un amigo de la familia, que en su tiempo libre se dedicaba a estudiar los escritos de medicina de Maimónides, les informó, empero, a Eli y a sus padres que aquella presión podía provenir de una falla en el riñón derecho. Como con sus dichos consiguió preocupar a la madre de Eli, ya no quedó más que ir al médico. Este no halló explicación alguna para aquella rara presión. No prestó la menor atención tampoco a la teoría del riñón, pero accedió a ordenar un análisis de sangre y a enviar la orina de Eli al laboratorio para su estudio.
Ya al día siguiente el médico llamó por teléfono a Eli y le dijo que fuera a verlo a su consultorio. En el examen de orina habían hallado rastros de sangre, por lo que por ahora efectivamente existía la sospecha de que algo en los riñones de Eli no funcionara bien. De qué se trataba exactamente se pudo observar con claridad en el ultrasonido. Eli tenía un tumor en el riñón derecho.
Pocos días después Eli empacó por primera vez su pequeña maleta para su internación en una clínica. Mientras él yacía en la mesa de operaciones con la espalda al descubierto, el histólogo efectuó una biopsia rápida y confirmó que el tumor de Eli era un carcinoma. Le extirparon el riñón y el tejido linfático adyacente. Y como los médicos no podían decir con seguridad si las células cancerígenas ya habían invadido los tejidos colindantes o si incluso ya se habían colado en el flujo sanguíneo, tras la operación para Eli comenzó la verdadera tortura. Como era joven y estaba en buenas condiciones físicas, se lo sometió a todo lo posible para exterminar el cáncer, donde fuera que este se hubiera podido extender. Comenzó con una quimioterapia. Luego debió someterse a sesiones de rayos y aquello continuó con un tratamiento autoinmune que se prolongó varios meses.
Eli soportó todo esto estoicamente, aunque de vez en cuando tuviera la sensación de que aquello era un engaño o de que al menos estaban cometiendo un error absoluto y directamente lo estaban envenenando con la radiación y los medicamentos. Lo único que había sentido era una presión en los ojos que por él hubiera ignorado. Ahora, en cambio, había días en los que se sentía realmente cercano a la muerte. Y cuando se miraba en el espejo y contemplaba su cráneo pelado y su rostro sin cejas, ya no cabía ninguna duda de que por lo menos ahora estaba gravemente enfermo.
Había días en los que la idea de llegar a morir tan joven, en forma absolutamente inmerecida, despertaba en él una verdadera ira hacia el Eterno. ¿Cuál podía ser la justicia divina cuando el Eterno lo sentenciaba a muerte sin causa alguna antes de que hubiera podido comenzar a vivir realmente y merecer quizás un castigo tal?
Al cabo de un día de fuertísimas náuseas y dolor de cabeza pidió hablar con el rabino, pues esperaba que hubiera una explicación para todo lo que le estaba sucediendo.
Su Rav no dio muchas vueltas. Si es que existía una explicación, dijo, a lo mejor Eli la hallaría por sí mismo, quizás recién al cabo de los años. Lo único que podía hacer era resistir y activar todas sus fuerzas físicas y espirituales para vencer el cáncer.
El Eterno, dijo también el Rav, respetaba a todo el que estuviera dispuesto a luchar con él por la propia vida. Tenía que leer el Tehilím siempre que tuviera la oportunidad de hacerlo y tenía que aprender Mishná, pues cada mishná que se aprendía poseía un valor curativo; y no sólo para él, sino para todo su entorno. No se podía descartar que su enfermedad no se refiriera en sí a él, Eli, el muchacho de diecisiete años, sino a alguna otra cosa cercana a él que requiriera curación.
Quizás la explicación que ansiaba Eli era esta: que el Eterno lo había elegido para esta tarea justamente porque consideraba que sería capaz de llevarla a cabo. Si él estudiaba y reparaba así los posibles daños existentes en su entorno, entonces, dijo el Rav, por ese camino también podía ser que al final el cáncer desapareciera.
Eli no quedó del todo convencido con esta interpretación. Pero al menos en la lectura que hacía su rabino radicaba una posible explicación de la enfermedad, y eso era más y en todo caso mejor que ser sólo una víctima y hallarse totalmente desvalido a merced de ella. Si existía la posibilidad de que un tikún a través del aprendizaje pudiera enmendar el mundo a su alrededor y con ello indirectamente también su propia situación, entonces él quería hacer todo lo que fuera necesario para ello.
No quería confiar sólo en sus ruegos limitándose a decir Tehilím. Resolvió que aprendería tanta mishná como le fuera posible en el estado en el que se encontraba en ese momento. Y si se trataba de un tikún, entonces también quería aprender algo que se relacionara con reparaciones y con construir. Así fue que optó por el tratado Mikvaot, un tratado que, como ningún otro del Talmud, vincula cuestiones muy concretas –en este caso referidas a la construcción de baños rituales de inmersión– con cuestiones profundamente espirituales relativas a la pureza ritual y la impureza.
Apenas comenzó a estudiar, a Eli le quedó en claro que efectivamente había elegido el tema más adecuado para su situación. En el caso de una mikvé se trata de agua de una fuente que no ha sido tocada por los hombres, ya sea una gota de lluvia, una pila que se ha llenado directamente de una fuente natural, un río que no ha sido encauzado o también del mar. Esta agua denominada “viva” posee la facultad de absorber como un filtro todo rastro de destrucción, en especial todo rastro de la muerte; constituye un filtro que une y neutraliza la energía destructiva e incluso la transforma en algo constructivo convirtiendo tumah en taharah, impureza en pureza.
Toda una serie de folios estaban dedicados a una sola cuestión: de qué se trataba efectivamente cuando se hablaba de tumah y taharah. La lectura que sostenía que la tumah era un estado destructivo que surgía por contacto con la muerte es la que ya de primera instancia a Eli le pareció la más probable. El hecho de que el encuentro con la muerte, la sensación de ser rozado por las alas del ángel de la muerte, pudiera transformar de manera radical a una persona era algo que Eli había vivido en carne propia. Tras un contacto tal uno podía verse invadido por la inseguridad y el miedo y con ello por una gran debilidad y así uno mismo podía caer fácilmente en las cercanías de la muerte.
Era obvio que sólo un agua tal fuera adecuada para una mikvé, esto es, un agua que no hubiera pasado por ningún tipo de tubería fabricada por el hombre ni tampoco hubiera sido tratada de ningún modo por el hombre. Pues la verdadera tumah, al menos así lo sentía Eli, residía en el miedo ante la muerte y en todos los procesos psíquicos destructivos que surgían cuando se entraba en contacto con esta. Se trataba, entonces, de un fenómeno profundamente humano.
Lo que también persuadió de inmediato a Eli fue que si bien la más mínima gota de “agua viva” absorbe tumah, la capacidad de transformación, sin embargo, es una cuestión de cantidad. El “agua viva” sólo puede transformar la tumah si hay un volumen suficiente como para que un hombre adulto pueda sumergirse completamente en ella. Así como el contacto de la muerte atraviesa toda el alma, también el agua que purifica el alma de ese contacto debe envolvernos por completo.
Para el estudio, de eso Eli estaba convencido, debía valer lo mismo que para el tikún por inmersión en una mikvé. No bastaba aprender una mishná para curar las heridas internas y externas de su cuerpo. Y menos bastaba para extraer los miedos de su interior o incluso los venenos de la quimioterapia que le habían insuflado en el cuerpo semana tras semana y que le habían infligido tales daños que aún al cabo de meses no volvía a crecerle el cabello.
Así pues, en la medida de lo posible, Eli estudió todo lo que se podía aprender sobre las mikvaot, su construcción y las leyes relacionadas. Pasó las largas horas de sus días de enfermo leyendo incontables libros, estudiando todos los días hasta quedarse dormido sobre ellos.
Sus estudios tuvieron un efecto inmediato: ya no tuvo más la sensación de estar perdiendo tiempo de ese probablemente breve lapso de vida que le había sido concedido. Por un lado, no dudaba de que estudiando lo que estaba haciendo era luchar y de que con cada minuto de estudio ganaría días, si no años de vida. Por otro lado creía firmemente que, aunque el estudio no pudiera salvarlo a él, de ese modo estaría dedicando cada minuto hasta su muerte a un gran tikún y que así al menos le arrebataría a la muerte la victoria sobre su alma.
Eli se sumergió tanto en el tema de la mikvé y de la posibilidad de transformación a través del “agua viva” que fue inevitable que llegara a la idea de que sólo una tevilá podía curarlo de forma efectiva. Decidió, en un principio, no comentar con nadie sus planes. Quería buscar una mikvé que estuviera más allá de toda duda. Sólo había una mikvé posible, pensó, una que ya existía en los tiempos del Templo Sagrado y donde se habían sumergido los cohanim. Pues los sacerdotes que servían en el templo y cuyas vidas dependían de presentarse ante el Eterno en estado de absoluta pureza, no se habrían entregado, como tampoco él, a construcciones dudosas. Sólo a una persona le confió Eli su deseo de hallar una mikvé tal: a aquel amigo de la familia que estudiaba los escritos médicos de Maimónides y que por ello lo había enviado a ver al médico con el diagnóstico absolutamente correcto de un padecimiento de riñón.
Lo que Eli ignoraba era que aquel amigo desde entonces se hacía reproches. Pues también él estaba persuadido de que las enfermedades que devoran a los hombres desde adentro llegan a tomar posesión del cuerpo a través de antenas y canales de la psiquis. Así pues, en lo más profundo de su alma no estaba seguro de si Eli ya estaba efectivamente enfermo cuando él le había dado su diagnóstico o si no había sido más bien la verbalización de aquella suposición la que recién había implantado la enfermedad en el cuerpo de Eli.
Un resto de duda persistía. Y quizás esta fuera precisamente el resultado de su encuentro con Eli, con la inexplicable presión en su ojo y con el tumor; el resultado del encuentro con la muerte que se había deslizado en el interior de un muchacho joven, aún apenas adulto: la fuente de su tumah absolutamente personal que ahora persistía adherida a él bajo la forma de esa duda de sí mismo.
Enseguida estuvo dispuesto a ayudar a Eli a hallar la mikvé adecuada e incluso le prometió viajar con él adonde fuera.
Ambos buscaron con tal denuedo que pronto hallaron un sitio que parecía adecuado. Era una mikvé ubicada en un bosquecillo cerca de Yerushalayim. Constaba de tres pilas de piedra natural de la profundidad de un hombre dispuestas en forma aterrazada; la superior era alimentada por una fuente que surgía del fondo y las tres se conectaban por derrame. Las pilas ya habían sido usadas como mikvé hacía más de dos mil años. En aquel entonces aquello significaba para los sacerdotes una caminata de más de una hora desde el templo y luego de regreso. Si habían hecho tal esfuerzo para sumergirse en aquellas aguas, pese a que junto al muro exterior de Yerushalayim se hallaba una mikvé junto a otra, debía tratarse de un sitio que ya en aquel entonces se consideraba algo especial y de una idoneidad fuera de toda duda.
La decisión de viajar a Yerushalayim fue rápida. En numerosas charlas con los médicos y los padres de Eli el amigo de la familia despejó toda duda sobre si, en ese estado, el viaje no debilitaría demasiado a Eli. Al contrario, aseguró: lo traería de vuelta tan sano que no se notaría más todo lo que había sufrido ese año, es más, ni se notaría que alguna vez había estado enfermo. Finalmente los médicos y los padres dieron su consentimiento, a pesar de que no creyeran seriamente ni un segundo que el estado de Eli pudiera mejorar realmente con el viaje.
Los dos no perdieron un minuto y fueron directamente del aeropuerto de Tel Aviv a Moza, cerca de Yerushalayim. No permanecieron mucho tiempo allí. En el crepúsculo las pilas eran como profundos agujeros negros bajo un espejo. Eli se desvistió en silencio y se sumergió desnudo en la mikvé. Se sumergió dos veces y cuidó de quedarse flotando durante varios segundos con los dedos de las manos y de los pies extendidos y los ojos bien abiertos sin tocar nada. Cuando salió del agua, tenía el rostro encendido. Tomó la toalla y se secó a toda prisa pese a que no tenía frío. Ya no era más, así creyó sentirlo, el que había ido hasta allí.
Naturalmente nadie supo si Eli Rothstein estaba curado realmente. Y si era así, ¿quién podía decir si debía su curación a las diversas terapias de los médicos o efectivamente a su tevilá en las aguas de Moza? Pero algo era seguro: Eli estaba absolutamente convencido de que de la mikvé había salido a una nueva vida, una vida sin el veneno de los medicamentos, sin enfermedad y sobre todo sin ningún tipo de miedo a la muerte. Y eso era lo único que contaba.
No había podido asistir a la escuela durante un año y medio, pero en ese tiempo había aprendido más que lo que hubiera podido aprender en cualquier escuela de este mundo. Así pues, no era ninguna sorpresa que no viera de ningún modo esos meses como tiempo perdido.
Llegó a Pikesville en mitad del semestre. Cuando se presentó junto con sus padres ante el Rosh Yeshivá, irradiaba tal fuerza de voluntad que aquel no tuvo la menor duda de que Eli podría ponerse al día en las materias que no había cursado.
Tras superar todos aquellos miedos y luchas se lo veía mucho más maduro que los demás alumnos de nuestro año. Y como Eli Rothstein, quizás por un capricho del Eterno, había debido pasar por sufrimientos, como había tenido que luchar contra la muerte y por esa razón no había podido asistir a la escuela un año y medio, y como al igual que yo era considerablemente mayor que nuestros demás compañeros de año: por estos motivos el Rosh Yeshivá decidió que a partir de ese momento sería mi compañero de chavrusa.
A diferencia de Dani, Eli no sólo estaba dispuesto a cuestionar cada detalle de lo que estudiábamos, sino que esto le divertía. Estoy seguro de que los rabonim no sabían lo que pensaba sobre nuestro plan de estudios. Pues en ese caso lo hubieran considerado una influencia peligrosa y probablemente lo hubieran echado de la escuela.
El núcleo de su tesis, que ya me expuso gustoso a poco tiempo de llegar, consistía en la idea de que en realidad no nos habían enviado a Pikesville para estudiar la Torá. Nuestra formación tenía como verdadero objetivo, pensaba, adoctrinarnos, llenarnos completamente de ideología, pero de una forma que debía parecer absolutamente natural, de modo que nosotros incorporáramos todo lo que se nos enseñaba con la sensación de que estábamos bebiendo directamente de fuentes de inspiración divina y de que lo que estábamos metiendo en nuestras cabezas no era otra cosa más que la pura y auténtica verdad.
Eli no le negaba valor a todo. Podía ser que efectivamente para algo sirviera. Pero a lo que él no estaba dispuesto era a someterse sin rechistar y sin pensar a un lavado de cerebro.
Si realmente lo que quieres es aprender la Torá, dijo, si realmente te interesan las verdades, entonces debes entender y tener siempre presente que eso no es lo que aprendemos aquí.
¿Por qué, por ejemplo, preguntó, las clases de Torá para los niños pequeños comienzan con el Vayikra, el tercer libro de Moisés, y no con el primero? Los niños aprenden todos los detalles del servicio sacrificial en el templo, un oficio sangriento y prácticamente incomprensible para niños de cinco o seis años. Sería más lógico si comenzaran las clases con la historia de la Creación y la vida de nuestros antepasados.
Pero entonces, dijo Eli, se enterarían del asesinato de Caín, del alcoholismo de Noé y de su inhumana maldición a los descendientes de Ham, del incesto de Lot con sus hijas, del engaño de Jacob a Esaú y de las visitas al burdel de Yehudá quien al fin y al cabo fue el antepasado de los reyes judíos. Y luego ya les costaría más creer ciegamente en una determinada interpretación de la realidad y ya harían preguntas desde el comienzo.
Yo estaba dispuesto a darle la razón a Eli. Él podría haber sembrado dudas y podría haber hecho tambalear seriamente todas mis convicciones. Pero no lo hizo. Me arrebató ilusiones y en su lugar puso algo incomparablemente más valioso. Es que la crisis que había vivido y la experiencia de Moza habían convertido a Eli Rothstein en un joven vasallo, si no incluso en un caballero del Eterno. Sólo que estaba firmemente convencido de que el verdadero conocimiento de la Torá recién comenzaba allí donde terminaba la ideología, donde ya no se trataba de poder y ventajas en conflictos de intereses, sino ya sólo del ser humano como individuo y del Eterno y de ese pedazo de realidad mundana entre ambos.
La visión de las cosas de Eli despertó mi entusiasmo. Y no dudé un segundo en creerle absolutamente que en los misterios del “agua viva” radicaba más verdad que en el sangriento oficio de los sacerdotes y todas las complicadas leyes que los sabios extraían de la letra más pequeña de la Torá.
La desconfianza ante cualquier ideología me viene de él. Lo que no entendí en ese momento y me resistí a comprender aún muchos años después es el hecho de que son precisamente esas ideologías las que llevan la voz cantante afuera, en el mundo; y que no son los místicos, sino los ideólogos los que escriben la historia y finalmente deciden qué se dice que es verdad y qué no.
Eli Rothstein era de Nueva Jersey, pero tenía la suerte de que una hermana de su madre vivía en Baltimore. Así pues, le otorgaron permiso para pasar el fin de semana libre que nos tocaba una vez por mes fuera de la yeshivá con la familia de su tía. Como la tía de Eli no tenía problema en recibirme a mí también durante el fin de semana, la amistad con Eli me trajo también la ventaja de poder salir del campus por lo menos una vez por mes.
Esos fines de semana yo lo acompañaba a Eli con todo gusto, pero no sólo porque podía salir dos días de la escuela. Tampoco se debía solamente a que los domingos podíamos hacer lo que quisiéramos: nadar, leer, jugar al ajedrez e ir al cine o lo que se nos ocurriera. El principal motivo era Rivka, la prima de Eli, de la que me enamoré apasionadamente.
Cuando hoy pienso en aquellos tiempos, tengo la sensación como si a más tardar a partir de que cumplí los quince años mi vida hubiera seguido un plan perfectamente elaborado por el Eterno, el que fue disponiendo cada detalle de mi biografía de tal modo que paso a paso, encuentro tras encuentro me fuera acercando a mi destino. Así fui virtualmente empujado hacia mi sentido de los recuerdos. Y a Eli le agradezco haber comenzado finalmente a creer en él y el aceptarlo como un don del Eterno.
Aunque Eli me había contado sin pudor alguno todos los detalles más íntimos de su enfermedad y de su experiencia verdaderamente mística en la mikvé de Moza, yo había guardado reserva y no le había contado nada de mis vivencias, las que probablemente también pudieran denominarse místicas. Había callado sobre lo que había ocurrido aquel día en Geula cuando estaba sentado a la mesa enfrente de mi padre. Y también había callado y no le había dicho que todo lo que había visto en esos instantes, algún tiempo después había demostrado ser verdad.
El hecho de que finalmente hablara con Eli sobre esta experiencia se debió a la confianza que él había puesto en mí a priori. Y a las circunstancias bajo las cuales me enamoré de su prima Rivka. Pues este enamoramiento comenzó también con una visión.
Quiero decir: no puedo afirmar con seguridad si me enamoré de la prima de Eli a causa de la visión o si los sentimientos que inesperadamente se abalanzaron sobre mí en el momento de nuestro primer encuentro fueron de hecho los que provocaron la visión.
Jamás nos tocamos. Hubiera sido algo impensable. Y sin embargo la primera vez que tuve enfrente a Rivka, a la debida distancia, bastaron segundos para saber cómo olía su pelo, cómo se sentían sus caderas a través de la tela de su vestido... y sus labios...
Fue mi primer beso. Y lo viví ante la mirada de toda la familia de Rivka. Y lo viví aunque seguramente estaba a dos metros de distancia de ella y ni siquiera la estaba mirando. Pues mi mirada enseguida huyó de sus ojos. Cuando Eli nos presentó, lo miré a él y fueron los labios de él los que observé mientras él pronunciaba mi nombre. Pero también fueron los brazos de él con los que abracé a Rivka. Por la nariz de él aspiré el aroma del pelo y del cuello de ella, y con la lengua de él saboreé el beso que ella se había dado con él, con Eli, quizás hacía un año o recién hacía poco.
La excitación que sentí fue quizás tan abrumadora porque la sentí a través del recuerdo de él, recuerdo en el que probablemente había vuelto a sentir esa excitación una y otra vez, volviéndose cada vez más intensa con cada recuerdo antes aun de que se mezclara con mi propia excitación.
Es tímido, dijo Rivka. Me lanzó una mirada fulminante y rio, probablemente porque allí estaba yo frente a ella mudo y con la cara toda colorada y seguramente daba la impresión de que me desplomaría en cualquier instante.
Cuando volví en mí, dos cosas estaban claras: por un lado, que en ese mismo instante me había enamorado apasionadamente de aquella muchacha, y por otro, que me había vuelto a sumergir en el recuerdo de otra persona, lo que quería decir que aquello era algo especial y semejaba de algún modo las experiencias que había vivido Eli en las aguas de Moza.
Imposible hablar sobre ninguna de las dos cosas con mi único amigo. Ya me hubiera costado bastante confiarle que me había enamorado. Pero más difícil me hubiera resultado, para mí hubiera sido algo absolutamente imposible, contarle que no sólo sabía del beso, sino que yo había besado a Rivka con sus labios y sintiendo cada matiz de lo que él había sentido.
Aquel fin de semana al menos le conté a Eli sobre mi primera visión y que luego el tío Natán había corroborado cada detalle de lo que yo había visto, oído y sentido.
¿Creía él que aquello podía ser algún tipo de don especial?, le pregunté.
Por supuesto, respondió, sin dudar un segundo si creerme o tenerme por un mentiroso o un fanfarrón.
Tras contestarme, se detuvo y me observó. Yo sonreí como para mostrarle que no existía ningún tipo de peligro. Por mí nadie se enteraría de si yo sabía o no lo que había pasado entre su prima y él.
Como si hubiera comprendido esto perfectamente, él también sonrió y dijo: Rivka es para enamorarse.
Lo sé, respondí.