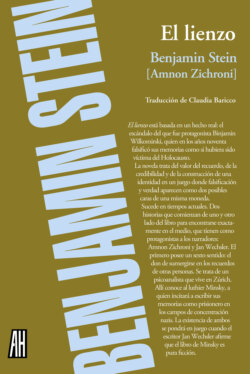Читать книгу El lienzo - Benjamin Stein - Страница 9
Оглавление2
El hecho de que mi padre me enviara lejos fue –y no exagero al decirlo– la más grande prueba de amor que recibí en mi vida. Se podría pensar que mi padre tuvo que vencerse a sí mismo para hacerlo, pero yo creo que más bien hizo honor a su propio espíritu cuando decidió enviarme a Zúrich con el tío Natán.
Nadie en nuestro barrio se enteró de adónde había ido. La versión oficial era que estaba estudiando en una estricta yeshivá de Brooklyn, en Nueva York. El que volara vía Zúrich cada vez que iba a visitar a mis padres, lo que sucedía con la suficiente esporadicidad, se explicaba por el hecho de que mi padre tenía familia en Suiza; queridas tías, tíos y primos que también querían verme cuando iba a Europa.
La verdad es que Natán Bollag no era ningún hermano de mi padre. No estábamos emparentados en absoluto. En realidad él era un gran amigo de mi padre de la época de antes de que se casara con mi madre y partiera con ella hacia Meah Shearim para formar allí una familia.
El tío Natán no tenía hijos. Vivía solo, lo que ocasionalmente era motivo para que algunos fruncieran el ceño. Nadie podía explicar la razón por la cual no había encontrado esposa ni la había buscado, pues ni a primera ni a segunda vista se hacía evidente ningún motivo que explicase por qué se había quedado solo, sin pareja.
Natán Bollag había nacido el mismo año que mi padre. Se habían conocido de niños, habían vivido en la misma casa, habían ido a la misma escuela. Pero en un determinado momento de sus vidas habían tomado diferentes decisiones en lo que respectaba a su futuro. Mientras mi padre había optado por Yerushalayim y había dejado que le buscaran una esposa con la cual se instalaría en Meah Shearim, el tío Natán había decidido ir a Amberes a aprender el oficio de tallador de piedras preciosas con un pariente. Allí aprendió todo lo que había que aprender sobre diamantes y otras piedras preciosas y semipreciosas. Aprendió técnicas de facetado artístico y a convertirlas en joyas tan valiosas que ninguno de nuestros conocidos se hubiera podido permitir jamás adquirir ni siquiera una de ellas.
Una vez concluidos sus estudios, había viajado primero a Namibia y poco después a Rusia, pues había desarrollado una pasión por un tipo muy especial de piedras preciosas. Lo que a él le fascinaba eran los demantoides, unos granates que iban de un color verde claro ligeramente amarillento a un verde más oscuro con tintes marrones y que con menor frecuencia se podían encontrar también de un profundo color verde esmeralda. El tío Natán había descubierto su amor por estas piedras cuando estas eran aún apenas conocidas. Desde el principio había buscado siempre específicamente los ejemplares más raros de más de un quilate, sobre todo los de los Urales. Estos se caracterizaban por sus inclusiones amarillo-doradas de crisolita. Estas impurezas denominadas “en cola de caballo” semejaban manojos de hebras de oro y hacían que las piedras presentaran una gran riqueza en facetas que iban del verde al dorado.
Lo que le entusiasmaba tanto al tío Natán de los demantoides era el hecho de que su especial belleza proviniera de algo que en un diamante hubiera disminuido enormemente su valor: la inclusión de esas impurezas. Para el tío Natán los demantoides eran la prueba concreta de su teoría de que una vida dedicada sólo y exclusivamente a la Torá y sólo regida por esta, una vida como aquella por la que se había decidido mi padre, no era lo mejor a lo que uno podía aspirar. Estaba firmemente convencido de que había que combinar el sentido de lo sagrado y el temor reverencial ante ello con una adecuada dosis de mundo profano. En síntesis: educación secular y una profesión, dominio de varios idiomas y profundos conocimientos de filosofía y arte eran, en su opinión, requisitos indispensables en la vida, si es que con esta uno quería honrar al Eterno.
El éxito de su negocio parecía darle la razón. Se hizo un nombre en Zúrich como joyero, vendiendo sobre todo joyas con demantoides diseñadas por él mismo. Esa era su forma de hacer pública su convicción a cambio de una buena paga.
No era el único que tenía estas ideas. Estas tenían una larga tradición, sobre todo en Alemania, de donde provenía originalmente su familia. No obstante, la consecuencia con la que el tío Natán vivía sus convicciones tenía algo fuera de lo común, lo que de tanto en tanto le otorgaba incluso hasta un dejo de libertinaje. En el apartamento de Natán Bollag, que más bien parecía una biblioteca con facilidades para comer y dormir, había abiertamente estanterías con todo tipo de libros imaginables. Si a alguien no le gustaba esto, a él simplemente no le interesaba que lo visitara. Con toda naturalidad iba al teatro y a la ópera y tenía una debilidad por la pintura.
Después de los demantoides, empero, la literatura era para él lo más grande. Si se quiere, él era el custodio de la llave de toda una cámara del tesoro llena de sueños. Su pasión surgía del hecho de que para él todos los artistas, en tanto creadores de una obra de inconfundible profundidad y belleza, eran espíritus que servían al Eterno. Apenas si importaba que se tratara de música, de una pintura, de una piedra tallada de un modo particular o de un poema. En cada verdadera obra de arte él veía resplandecer el rostro del Eterno; y así pues para él el arte era servicio religioso y el artista, ayudante del Eterno en esa obra siempre renovada que era la consecución de la perfección del mundo.
Puede ser que aquel día de diciembre en Geula yo haya llegado a ver hasta lo más profundo de los dolorosos recuerdos de mi padre. El que en lugar de castigarme y someterme a la más estricta vigilancia y a las más inexorables reglas, me enviara a Zúrich, me parece, sin embargo, una prueba de que él me conocía mejor que lo que yo lo conocía a él e incluso mejor que lo que yo me conocía a mí mismo. Quizás la manzana en la que yo había mordido para romper el silencio que había entre nosotros le había recordado el verde de los demantoides rusos de Natán Bollag y me había confiado a él, pues podía imaginar que mi tío me puliría de la forma correcta, haciendo brillar las inclusiones del mundo profano en mi ser.
Natán Bollag no dudó en aceptar el pedido de mi padre de recibirme en su casa. Incluso se negó a que mis padres le enviaran dinero para afrontar los gastos de comida y de estudio. Creo que le gustó la idea de esa pseudoadopción; como pequeña compensación por el triste hecho de que él carecía de hijos propios. Ocuparse ahora, aparte de sus piedras preciosas, de mí, la oveja negra de la familia, a la que habían enviado al extranjero, le venía de perilla, pues encargarse de mi formación y de mi educación le ofrecía la oportunidad de poner a prueba en forma empírica la solidez de sus ideas.
Muchachos jasídicos de peyes al viento, caftán y sombrero redondo armado había también en Zúrich. No obstante la ropa que llevé de Yerushalayim quedó de inmediato guardada en el armario. El tío Natán me había comprado un traje negro con chaleco y un elegante sombrero borsalino duro. Cortarme un poco los peyes era algo en lo que no podía ni pensar, ya que de algún modo eran mi boleto de regreso a casa y debían cubrir la historia de que me habían enviado a la yeshivá jasídica en Nueva York. Pero ya desde un principio dejé de enrollarlos cuidadosamente en los rulos cada noche y durante el día los llevaba alrededor de la cabeza, debajo de la kipá. Con eso ya pasé a verme como un piadoso yehudi suizo y no como un enviado de un shtetl ubicado a mil millas de distancia hacia el este y cientos de años atrás.
De inmediato fui inscripto en la escuela judía de varones Beis Sefer Le-Bonim en la Edenstrasse, una escuela de turno completo que, aparte de impartir una extensa formación en las materias sagradas y en hebreo, también tenía inglés, francés y el programa completo de las escuelas no religiosas hasta completar la escuela secundaria, sin incluir, empero, el año adicional que habilitaba para cursar estudios universitarios. Tuve que entrar a un curso tres años por debajo de mi edad para intentar siquiera ponerme al día con el plan de estudios de los colegios suizos. Era todo lo opuesto a un juego de niños. Con todo, con el idioma tenía menos problemas de los que había temido. Con mis amigos y durante el día en la yeshivá de Meah Shearim había hablado ídish. Ahora en Zúrich comprendía casi todo. Sólo al principio me costó un poco hacerme entender.
En la Edenstrasse el día comenzaba apenas pasadas las siete con la oración matinal. Teníamos clases hasta el atardecer. De ocho a diez de la noche los días de semana y el domingo a la mañana venía a casa un profesor particular para ayudarme a preparar los temas y las materias que no había tenido en la escuela anterior.
Al teatro y a la ópera el tío Natán seguía yendo como antes solo. Yo tampoco llegaba a leer novelas. Cuando me acostaba a eso de las once de la noche, se me cerraban los ojos y al instante caía muerto en un sueño profundo.
Estudiaba a destajo y tanto hasta que ya no me entraba nada más en la cabeza. Me puse al día rápidamente y ya a los diecisiete, un año antes de lo esperado, pude pasar al último año.
El tío Natán estaba orgulloso de mí y yo también lo estaba.
La sola ropa no bastaba obviamente para hacer de mí un suizo. Yo iba a la escuela en Zúrich, pero no vivía allí. Vivíamos en el Enge, un barrio predominantemente judío no muy lejos del lago. Apenas si me enteraba algo de la ciudad más allá de lo que veía cuando recorría el trayecto triangular que unía el apartamento, la escuela en la Edenstrasse y la sinagoga de la Freigutstrasse.
El régimen era estricto, tanto en la escuela como en casa. Mis días estaban llenos de actividades casi sin momentos libres y todos esperaban de mí puntualidad y esmero. No había tiempo para sueños.
Viniste aquí para estudiar, le gustaba decir a mi tío cuando yo expresaba mis deseos de ver más de la ciudad o al menos de la vecindad, de ir al lago, de ir a las montañas. Para estudiar, decía y me señalaba la pila de libros de estudio que tenía sobre la mesa. A mi edad era lo mejor que podía hacer.
Prácticamente no tenía contacto con extraños. El tío Natán decía con orgullo que él era un ortodoxo moderno, pero eso no significaba que uno no cuidara de permanecer dentro del propio círculo, el círculo de los yehudi, como él decía. Así había menor peligro de que yo entrara en contacto con las tentaciones de una ciudad europea moderna; con las goyim najes, como las llamaba el tío Natán; y lo pensaba de un modo tan despectivo como sonaba la expresión. Al teatro y a sus libros, no obstante, que en Geula también hubieran sido clasificados dentro de esa categoría, por supuesto no los incluía.
Visto así, apenas si hacía alguna diferencia si mi cuarto de estudio se encontraba en Zúrich o en Yerushalayim. No obstante yo era consciente de que –más allá de lo estricto de mis horarios, de todo lo que debía estudiar y de mi aislamiento– ahora vivía en otro mundo diferente al de antes, un mundo que era precisamente tan diferente que yo no me sentía prisionero dentro de él. Por el momento aquello me bastaba, aunque sólo pudiera extraer mis conocimientos exclusivamente de libros de estudio.
Poco antes de los exámenes finales en Beis Sefer Le-Bonim osé, sin embargo, hacer un intento de fuga. Para mi tío estaba totalmente claro que yo debía completar el año que me capacitaba para estudiar en la universidad. También yo había dado eso por sentado. Nunca habíamos hablado, sin embargo, de en qué colegio debía cursar el año adicional. En Zúrich no había un colegio secundario judío que incluyera este nivel. Muchas familias enviaban a sus hijos a Londres o a Francia a colegios judíos con internados dignos de confianza. Yo creía, no obstante, que el tío Natán quería seguir teniéndome a su lado; y eso significaba pasar a un colegio de Zúrich. Yo estaba entusiasmado con la idea, porque yendo a un colegio tal me conectaría por fin con el mundo no judío de Zúrich, satisfaría mi curiosidad y podría descubrir las sorpresas que ofrecía la vida más allá del Enge.
No era que yo me imaginara nada escandaloso. Pero ya para empezar en esos colegios las divisiones no estaban separadas por sexos. Y mis horas más productivas, desde la mañana hasta la tarde temprano, las dedicaría a las materias seculares. Los libros sagrados, por su parte, deberían contentarse con los restos de atención que me quedaran por las tardecitas. Y también por primera vez en mi vida no me encontraría bajo control religioso desde la mañana a la noche. Yo no tenía ninguna intención de apartarme de la buena senda, pero estaría más que contento si no me sentía observado a cada paso que daba.
Así pues, le pregunté al tío Natán qué colegio de la zona había elegido para mí.
Él soltó una breve carcajada. ¿Estás loco o qué?, dijo. Aquí en Zúrich no hay ningún colegio para ti. Y a continuación, tras esta afirmación con la cual puso un abrupto final a mis esperanzas de un poco más de libertad, me comunicó cuál era su visión para mi futuro próximo.
Mi padre, comenzó, le había dado vía libre en lo que se refería a mi formación. Pero que no me equivocara. Cualquier otra cosa que no fuera un colegio religioso en el que completara mis estudios hasta obtener el nivel necesario para seguir estudios universitarios con por lo menos el mismo nivel de Beis Sefer Le-Bonim quedaba absolutamente descartado. Así pues, debía hacerme a la idea de pasar los próximos tres o cuatro años en un internado.
No tardé mucho en enterarme de qué era exactamente lo que el tío Natán tenía en mente para mí. Al final de un Shabat poco antes de las vacaciones vino a mi cuarto. Traía en la mano dos billetes de avión; a los Estados Unidos. Apenas concluidas las clases nos iríamos de viaje para visitar mi nuevo colegio. Estaba convencido, dijo mi tío, de que había encontrado el lugar adecuado. El director, empero, había insistido en que nos presentáramos personalmente. Y a él le parecía bien ir y hacerse una idea del establecimiento in situ.
Se trataba de un establecimiento con un campus con highschool y una yeshivá de corte moderno para cursar estudios secundarios ubicado en Pikesville, en el condado de Baltimore. El complejo había sido fundado en 1933. Aún existe. Actualmente estudian allí setecientos jóvenes y en ese entonces ya no eran menos de quinientos.
El concepto educativo estaba tomado de la Yeshiva University de Nueva York. Los alumnos primarios y los estudiantes secundarios debían recibir sobre todo una educación ortodoxa y dedicarse a estudiar en forma intensiva las tradiciones orales y escritas, pero sin por ello tener que renunciar a un estudio universitario. Así pues, efectivamente muchos estudiantes se preparaban en Pikesville para luego hacer sus estudios en la YU en Nueva York y llegar a convertirse en abogados, rabinos o profesores de religión.
El director de Pikesville enseguida estuvo persuadido de que yo era un alumno para su colegio. El tío Natán le contó de dónde venía y con cuánta decisión había estudiado los últimos años para ponerme al día en las materias que no había tenido los años anteriores. Aquello lo impresionó. Y el hecho de que yo fuera casi dos años mayor que los demás alumnos de mi futura división no le pareció un problema.
Lo que quería estudiar más adelante, dijo mi tío sin haber discutido previamente conmigo sobre esto, eso yo todavía no lo sabía. Quizás también aún era muy temprano. Pero los estudios en Pikesville debían dejarme todas las puertas abiertas para el futuro. Al fin y al cabo podía ser que yo finalmente me decidiera por una carrera científica.
Si bien con estos comentarios mi tío había pasado absolutamente por encima de mí, me tranquilizaron un poco. Pues me pareció percibir que al menos quería dejar en mis manos la decisión de qué carrera seguir después. Yo no creía mucho que aún pudiera ablandar su decisión de mandarme a Pikesville. Lo intentaría. Me lo propuse firmemente. Pero no creía tener muchas chances reales de hacerlo cambiar de opinión. Así pues, recorrí el campus de Pikesville con la clara sensación de que estaba explorando aquel pedacito de mundo que me había sido asignado para los próximos años.
El programa diario que me describió el director se parecía mucho al de mi escuela de Zúrich. También allí la jornada comenzaba alrededor de las siete y media. Y también allí se reservaba la mañana para los estudios judíos. “Inglés”, es decir, las materias seculares, se daba recién a partir de las dos y media de la tarde y sólo por cuatro horas, incluidas las pausas. Los seder del Talmud y de Musar comenzaban enseguida después de la cena, a las siete. Y se esperaba que uno por lo menos estudiara hasta las nueve de la noche. Muchos alumnos seguían estudiando incluso hasta las once o las doce de la noche. Y así es como debía ser, dijo el director.
La televisión al igual que los periódicos y las revistas, salvo contadas excepciones, estaban prohibidos. Los libros no religiosos había que presentarlos y se debía obtener permiso para leerlos. También se debía solicitar autorización para cualquier paseo a la ciudad, paseos –y en esto el director no dejó lugar a duda– que no eran bien vistos.
La vida se desarrollaba dentro del campus. Sólo una vez por mes los que vivían en Baltimore o poseían familia allí estaban autorizados a pasar el Shabat fuera de la yeshivá. Casi no había vacaciones durante las cuales los alumnos podían viajar a sus casas, sólo tres semanas en verano y diez días respectivamente para Pésaj y Sucot.
Los jóvenes, concluyó el director, iban allí a estudiar, no a divertirse.
No me sorprendió que el tío Natán sonriera al oír esto. Las mismas palabras podrían haber salido de su boca. Interiormente yo me preparé a tener que esperar por lo menos otros tres años hasta poder extender mis estudios más allá del ámbito de lo religioso.
No prohibir la literatura abiertamente era una hábil jugada. Ahora bien, si uno quería ser dueño de sus propias lecturas, también en Pikesville debía moverse en el marco de la ilegalidad. Y las consecuencias podían ser como en Geula, cuando me habían atrapado a los quince años leyendo El retrato de Dorian Gray. Pero con una diferencia: no podía esperar otro día de suerte. Si iba a Pikesville, no debía llamar la atención. Tenía que adaptarme y esperar pacientemente que esos años también algún día pasaran. La perspectiva de esta espera no me alegraba demasiado.
De regreso en Zúrich, no obstante emprendí un tímido intento de hacer que mi tío cambiara de opinión.
¿Por qué en los próximos tres años, le pregunté, tenía que dedicar también tres cuartas partes de mi tiempo a los doce tomos del Talmud y otros libros sagrados cuando un mundo increíble de conocimientos seculares y todo el universo de la gran literatura me estaban esperando? Yo prácticamente no tenía ni idea de cómo se movía uno en el mundo exterior y sobre todo de qué era lo que realmente movía a ese mundo. No eran seguramente las sutilezas talmúdicas que yo debía aprender de memoria día tras día.
Pronto cumpliría diecinueve años y no sabía nada. Al menos eso es lo que sentía. Pensé en los demantoides del tío Natán. Y lo dije también.
¿Qué era lo que brillaba en mí? No había en mí rastro alguno de corte brillante. No tenía color. Me sentía como una lente de aumento, como un simple pedazo convexo de cristal colocado sobre las apretadas líneas impresas de una hoja del Talmud.
El tío Natán escuchó con atención lo que tenía para decirle. No me contradijo, no alzó la voz. Parecía tomarme a mí y a lo que yo decía absolutamente en serio. No daba la impresión de estar enojado, sino más bien pensativo.
Ya hablaríamos sobre aquello, dijo. Al día siguiente debía ir a verlo al negocio. Apenas pasada la hora de cierre. Tenía que enseñarme algo.
Agitado esperé al atardecer del día siguiente delante del escaparate de la joyería. Las rejas que cubrían las grandes vidrieras ya estaban bajas; la decoración, reducida a las pocas piezas que se podían dejar de noche en el escaparate apenas iluminado por una tenue luz. En el interior del local estaba oscuro. Comencé a ir y venir delante de la vidriera hasta que algo se movió en el interior.
Oí el sonido de un manojo de llaves. Con un ruido seco los pesados pestillos de acero se corrieron destrabando la puerta. Y por un instante sentí como si el tío Natán no me estuviera abriendo simplemente las puertas de su negocio, sino como si me estuviera dejando entrar en la fortaleza de sus sentimientos y pensamientos, muy frecuentemente impenetrables, para que yo pudiera hacerme una idea de las cosas que lo movían y por cuya causa se había decidido a lo que fuera que se hubiese decidido.
No pronunció una palabra cuando finalmente se encontró de pie delante de mí en la puerta abierta del negocio; a dos pequeños peldaños, que había que subir para entrar, por encima de mí, en la semipenumbra del marco de la puerta parecía un gigante. Me hizo un gesto con la mano para que entrara, volvió a cerrar la puerta y me dio a entender que lo siguiera.
Fuimos atravesando todo el local, pasando a lo largo de las vacías vitrinas, hasta su despacho. Una de las cajas fuertes en las que por las noches guardaba las piezas de mayor valor se encontraba abierta. El tío Natán se dirigió directamente hacia ella y sacó de su interior un pequeño cofrecillo, un sencillo estuche para joyas de cartón negro. Lo abrió y sobre una almohadilla de terciopelo rojo descubrí un demantoide de un profundo color verde oscuro que debía tener seguramente entre tres y tres quilates y medio.
¿Qué opinas de esta piedra?, oí que me preguntaba mi tío.
Aquello me sorprendió. Yo ya había visto algunas piedras, pero nunca las había observado demasiado exactamente ni le había dedicado demasiada atención a todos los detalles de color, inclusiones y pulido como hubiera sido necesario para poder emitir un juicio fundado.
El tío Natán sacó la piedra del estuche, me hizo un gesto para que me acercara y colocó el demantoide bajo la clara y cálida luz de la lámpara de trabajo que tenía en su escritorio.
El color de la piedra era intenso, diáfano y absolutamente parejo. Observé las inclusiones, un haz de finísimos filamentos dorados que emanaban todos de un mismo punto y se abrían en un manojo que presentaba una delicada torsión sobre su propio eje. Al girar la piedra bajo la luz parecía como si chispas de fuegos artificiales hubieran quedado atrapadas y solidificadas en su interior sin haber perdido por ello ni calor ni brillo.
Es bella, dije y sentí algo de vergüenza, porque siendo de hecho casi el hijo adoptivo del mayor especialista en demantoides de la ciudad, no era capaz de decir nada más preciso.
Sí, dijo mi tío sin que pareciera molestarle en lo más mínimo que mi opinión sobre la piedra fuera de tal vaguedad.
Sí, repitió y tras una breve pausa continuó diciendo mientras nuevamente sostenía la piedra directamente delante de mis ojos: ¿Cuánto espacio ocupa la crisolita en esta piedra?, preguntó.
Yo dudé.
Cinco por ciento quizás, respondí, probablemente diez por ciento.
¿No una cuarta parte?, preguntó mi tío. ¿No podría ser una cuarta parte o incluso más?
De ninguna manera, repliqué. Daría la impresión de que hubieran rellenado la piedra con hebras doradas, sería demasiado.
Yo opino lo mismo, dijo el tío Natán. Esa sensación de chispas voladoras no podría surgir jamás si la inclusión no tuviera el espacio suficiente en medio del verde.
Bajó la mano y volvió a depositar la piedra sobre la almohadilla de terciopelo. Y mientras cerraba el estuche y lo llevaba a la caja fuerte para guardarlo allí bajo llave, agregó: Una buena lección sobre el tema de las proporciones, ¿verdad?
Así que aquella era, pensé, la decisión definitiva: yo iría a Pikesville, en Baltimore, y pasaría por lo menos otros tres años más dedicando tres cuartas partes de mi tiempo al kodesh y un cuarto de mi tiempo al “inglés”.
En un primer momento sentí como si me encerraran en una jaula. En la escala de la coherencia religiosa, cuando había llegado a Zúrich, yo me había ubicado en algún punto entre mi padre y mi tío, quien por ello me había parecido mi salvador. Entretanto –no podía interpretar de otra manera mi sensación de opresión– me debía haber ido alejando cada vez más de Geula y acercando cada vez más a mi tío. Ahora me encontraba frente a frente delante de él y quería pasarlo.
Pero él no se movía de su sitio.