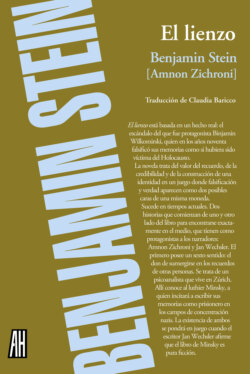Читать книгу El lienzo - Benjamin Stein - Страница 11
Оглавление4
La breve lección de mi tío sobre la correcta proporción entre estudio de la Torá y estudios seculares no fueron sus últimas palabras sobre el tema colegio en Zúrich versus yeshivá. A menudo me he preguntado por qué no volvió a tratar el tema directamente, sino que prefirió hacerlo dando un rodeo a través de la literatura. Quizás creía que lo que me dijera me quedaría más grabado en la memoria si suscitaba en mí diversas asociaciones. Y si mi suposición es correcta, tenía razón al pensar así, pues es el día de hoy que aún recuerdo bien sus explicaciones.
El tío Natán me aconsejó que los últimos días antes del comienzo del nuevo ciclo lectivo me tomara las cosas con calma, que fuera al lago, al cine y quizás también... que leyera. Hasta me buscó personalmente un libro en su biblioteca, una novela rusa.
Me gustaría conversar contigo sobre el libro, cuando lo hayas terminado, dijo.
Yo no perdí un segundo. Por fin mi tío había abierto el tesoro de su biblioteca para mí. Y por lo visto me había puesto en las manos una joya muy especial. Nunca le había hecho caso de tan buena gana. Tomé el libro y me dirigí al lago para descubrir qué era lo que mi tío quería que descubriera.
Saliendo del Enge bajé al Mythenquai y me senté en un banco al sol. Y así pues, sin ser consciente de ello, me coloqué en la misma situación de la escena con la que comenzaba el libro.
No en Zúrich, sino en el Moscú de fines de los años veinte se desarrollaba aquella escena: en un particularmente caluroso atardecer de mayo y en un banco cerca del bulevar de los Estanques de los Patriarcas. En el banco estaban sentados dos literatos, Mijail Alexandrovich Berlioz, jefe de redacción de una importante revista literaria, y el poeta Iván Nicolaievich Ponirev, que escribía bajo el seudónimo de Besdomni, “Sin Techo”.
El paseo del bulevar, que corría a la sombra de altos tilos, se encontraba –algo sumamente inusual para aquel sitio y a esa hora– prácticamente desierto. Aquello, empero, no llamó la atención de ambos hombres pues se hallaban profundamente ensimismados en la conversación literaria que estaban sosteniendo.
Resultaba que Besdomni había compuesto un largo poema antirreligioso a pedido de la redacción. Al protagonista, nada menos que Jesús de Nazaret, el poeta se había afanado en pintarlo con los tonos más sombríos. Berlioz, empero, y para gran sorpresa del autor, no estaba en absoluto satisfecho con la obra.
Había que reescribir completamente el texto, comunicó el jefe de redacción. El poeta, continuó en su exposición, había logrado dar vida de un modo extraordinario a la figura de Jesús; de ningún modo era una figura simpática, no, en absoluto, pero sí una figura viva. Y exactamente allí, concluyó Berlioz, radicaba el problema.
Ponirev, alias Besdomni, no lograba seguir del todo a su crítico. Si había logrado pintar al sujeto de modo realista y por lo tanto verosímil, dotándolo, no obstante, de los deseados rasgos negativos, ¿cómo podía decirse que había fracasado en su propósito?
El problema, le explicó Berlioz, radicaba en el simple hecho de que justamente ese tal Jesús de Nazaret no había existido nunca. Besdomni no tenía que pintarlo como un personaje antipático, reaccionario o un pervertidor, sino simplemente reportar el hecho de que ese Jesús a quien medio mundo invocaba en medio del delirio religioso no había existido nunca jamás. Era una ficción, un puro engendro de la fantasía y de la retrógrada necesidad de las masas de creer en algo o en alguien; o ambas cosas a la vez.
No había ni una sola religión oriental, dijo Berlioz, en la que no hubiera una virgen inmaculada que diera a luz a un dios. Los cristianos no habían inventado nada nuevo, habían creado a su Jesús siguiendo esos mismos modelos.
Es en esta línea, instruyó Berlioz al poeta, que debes trabajar fundamentalmente.
Besdomni iba a tener justo en ese instante una iluminación. Pero en ese preciso instante los interrumpieron. Se acercó a ellos un hombre, aparentemente un extranjero, pues llevaba un traje caro con zapatos y guantes haciendo juego y en la mano un bastón con un puño que tenía la forma de la cabeza de un perro caniche. Aquel extranjero, que había aparecido como de la nada, escuchaba con suave deleite las explicaciones del redactor en jefe.
¿Son ateos?, preguntó el forastero. Y ambos, Berlioz como también así el poeta, respondieron fervorosamente que sí. No sin dejar de mostrar una cierta cultivada arrogancia, se mantuvieron firmes cuando el extranjero comenzó a referirse a las famosas cinco pruebas de la existencia de Dios.
Aquellas llamadas pruebas, remarcó Berlioz, ya habían sido suficientemente refutadas por la ciencia.
A la siguiente pregunta del peculiar forastero sobre quién –si no Dios– dirigía los designios del mundo en general y de los hombres en especial, respondió Berlioz con profunda convicción: el hombre mismo, ¿quién si no?
El extranjero no podía adherir sin más a aquella opinión. Para dirigir ya fuera sólo a un hombre o a masas de hombres, objetó, –y ni hablar de todo el universo– se requería de un plan para un período medianamente razonable de tiempo. Pero el hecho era que el hombre era mortal y que, para mayor desgracia aún, moría muy repentinamente.
Por ejemplo, podía suceder absolutamente que un cierto caballero, mientras iba urdiendo planes y suponía erróneamente que estaba gobernando su propia vida y la vida de otros, se resbalara en la calle –por así decir, al pisar un charco de aceite de girasol que Anushka había volcado en un descuido– y hallara repentinamente la muerte, porque el tranvía que se acercaba a toda velocidad lo decapitaba.
Y en ese caso, preguntó el forastero, ¿cree usted en serio que ese hombre lo determinó así? ¿No cree usted más bien que sería más adecuado suponer que fue otro quien lo dispuso así para él?
Ambos literatos guardaron silencio. Habían comenzado a no sentirse a gusto.
Y en lo que hacía a la cuestión de la existencia de Jesucristo, el forastero contradijo enérgicamente al jefe de redacción. Aquel Jesús de Nazaret, de ello no cabía la menor duda, había existido realmente. Quien afirmara lo contrario era en el mejor de los casos un necio. Pues él, el extranjero, no sólo había sabido de él, sino que en aquella época hasta se había encontrado personalmente con él.
Aquello tranquilizó a los literatos. Pues que el forastero no sólo era un extranjero, sino que además estaba absolutamente loco, era ahora algo más que evidente. Pese a todo continuaron escuchando el relato del forastero sobre el encuentro del mencionado Jesús con Poncio Pilato, el gran procurador de Judea, pues el narrador consiguió hacer su relato no menos vívido que lo que había logrado hacer el poeta Besdomni con su tendencioso poema. Ante sus ojos vieron la capa forrada color rojo sangre del procurador. Pudieron oír sus pasos pesados de soldado de caballería cuando, como les relató el forastero, apareció aquel día catorce del mes de primavera Nissan en la galería acolumnada del palacio de Herodes...
¡Literatura!, exclamó para sí el redactor en jefe con gesto de reconocimiento. Reaccionaria, absolutamente anacrónica, eso seguro, ¡pero literatura!
Y literatura más, literatura menos, a pesar de su convicción, luego de que el forastero acabara y se hubiera despedido, ya a los pocos pasos Berlioz se resbaló en un charco de aceite de girasol. Cayó en las vías del tranvía y el coche de la línea 4 que se aproximaba a toda velocidad lo atropelló y lo decapitó. Y mientras el forastero consideraba esto simplemente como otra prueba más absolutamente válida de la existencia de Dios, el poeta Besdomni perdió la razón en ese mismo instante.
Berlioz, dicho sea de paso, no era el único en el libro que sufría una muerte repentina. Y casi se podía decir que no le había tocado un mal destino, pues como fuera había podido morir sin que su vida fuera antes desarticulada y devastada como les sucedía a algunos otros de los protagonistas. Es que aquel verano temprano no era otro quien andaba atareado por Moscú bajo la figura del mago de magia negra Voland que el mismo Satán en persona: inmortal, sin escrúpulos y con toda seguridad ningún ateo. Puso tan de cabeza el mundo de los materialistas científicos como ningún moscovita se lo hubiera podido imaginar jamás.
Me levanté del banco del Mythenquai recién cuando se puso el sol y yo había terminado de leer el libro. Estaba lleno de entusiasmo. Me zumbaba la cabeza. Sentía como si tambaleara el mundo a mi alrededor.
Mi tío no podía creer que yo hubiera devorado El maestro y Margarita de Bulgákov en un solo día. Pero mi mirada ligeramente afiebrada lo convenció. Asintió con un gesto de aprobación. Pareció alegrarse de que la literatura pudiera entusiasmarme de tal modo. Esa noche, sin embargo, no quiso hablar aún conmigo sobre el tema.
Hay tiempo, dijo, hasta que tu cabeza se haya vuelto a aplacar un poco. Y dijo esto con una sonrisa que yo no supe cómo interpretar.
A la mañana siguiente en el desayuno, empero, llevó directamente la conversación al Maestro, a Berlioz, Besdomni y Voland, ese forastero que había alterado totalmente la ordenada vida socialista de Moscú. Quería llegar a Berlioz y Besdomni y la conversación que habían mantenido ambos con el extranjero mientras, sin sospechar nada, Anushka derramaba el aceite de girasol.
Así como el mago de magia negra Voland había irrumpido en el mundo de los dos literatos rusos... exactamente de ese modo, dijo mi tío, habría pronto otros que intentarían también irrumpir en mi mundo.
El tío Natán comenzó a hablar y hablar sin parar y me dio un verdadero discurso sobre la manía de los yevónnim, como llamaba despectivamente a los griegos, es decir, de aquellos a quienes debíamos nuestro colegio secundario denominado Gymnasium y las universidades, eso sí, pero también una visión del mundo en su opinión extremadamente peligrosa e insostenible.
Tú, dijo, y al hacerlo me miró con una mezcla de preocupación y vigoroso fervor, tú te encontrarás con una cantidad de yevónnim, que se reirán de ti y de tus opiniones, para quienes Ha-kadosh Baruj Hu es sólo una quimera y que por ello –al igual que Besdomni y Berlioz en la novela de Bulgákov– están absolutamente convencidos de que es el hombre y sólo el hombre quien gobierna su propio destino.
Por más corta que sea su cinta métrica, miden todo con ella. Todo se categoriza, se clasifica, se califica y se mete a la fuerza en tablas. Y parece que eso es sensato y tiene mucho sentido y aporta a la adquisición de conocimientos. Es sólo que lamentablemente consideran sus parciales mediciones como una cartografía del universo e insisten en ver sus teorías como una verdad fundada; esto hasta que no aparece una nueva teoría que logra imponerse como la nueva verdad fundada.
Con demasiada poca frecuencia, dijo mi tío, aparece en las universidades gente como Voland. Con demasiada poca frecuencia irrumpe lo inconmensurable en el edificio de esas supuestamente seguras teorías e hipótesis. Y así te ocurrirá una y otra vez que se rían de ti cuando tú, por ejemplo, veas una flor como la encarnación de la fuerza creadora del Eterno y no, como esos estudiosos, como el producto de un proceso de desarrollos evolutivos inefablemente largos y determinados básicamente por el azar.
Para lo vago que no encaja en ninguna de las teorías corrientes, para lo que se resiste a ser medido y categorizado, en síntesis, para lo fantástico o llamémoslo mágico, aquello que ha movido a las místicos de todas las religiones desde hace siglos: para todo ello allí afuera, en el mundo yevónnico de las supuestas ciencias exactas, no hay lugar. Y se burlarán de ti, si tú insistes en sostener que existe algo por encima de ti y de los demás seres humanos, y que nosotros, los seres humanos, como mucho podemos ser socios del Eterno, pero con toda seguridad nunca los que gobiernan, los que dirigen, quienes poseen el plan universal.
Lo infame del caso no es que tengan una opinión distinta. Lo infame del caso es que sin cesar intentan presentar su pequeño conocimiento como si fuera la verdad. Pero la verdad no existe. Nadie la posee. Todos nosotros no tenemos en nuestras manos más que fragmentos de ella. Y como no sabemos qué es verdad, tenemos que decidir qué es lo que cuenta para nosotros. Y si algo cuenta o no, eso no depende de mediciones ni de certificados. Se mide en otras balanzas: sentido versus vacío, por ejemplo, o la idea de una voluntad eterna más allá de nosotros versus la pura nada.
Como era mi tío quien decía esto, la elección de las palabras no podía ser azarosa. Cuando él decía yevónnim, en la palabra vibraba todo el fatal significado de Malchus yavan ha-R’shaah, del “infame reino de los griegos”, como se lo denomina en la plegaria Al hanisim que se reza para Janucá: “En los días de Matitiahu, el Asmoneo, hijo de Yohaná, el Sumo Sacerdote, y sus hijos, cuando el infame reino de los griegos se levantó contra Tu pueblo Israel para hacerles olvidar Tu Torá y violar los decretos de Tu voluntad...”.
Destrucción del pueblo por asimilación era el lema de aquellos días: competencias deportivas en lugar del estudio de la Torá, filosofía en lugar de las leyes divinas. Así pues, si mi tío hablaba de yevónnim, y de los peligros de las costumbres yevónnicas allí afuera, en los recintos de la ciencia, esto sólo podía significar que realmente consideraba aquellas influencias como un potencial peligro mortal para el alma judía del niño que tenía bajo su tutela.
¿Pero no estaban allí de nuevo las palabras de los administradores del miedo, las frases que yo había oído con tanta frecuencia de boca de mis maestros en la yeshivá de Meah Shearim? Yo no podía creer que mi tío hiciera causa común con aquellos para quienes cada desviación del camino prescripto conducía sin falta a las bocas de fuego del Gehinom: una falda demasiado corta, por ejemplo, una clavícula femenina al descubierto y ni hablar de una voz femenina cantando o de la exposición a la vista del cabello de una mujer casada.
No, si con toda su educación mi tío decía algo así, aquello sólo podía significar que para él se trataba de algo sumamente serio, porque aquello de lo que me estaba advirtiendo realmente constituía una amenaza para mi vida. Así pues, le creí y me propuse cuidarme de las ideas yevónnicas y de sus tentaciones. Al mismo tiempo, empero, me propuse afinar todos mis sentidos para poder captar esa dimensión de lo inconmensurable y de lo inexplicado que había en el hombre y en el mundo.
Mentiría si dijera que en ese momento ya resolví dedicarme a la psiquis humana y en especial a sus afecciones y su curación. Hasta los yevónnim estaban aún dispuestos –al menos en aquel entonces– a percibir y aceptar en ella un vestigio de lo fantástico, de lo irreal. Pero cuando yo pensaba en algo fantástico, pensaba en cuadros que envejecían en lugar del retratado o en aceite de girasol derramado, en síntesis: en literatura, en eso mágico surgido a lo mejor de la fantasía humana; aunque quizás tampoco.
El discurso del tío Natán a poco de mi partida tuvo un efecto concreto: me fui decidido a no tomar la yeshivá de Pikesville sólo como una estación de paso camino a la universidad. Había logrado refrenar mi curiosidad con la suficiente pizca de miedo y así volver a dirigir mi energía al estudio del Talmud.
Pese a todo, el primer semestre en la nueva yeshivá me resultó sumamente difícil. Los días eran interminablemente largos. Esto puede que se haya debido sobre todo a que durante los primeros seis meses de mi estancia en Pikesville no se cumplieron ni el deseo que mi padre había cifrado en los tzitzit de mi nuevo talit ni los temores de mi tío.
Del tratado que discutimos durante aquella época apenas si me quedó algo. Estudiábamos el Kiddushin –los esponsales– probablemente para estar preparados para los deberes que –lo antes posible tras nuestra graduación– nos esperaban en el futuro.
No habíamos podido elegir nuestros compañeros de estudios. Estos nos fueron asignados por los rabonim siguiendo un estudiado plan. Repartieron a los muchachos teniendo en cuenta país de origen, lengua materna y pertenencia religiosa. Preferentemente se puso juntos a muchachos que no tenían la misma lengua materna y que por lo tanto por lo general tampoco provenían del mismo país. Al fin y al cabo entre ellos debían hablar hebreo y no inglés, francés o ídish como en sus casas.
Asimismo los rabonim preferían cuando ambos no provenían del mismo ámbito religioso. También había una buena razón para ello. En Pikesville se seguía la escuela lituana, es decir, se seguían las ideas y los métodos didácticos de los antiguos gedolim de Lituania. Aunque se aclararan diferencias entre distintos usos y costumbres, se tendía claramente a esta escuela. Así pues, si ambos compañeros de estudios provenían de diversos círculos religiosos –uno era, por ejemplo, jasid, el otro, yekke, como me había criado el tío Natán– era menos probable que se aliaran en contra de las opiniones de los profesores. En caso de duda, los usos y costumbres de ninguno de los dos coincidían con los que se privilegiaban allí y para ambos constituía un ejercicio igual de duro el someterse de buen grado a la educación que allí se impartía y que era la razón por la cual nos habían enviado a todos a Pikesville.
Mi compañero de chavrusa era de Francia. Era bajito y delgaducho, tímido y todo lo opuesto a hablador. No sólo físicamente tenía algo infantil. Quería que lo llamaran Dani, pese a que seguro se llamaba Dan o Daniel. Ni siquiera eso puedo decir ya a ciencia cierta.
Estudiar con Dani no era ningún placer, pues él era algo así como un mero depósito de palabras. Aprendía rápida y minuciosamente de memoria y esto tanto los textos como sus interpretaciones autorizadas. No era alguien para discutir, probablemente por el sencillo motivo de que para él no había nada que discutir, ya que todas las preguntas relevantes se podían leer y memorizar con sus correspondientes respuestas.
Las horas de chavrusa con Dani eran agotadoras. Yo siempre estaba medio dormido, pese a que todos los días volvía a hacer el esfuerzo de poner ímpetu en el estudio y mantener la concentración. Pero simplemente no lo conseguía. Jamás lograba que Dani se dejara tentar por la idea de ver alguna vez un pensamiento desde otro lado. Cuando yo lo intentaba, me interrumpía raudo y decía: Pero no dice eso en el libro.
Es difícil tener que pasar gran parte del día con alguien al que uno no se puede imaginar ni remotamente como amigo. Entre las cosas que me interesaban no había nada que pudiera compartir con Dani. La posibilidad de pedir cambiar de compañero de chavrusa, empero, quedaba absolutamente descartada. Por un lado, Dani sabía más de lo que teníamos que estudiar que yo y los rabonim enseguida me hubieran advertido que yo sólo podía ganar con ese grupo de estudio. Por otro lado, seguramente lo hubiera herido.
El hecho de que al final, una vez concluido el primer semestre, cuando volví a Pikesville después de pasar las vacaciones de Pésaj con el tío Natán, mi situación cambiara de modo fundamental y en mi vida irrumpiera lo inconmensurable, sí, lo mágico, eso se lo debo a una cruel decisión del Eterno, esto es, a la decisión de hacer que otro muchacho, Eli Rothstein, padeciera grandes miedos.