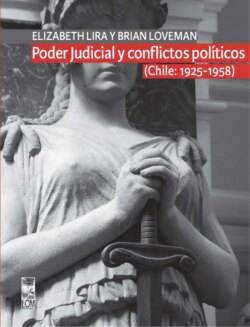Читать книгу Poder Judicial y conflictos políticos. Volumen I. (Chile: 1925-1958) - Brian Loveman - Страница 17
El proceso judicial
ОглавлениеLos sucesos de Copiapó y Vallenar dieron lugar a tres sumarios realizados por fiscales militares. El sumario en relación con los sucesos de Copiapó (sumario A) fue conducido por el fiscal mayor Víctor Labbé en relación con la culpabilidad de los acusados del asalto al batallón Esmeralda. El sumario sobre el comportamiento de los oficiales y tropa del Batallón Esmeralda (sumario B) fue realizado por el fiscal mayor Florencio Feliú Velasco235. En su investigación se intentaría esclarecer la «actuación del personal de oficiales y tropa [...] con motivo del asalto hecho al cuartel la noche del 25.XII.1931». Fue realizado en la ciudad de Copiapó entre el 29 de diciembre de 1931 y el 10 de enero de 1932236. El sumario C correspondía a los sucesos de Vallenar y fue realizado por el fiscal capitán José María Santa Cruz Errázuriz237.
En relación con los delitos investigados en el sumario A, se detuvieron varias personas238. Entre ellos estaba el Dr. Quijada, quien era sindicado como uno de los cabecillas por su vinculación con el practicante Meneses y sus ideas consideradas avanzadas. El fiscal decidió interrogarlo al final. Los detenidos estuvieron presos en el Batallón Esmeralda durante diez días «y la mayoría fue cargada con pesados grillos, que debían arrastrar penosamente cada vez que tenían necesidad de salir de sus calabozos, mientras un soldado con bayoneta calada les seguía los pasos»239.
Fue detenido también el capitán Villouta. Las condiciones de su detención fueron representadas por la Dirección General de Carabineros al Ministerio del Interior por considerar que dañaban el prestigio de la institución. Villouta había sido conducido incomunicado desde el cuartel Batallón Esmeralda al local en que funcionaba el consejo de guerra a pie, por las calles, con centinela, junto con otros reos a cargo de un oficial. «[...] Como ese Ministerio tiene conocimiento, esta Dirección General no defiende al Capitán señor Villouta, ya que los antecedentes acumulados hasta ahora parecen comprobar su culpabilidad, pero no puede dejar de representar a ese Ministerio la vejación que significa ese hecho para el uniforme de Carabineros»240.
El fiscal Labbé sintetizó los antecedentes reunidos para la acusación y estableció que «se trataba de realizar un movimiento destinado a derrocar al gobierno actual, para sustituirlo por otro, de acuerdo con las diversas tendencias que cada uno de los declarantes representaba o servía. El único punto de unión de estas tendencias, consistía en la idea del remplazo del actual gobierno»241.
En las conclusiones de la investigación sumaria estableció que:
1.- En el presente caso ha habido una rebelión o sublevación realizada por una partida militarmente organizada y compuesta de más de diez individuos, con el propósito de cambiar la forma de Gobierno del país. Elementos militares y carabineros ayudaron a esta obra.
2.- Que ha existido una actuación delictuosa de parte de los miembros de carabineros capitán Villouta y sargento 2º Pedro Meneses y del soldado Quevedo del II Batallón del Regimiento Esmeralda, cuya sanción corresponde ser aplicada por los Tribunales y en la forma que la ley determina.
3.- Que la actuación de la fuerza de carabineros para ayudar a la defensa del cuartel fue útil, decidida y valiente desde el momento en que se resolvió emplearla, pero tardía debido a los propósitos sustentados por sus jefes, lo que en realidad difiere de las informaciones repartidas por el Sr. Capitán Villouta y el Sr. Intendente de la Provincia de Atacama Sr. Igualt.
4.- Que en el comportamiento del personal del II Batallón del Regimiento Esmeralda, en general fue correcto; habiendo actuaciones particulares dignas de reconocimiento y encomio; pero hay una excepción delictuosa, recaída en un soldado y graves faltas cometidas por oficiales cuya sanción no alcanza a tener mérito para someterlas al consejo de guerra.
5.- Que la actuación del Prefecto de Atacama Sr. Comandante don Modesto Meriño aparece en autos en forma poco diligente y con presunción de complicidad con el Capitán Villouta.
6.- Que los hechos ocurridos en Vallenar tienen dos fases diversas, de las cuales una sola presenta conexión con los hechos ocurridos en Copiapó, lo que equivale a decir que los delitos comunes cometidos por los carabineros de Vallenar en actos de servicio, deben ser juzgados y sancionados en la forma que la ley respectiva establece (procedimiento común militar ordinario).
7.- Que hay mérito suficiente en autos para considerar aplicables al presente caso las disposiciones de la ley N.º 4935 de 24 de enero de 1931, sobre crímenes y simples delitos contra la seguridad interior del Estado.242
Al término del sumario, el fiscal pidió la separación de las filas de Villouta y la disponibilidad o suspensión de los demás oficiales, con la sola excepción del subteniente Campbell, quien era el que había entrado a combatir a los asaltantes. Estableció la responsabilidad penal de los acusados y dispuso someterlos a consejo de guerra.
El 13 enero de 1932, «en virtud de lo dispuesto en la ley 4935, el artículo 173 del Código de Justicia Militar y el decreto del Comando en Jefe del Ejército N.º 2872 de 28. XII.931» se dictó el decreto 1 convocando «a un consejo de guerra compuesto de las siguientes personas para que juzgue a los inculpados por los hechos delictuosos contra la seguridad interior del Estado ocurridos en Copiapó y Vallenar los días 25 y 26 de diciembre último y a que se refiere el parte que precede del Fiscal Militar Mayor don Víctor Labbé Vidal: generales señores Acasio Rodríguez Carrosini y Fernando Sepúlveda Onfray, coroneles señores Miguel Berríos Contreras, Pedro Barros Fornes, Carlos Plaza Bielich y Carlos Fuentes Rabé»243. De acuerdo al mismo decreto se estableció que presidiría dicho consejo el auditor de guerra de la Primera División, Luis Illanes Guerrero, y estaría integrado también por el juez de Letras de Copiapó, Pelegrín Sepúlveda. Se estableció también que el consejo funcionaría en Copiapó desde el 16 de enero. Al instalarse el consejo de guerra se nombró secretario al señor Ernesto Banderas Cañas.
El consejo de guerra funcionó en el teatro de Copiapó, que tenía capacidad para algo más que 200 personas. Se hizo comparecer a los reos, sus defensores señor José Otero Bañados, Jorge Neut Latour y teniente Carlos Pérez Castaño y testigos. La audiencia se inició con la lectura del decreto de convocatoria del consejo de guerra. El señor Neut Latour formuló un incidente de competencia y sostuvo que el Código de Justicia Militar carecía de valor legal por haberse dictado durante un gobierno de hecho, e hizo otras objeciones244. El tribunal rechazó las objeciones y se procedió a dar lectura al parte del fiscal Víctor Labbé245. En las sesiones siguientes se escucharon a los testigos y las defensas de los acusados.
En relación con el asalto al Regimiento Esmeralda la Fiscalía había pedido que se absolviera a la mayoría de los acusados por no haber tenido participación en los delitos que se les imputaban o porque no había sido posible, durante el proceso, acumular prueba legal suficiente. La sentencia fue dictada el 24 de enero de 1932.
Jorge Neut Latour alegó por todos los inculpados menos Meneses y Villouta. En la 11ª audiencia, analizando el primer fundamento de la acusación fiscal que es «haberse descubierto un delito tendiente a cambiar el Gobierno» hace presente que solo tienen valor las declaraciones prestadas ante el H. tribunal, las otras solo tienen valor de confesiones extrajudiciales246. Fue examinando cada una de las declaraciones de sus defendidos, acusados por el asalto al Regimiento Esmeralda. La mayoría de ellas eran poco sustentables. A modo de ejemplo, uno de ellos, Gavino Peña Araya, había declarado haber recibido «una plata para formar el ejército rojo» y que él le habría contestado a sus instigadores que se resistía a organizarlo «pues tenía la misma estructura de un ejército burgués». Había huido antes del asalto. El abogado fue desvirtuando una a una las pruebas surgidas de las declaraciones extrajudiciales (obtenidas en los interrogatorios de los detenidos), argumentando que no se habían producido otras pruebas contra de sus defendidos que las derivadas de sus propias confesiones previas al juicio, lo que desvirtuaba la acusación contra cada uno de ellos.
El consejo de guerra condenó al acusado Guillermo Villouta, «por no haber denunciado oportunamente un complot sedicioso del que tenía conocimiento; y por no haber impedido la realización del acto sedicioso que se proyectaba y como autor del delito sancionado en el artículo 121 del Código Penal, a las penas de 10 años y un día de extrañamiento mayor en su grado medio, que se le contará desde el 31 de diciembre último, inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos; [...] y a las accesorias de destitución de su empleo de los Carabineros de Chile… e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena»247. El capitán Villouta había sido separado del servicio antes de la condena.
Los otros acusados fueron absueltos, entre ellos el doctor Osvaldo Quijada. Seis civiles que estaban involucrados fueron condenados a las penas de 10 años y un día de reclusión mayor en su grado medio. El practicante y sargento 2º Pedro Meneses y Tránsito Quevedo Contreras, de los Carabineros de Copiapó, fueron condenados a quince años de reclusión y a su expulsión de Carabineros.
El tribunal declaró que, «después del estudio de los antecedentes producidos en el Honorable Consejo de Guerra esta Fiscalía pasa a formular las conclusiones que estima procedentes sobre los hechos que a su juicio han resultado probados. Pide castigo o absolución con respecto a los reos que deben ser absueltos o condenados, indicando los delitos, que a su juicio están comprobados o indicando las penas correspondientes»248. El fallo se refería extensamente al asalto al cuartel Esmeralda y vinculaba las muertes de Vallenar a la misma operación política. Afirmaba que había quedado establecida la participación de los reos que se mencionaban en el texto en relación con el delito de «alzarse a mano armada contra el Gobierno legalmente constituido, con el propósito de cambiar su forma, contravención que sanciona el art. 121 del Código Penal con reclusión mayor, o con confinamiento mayor, o con extrañamiento mayor en cualquiera de sus grados, sanción que debe aumentarse en uno o dos grados, según lo dispuesto en el art. 261 del Código de Justicia Militar y en el art. 1º de la ley 4.935»249.
El proceso judicial intentó esclarecer cómo y para qué se sumaron el capitán de Carabineros Guillermo Villouta, el doctor Osvaldo Quijada, el soldado Tránsito Quevedo y otros, así como algunos miembros de la Federación Obrera de Chile (FOCH) y del Partido Comunista al asalto al Regimiento Esmeralda. Quedaría claro que el complot había sido encabezado localmente por el practicante Pedro Meneses Varas, vinculado a una eventual conspiración gestada por el alessandrismo con el fin de derrocar al Gobierno250.
Los condenados apelaron designando sus abogados. Jorge Neut Latour fue designado defensor por Tránsito Quevedo. El abogado Pedro León Ugalde defendió al practicante Meneses. La prensa reprodujo algunos de sus argumentos en la defensa, señalando que pasó «revista a las persecuciones de que han sido víctimas muchas veces por medio de procesos, violencias y muertes, los defensores de la libertad y de las aspiraciones populares frecuentemente bajo el pretexto de que se trata de comunistas»251.
La apelación fue vista por la Corte Marcial integrada por los magistrados señores Antolín Anguita, Marcos Aguirre, M. Anabalón, Víctor Tirado y Marcial Urrutia. Las sesiones de la Corte empezaron el 11 de febrero de 1932. Guillermo Villouta fue defendido por el abogado José Otero Bañados. El abogado Daniel Schweitzer defendió al soldado Quevedo, a Juan Guerra y a José Luis Peña, que estaban condenados a 10 años cada uno. Pedro León Ugalde tomó la defensa de Meneses y de otros acusados junto con el abogado Jorge Neut Latour. La revista Hoy señalaba que la defensa de Neut Latour era requisitoria de las autoridades de Copiapó y Vallenar, ya que según el abogado «[...] las autoridades sabían de la intentona y presionaron al diario local El Amigo del País para que no publicara el 24 de diciembre el plan de ataque. Si el plan se hubiera publicado ‘ello los habría disuadido’»252. Al término de su alegato, el abogado pidió que se declarase el desafuero del intendente de Atacama y que fuera procesado como principal instigador y culpable de la tragedia de Navidad253.
Fueron condenados varios civiles. Jorge Neut Latour y Daniel Schweitzer pidieron absolución para tres de ellos, argumentando que no se les podía aplicar las disposiciones de seguridad interior del Estado del Código Penal por ser material e intelectualmente incapaces. El abogado Pedro León Ugalde afirmó que la responsabilidad recaía en las autoridades como autores «de estas provocaciones para afirmarse en el poder, montando máquinas que para hacerlas más temibles arropan de comunismo y alarman a la opinión pública con la ayuda de cierta prensa que se larga en odiosa persecución contra sus opositores [...]. Sería una negación de todo derecho y un reto a las clases trabajadoras si se le dejara impune [al intendente Igualt]. [...]Vosotros sois –dijo a los jueces– la última barrera y de vuestra actitud depende que no nos veamos envueltos en una lucha fratricida»254.
Los abogados defensores demostraron en el proceso que las autoridades habían participado en los sucesos, lo que al parecer tuvo alguna influencia en las decisiones de los jueces, quienes redujeron las sentencias aplicadas por el consejo de guerra de modo considerable. El fallo de la Corte Marcial fue emitido el 6 de mayo de 1932. El soldado Quevedo fue condenado finalmente a 541 días de prisión, el practicante Meneses a tres años y un día de reclusión menor y a la expulsión de Carabineros, y el capitán Villouta a la separación de Carabineros255. Esa etapa del proceso judicial terminó con la libertad inmediata de todos los que fueron absueltos por el tribunal.
Guillermo Villouta se dirigió a la Corte Marcial anunciando y formalizando un recurso de casación en la forma y en el fondo con fecha 11 de mayo de 1932, argumentando en favor de su conducta «que todas sus actuaciones se derivaron del legítimo ejercicio de mi cargo de Comisario de Copiapó» y señalando la incompetencia del consejo de guerra de Copiapó para conocer de los hechos256. En la misma fecha Pedro Segundo Meneses hizo el mismo trámite, argumentando extensamente que no se había probado «el concierto de Meneses con los asaltantes»257. Lo mismo hizo Tránsito Quevedo Contreras258. La Corte Marcial consideró que se cumplían todos los requisitos y procedió a dar curso a la tramitación.
Poco después de su condena el capitán Villouta le escribió al intendente Víctor Manuel Igualt, agradeciéndole la defensa que hizo en todo momento de su actuación. Le confesó en uno de los párrafos finales de la carta que su objetivo había sido precisamente que el ataque al regimiento se produjera para controlar definitivamente la situación: «[...] no es posible vivir eternamente con el arma al brazo, sacrificando a la tropa y teniendo siempre encima un enemigo invisible pero cierto»259. En esta carta justificaba su actuación interpretando, tal vez, los propósitos del intendente a quien dirigía su carta.
Los sentenciados permanecían en prisión desde el inicio de la investigación. Ese tiempo les fue contabilizado expresamente para los efectos de su condena por el fallo de la Corte Marcial y se encontraban a la espera del resultado de los recursos presentados a la Corte Suprema. La Intendencia instruyó que fueran puestos en libertad por «habérseles concedido la amnistía»260. El 15 de junio José Otero Bañados tramitaría el sobreseimiento definitivo de su patrocinado, en virtud de la amnistía decretada por la Junta de Gobierno de la «República Socialista». Lo mismo harían los abogados de los otros condenados.
En relación con los sucesos de Vallenar, la investigación del fiscal José Santa Cruz Errázuriz identificó como principal responsable al capitán Francisco Bull, comisario de Vallenar, quien fue detenido el 5 de enero de 1932 por orden del fiscal, como se dejara constancia en el criptograma N.º 5 de la Prefectura de Carabineros de Atacama de la misma fecha261. El fiscal dejó constancia que los resultados de la investigación inicial se apegaban a la información entregada por las autoridades locales que se confirmaba con la declaración de los carabineros. Pero, «al reconstituir la última escena el Fiscal sorprendió una equivocación entre dos carabineros»262.
Santa Cruz había ordenado la exhumación de los cuerpos para identificar cabalmente a los fallecidos, ya que el capitán Bull le indicó «que habían muerto 21 comunistas que estaban enterrados en una sola fosa. Al desenterrar los cadáveres se encontraron 22, uno más de los que tenían apuntados»263. Esta contradicción llevó al fiscal a repetir la investigación, descubriendo las mentiras en las que se habían concertado. Por esta razón, en la primera parte del proceso se consignan las declaraciones que apuntaban a responsabilizar a los comunistas de lo sucedido y en la segunda se establece que el capitán Bull ordenó el asesinato; que el brigadier Huerta recogió en el camino de Vallenar a Copiapó siete trabajadores por sospechosos; que luego murieron masacrados junto con los demás; que el dentista Carmona quería que el brigadier Huerta fusilara en el mismo camino y antes de llevarlos al cuartel a esos siete detenidos, pues debían ser comunistas y por lo tanto no merecían consideraciones; que el sargento Borgoño fue a comprar sangre al matadero para ir a echarla en el terreno donde, según las declaraciones, se había verificado una batalla campal entre comunistas y carabineros; que esta sangre la fue a buscar por orden del capitán Bull264.
El informe del sumario del fiscal Santa Cruz afirmaba que los comunistas habían sido asesinados y que los habían hecho aparecer como muertos en un enfrentamiento. La investigación del fiscal tuvo a la vista los documentos enviados por el capitán comisario al juzgado militar de Antofagasta, en el que daba cuenta de «hechos criminosos cometidos por comunistas» del 27 de diciembre de 1931, en el que informaba de cómo se habían producido los sucesos que resultaron en la muerte de los comunistas de Vallenar, justificando las actuaciones del personal bajo su mando.
En el sumario se pudo demostrar que los carabineros y la guardia cívica habían cometido los asesinatos ocurridos en Vallenar. Se pudo establecer, además, que el personal de Carabineros y la guardia cívica se habían concertado para declarar ante el tribunal que los comunistas se habían armado para atacarlos y que al defenderse les habían dado muerte. Se dejó constancia que «la mayor parte de los prontuarios de estos individuos no arrojan malos antecedentes. Todos los cadáveres fueron llevados a la morgue, y de ahí al cementerio, sin practicárseles autopsia ni identificación y sin permitirse que fuesen visitados por sus deudos»265.
El fiscal solicitó condenar al capitán Francisco Bull, excomisario de Vallenar, a cinco años y un día de prisión por cada asesinado y a los brigadieres Huerta y Morales a tres años y un día por cada uno. El consejo de guerra de Copiapó determinó que sobre los civiles muertos en Vallenar se instruyera un proceso por separado, individualizando a 17 civiles muertos y 4 carabineros266.
El 17 de febrero, el intendente de Atacama se dirigió al Ministerio del Interior, haciendo referencia al oficio N.º 283 de 15 de febrero, enviado por el gobernador Aníbal Las Casas «sobre actividades que gastan en Vallenar los elementos extremistas disociadores», diciendo que los mencionados por el gobernador eran los que habían sido absueltos por los jueces que «se burlan de la impunidad que se les concedió y con mayores bríos vuelven a sus andadas». Decía el intendente que había dado orden al gobernador que los vigilara y que con orden judicial procediera a «allanarles y apresarles» si constataba sus actividades. Añadía que «seguramente estos desalmados son alentados por elementos más cultos cobijados bajo ropajes o fueros e impulsan al mal, a la anarquía». Terminaba su carta comentando:
Estima el infrascrito, en vista de los informes de carabineros y particulares que hay un poco de nerviosidad de parte del gobernador de Huasco para apreciar la situación o actividades de los elementos extremistas, pero sí, es efectivo que esos elementos hacen campaña en Vallenar de doctrinas demoledoras y así es fácil suponer que en determinada situación lleguen a extremos dolorosos que hay que prevenir267.
El 7 de marzo de 1932, el intendente de Atacama Víctor Igualt se dirigió al ministro del Interior Marcial Mora, correligionario suyo, haciendo referencia a la consulta que había hecho para efectuar una publicación en los diarios con el fin de aclarar su posición ante los hechos en el proceso judicial debido a los ataques recibidos por parte de los abogados defensores de los inculpados. Le diría que,
los ataques de las defensas comunistas, los considero sin importancia por el solo hecho de haber obrado a conciencia de mis deberes y porque creo contar con la confianza del Gobierno en el desempeño de mi puesto.
[...] El Intendente de Atacama por educación y por ideología política, no es ni puede ser enemigo del pueblo como lo dicen los abogados defensores [...] si es enemigo del desorden, del asesinato, del incendio y del saqueo, cosas todas que pretendieron efectuar esos asaltantes [...] no hay pues justicia ni honradez de parte de los abogados defensores, para tratar de la forma que lo hacen, al Intendente de Atacama que supo cumplir con sus deberes de defensa social.
El presidente de la Corte Marcial, señor Anguita, regresó a Santiago, entiendo que ya podrá dar finiquito a ese proceso cuyo final será «una ensalada» como el de la marinería268.
El intendente seguiría en su puesto pues como lo decía en su carta, contaba con la confianza del Gobierno. En marzo de 1932 el general director de Carabineros le comunicó al Ministerio del Interior que los comunistas de Vallenar difundían que los oficiales de Carabineros involucrados en los acontecimientos habían sido separados del servicio por el Gobierno y «les prometen que sus dirigentes conseguirán una indemnización para las familias de los muertos en los sucesos del 25.XII.931»269.
Las autoridades no hicieron referencia ni identificaron a los carabineros que perdieron la vida a raíz de estos sucesos. Carabineros de Chile reconocería como uno de sus mártires institucionales a Celso Cáceres Gallardo, vice sargento 1º de la 3ª Comisaría de Vallenar, dependiente de la Prefectura N.º 3 Atacama, fallecido el 25 de diciembre de 1931 y mencionaría que el cabo 2º Humberto Díaz Ramos habría muerto también en el lugar, raíz de un enfrentamiento en la calle Maule esquina de Serrano, cuando se enfrentaron con «elementos antisociales» que habían quebrantado el orden público y se habían alzado contra el poder constituido270.
Los asuntos derivados de los asesinados en Vallenar continuaron en manos del fiscal de Carabineros, Osvaldo Fuenzalida Correa. El sastre de Vallenar, Zacarías Rojas, quien representaba a las viudas de los asesinados, solicitó la exhumación de los cuerpos a dicho fiscal, quien no dio lugar a esta petición basándose en que la solicitud no llevaba firma de abogado, aunque la ley no lo exigía. La petición le fue denegada271. El proceso seguiría en el Primer Juzgado de Antofagasta, tipificado como delito común efectuado por agentes del Estado. El proceso continuaba abierto cuando fueron amnistiados todos los involucrados a mediados de 1932 durante los gobiernos encabezados por Carlos Dávila. Las amnistías respondieron a la necesidad de cerrar los casos, bloqueando la investigación hacia los autores intelectuales y los responsables políticos.
Las instancias judiciales militares habían hecho verdad y justicia, tomando en cuenta que la investigación de la Fiscalía echó abajo la justificación de los asesinatos de Vallenar y que fue el consejo de guerra el que aplicó las altas penas iniciales a los autores materiales, separando claramente los hechos de Copiapó de los asesinatos de Vallenar.
El país continuaba en un estado de gran inestabilidad política y acuciantes problemas económicos. Había movilizaciones sociales, presiones de distintos sectores sobre el Gobierno para la liberación de los condenados por la sublevación de la Armada, y un descontento creciente. Mediante la ley 5.103 se declaró en estado de sitio al territorio de la República (Publicada en el Diario Oficial N.º 16 244, de 8 de Abril de 1932) por sesenta días y el Congreso autorizó al Presidente de la República, por igual período de tiempo, para usar facultades extraordinarias, reafirmando esta práctica extraconstitucional introducida en 1927. Poco después, el 4 de junio de 1932, fue derrocado el Gobierno de Juan Esteban Montero, el que sería sustituido por una junta de Gobierno formada por el general Arturo Puga, Carlos Dávila, Eugenio Matte y el coronel Marmaduke Grove en la cartera de Defensa. Como se ha relatado anteriormente, el 14 de junio la Junta de Gobierno de la «República Socialista» dictó el decreto de amnistía para quienes eran responsables de «todos los delitos de carácter político» sin precisar ni el tipo de delito ni las circunstancias ni las fechas272.
Ese decreto ley de amnistía era aplicable a los sentenciados por los delitos políticos en el complot de Copiapó. No así por los asesinatos de Vallenar, que habían sido calificados como delitos comunes ejecutados por agentes del Estado, a pesar de argumentarse que por tratarse de comunistas la motivación política era indiscutible. No lo determinó así el tribunal. Las autoridades políticas habían sido acusadas por los abogados defensores, en el consejo de guerra, como autores de los hechos que motivaban el juicio, pero esa acusación fue desechada.
El 20 de julio de 1932, la Junta de Gobierno presidida por Carlos Dávila dictó el DL 180: «Concédese amnistía al ex capitán de Carabineros don Francisco Bull Sanhueza, los ex brigadieres Carlos Morales Rivera y Rafael Huerta Vargas y ex agente de Investigaciones Luis Sepúlveda, que se encuentran procesados por el Primer Juzgado de Antofagasta, por los sucesos acaecidos en Vallenar durante los días 25 y 26 de diciembre de 1931»273. Hubo otros decretos de amnistía que beneficiaron a carabineros. Entre ellos, el DL 437 de amnistía que incluía a personal de carabineros en los beneficios del DL 23 de 14 de junio de 1932. Concedía amnistía al «personal de carabineros, que participó en el cumplimiento de órdenes de carácter político y por los delitos que hayan cometido al ejecutar tales órdenes, o que le sean conexos»274. La Corte Suprema había establecido meses antes:
Que la amnistía según la ley, es uno de los medios de extinguir la responsabilidad penal y además extingue por completo la pena y todos sus efectos (art.93 N.º 3 del Código Penal) y puede servir al reo como excepción de previo y especial pronunciamiento y dar motivo al tribunal para decretar el sobreseimiento definitivo (art.461 N.º 6º y 438 N.º 5º del de Procedimiento Penal) lo que hace ver que las leyes de amnistía son de derecho público, pues recaen sobre el penal que es la rama de tal derecho.
Que además estas leyes son políticas ya que prevén al buen gobierno y miran al interés general de la sociedad en un aspecto de tanta importancia como su armonía, la que la amnistía quiere conservar por medio del olvido de lo pasado275.
La Corte abundaría, diferenciando el perdón del olvido:
La amnistía vuelve hacia lo pasado y destruye hasta la primera huella del mal [...]. El perdón se concede al que ha sido positivamente culpable. La amnistía a los que han podido serlo. Aceptado el perdón no queda la menor duda que ha habido crimen. Concedida la amnistía no admite duda la inocencia. La amnistía no solamente purifica la acción, sino que la destruye. No para en esto. Destruye hasta la memoria y aun la misma sombra de la acción. Por eso debe concederse perdón en las acusaciones ordinarias y amnistía en las acusaciones políticas276.
La Corte no objetó el origen de estas amnistías, todas dictadas por gobiernos de facto.
Consistente con esta visión, una vez amnistiados, los oficiales de Carabineros responsables del asalto al regimiento de Copiapó y del asesinato, torturas y maltratos a los detenidos en los hechos acontecidos en Vallenar, serían reintegrados al servicio durante el mes de agosto de 1932. Villouta se reincorporó a Carabineros en Concepción. Huerta se reincorporó en Copiapó y Morales en Santiago. Bull no se reintegró al servicio y siguió viviendo de su pensión hasta su muerte.
Las versiones de las autoridades de Gobierno y de la prensa sobre lo ocurrido fueron desmentidas por la investigación judicial. En relación con el asalto al Regimiento Esmeralda se constató que la autoridad estaba en conocimiento del complot y que el comisario de Carabineros, capitán Guillermo Villouta, no solo había participado en su preparación, sino que, durante el desarrollo del asalto no había intervenido para impedirlo.
En Vallenar, quedó demostrado que las víctimas fueron ejecutadas por agentes del Estado y sus colaboradores, quienes habían presentado la situación como un supuesto enfrentamiento originado por la agresión de los comunistas a las fuerzas policiales en distintos puntos de la ciudad y fuera de ella. Sobre el número de los muertos en Vallenar nunca hubo acuerdo. Las primeras cifras oficiales mencionaron 20, pero había 22 cuerpos en la Morgue y 23 en la exhumación que fue ordenada por el fiscal José Santa Cruz durante el proceso. El Dr. Quijada contabilizaba 33 y, «ya en enero se hablaba de 42 muertos; la estimación de testigos es de 68 y los comunistas creen que 100»277.
Al amnistiarse el caso y terminar con toda la investigación judicial pendiente, no fue posible establecer el número efectivo de las víctimas. Por otra parte, a pesar de que quedaron establecidas las responsabilidades políticas, intelectuales y penales de las autoridades civiles y de las guardias cívicas en los hechos sucedidos, ninguno de ellos fue procesado y las guardias cívicas continuaron actuando con el apoyo de las autoridades278. Algunas de las víctimas militares obtendrían, casi tres años después, una tramitación individual de su rehabilitación y la pensión correspondiente279.
Al cabo de un año, algunas organizaciones se disponían a conmemorar a las víctimas de Copiapó y Vallenar. Pero las autoridades decidieron vigilar a todos los que tuviesen alguna razón para conmemorar, así como a las organizaciones sociales y políticas en general. La vigilancia fue amplia y alcanzó a algunos de los que habían sido condenados y luego amnistiados, como fue el caso del practicante Meneses, quien se había reincorporado a los servicios de salud, precisamente después de haber sido amnistiado y a quien en los oficios confidenciales se sindicaba de comunista280. Las autoridades indicaban que «el grupo comunista de Copiapó» se reunía «con fines que se ignoran» en los días previos a la conmemoración, lo que los llevaría a tomar distintas medidas para controlar «cualquier intento de subversión del orden público». Entre ellas, el prefecto de Carabineros de la zona informó a la Dirección General de Carabineros y al intendente que:
en previsión de cualquier manifestación de rebeldía, he nombrado comisiones de personal vestido de civil, sin perjuicio de las instrucciones impartidas al personal de Investigaciones, como también el día de Pascua haré acuartelar al personal de las Comisarías de Vallenar y Copiapó, con el fin de evitar cualquier atentado en contra del orden.281
El doctor Osvaldo Quijada publicaría su libro La Pascua trágica de Copiapó y Vallenar, precisamente al cumplirse un año de los hechos. El autor lo dedicó a los que «murieron por tener ideales de justicia y redención de la clase trabajadora» entre otras menciones. La venta de la publicación fue en beneficio de las viudas y huérfanos de los muertos en Copiapó y Vallenar.
Los sucesos de Vallenar serían relatados en la revista institucional de Carabineros de Chile282. El artículo reconstruía la primera versión entregada por los carabineros en el juicio, la que fue desmentida por el informe del fiscal José Santa Cruz, al demostrar que fue fraguada para justificar lo ocurrido ante las autoridades y el tribunal. El artículo explicaría los hechos en función de una conspiración comunista organizada simultáneamente en Copiapó y Vallenar, proporcionando detalles acerca del asalto que se efectuaría a la comisaría de Vallenar después de haber hecho estallar tres bombas en lugares estratégicos del centro de la ciudad283. Los detalles del plan incluían el descarrilamiento del tren y el asesinato selectivo de autoridades y sectores influyentes:
Además estaba confeccionada la lista de las personas que serían asesinadas la misma noche del levantamiento entre las cuales figuraban las autoridades, el personal de Carabineros, los comerciantes, los agricultores de la vecindad, los cajeros del Banco de Chile y de la Caja de Ahorros y todas las personas respetables de alguna figuración social en el pueblo284.
Sin caer en una caracterización anacrónica, esta justificación en la revista de Carabineros no puede sino evocar el plan zeta de infausta memoria, denunciado por la junta militar en 1973, como una razón principal para justificar la represión política ejercida en contra de los partidarios del Gobierno del presidente Salvador Allende. El autor del citado artículo señaló que gracias a carabineros se evitó que los comunistas establecieran «el estado independiente de Vallenar, para seguir después en alas de su utópica fantasía, sometiendo al resto de los pueblos del país, hasta constituir en Chile la República del Soviet»285.
Elías Lafferte se preguntaría en sus memorias «¿Con qué objeto los comunistas copiapinos iban a asaltar un regimiento?». Sobre Copiapó suponía que era una provocación política. Sin embargo, «en cuanto a lo de Vallenar, ni siquiera ese nombre podía dársele. Eso fue simplemente un asesinato de trabajadores y el asesino, el jefe de los carabineros, no pagó por él. Quedó impune, como tantos otros»286.
Los documentos desclasificados del Komintern de la Unión Soviética (la Inter-nacional Comunista) indican que no se trató de un movimiento dirigido por el Partido Comunista «a pesar de que las iniciativas insurreccionales formaban parte de su equipaje estratégico»287. Los hechos de Vallenar aparecen mencionados tardíamente en 1934 como una matanza. Toda la información disponible del período permite afirmar que el asalto al Regimiento Esmeralda de Copiapó no fue una iniciativa del Partido Comunista, concordando varias décadas después con lo que quedara establecido en el proceso judicial. Las entrevistas realizadas por Germán Palacios a inicios de la década de 1990, constituyen un archivo oral sobre los sucesos de Copiapó y Vallenar que confirman la información disponible en la prensa de la época. No obstante, con el paso del tiempo prevalecería la versión ofrecida por la senadora Julieta Campusano (PC), quien responsabilizó a «compañeros» que respondieron a una dirección política equivocada.
Estos hechos los vine a conocer después en las discusiones que la dirección hacía especialmente referidas a problemas de desviaciones [...] Desviaciones de izquierda tan peligrosas como desviaciones de derecha [...] Algunos miembros creían que había llegado el momento de la insurrección general. Señalaban como la falta de dirección y de discusión política podía arrastrar a compañeros a realizar una política de putchismo en consecuencia que eso no conducía a nada. Solo los trabajadores y el partido pierden288.
Los residuos de las memorias de esos hechos reproducirían la versión de que el conflicto se debía a los comunistas y sus proyectos de hegemonía mundial y que habían sido asesinados para salvar a la patria, a pesar de que la investigación judicial y las sentencias probarían lo contrario289. Las amnistías interrumpieron el proceso judicial, cumpliendo su función de olvido jurídico e impunidad como fundamento de la paz social. Sin embargo, la impunidad no fue responsabilidad del Poder Judicial, ni del fuero militar, ni de los tribunales ordinarios que procesaron y condenaron a los victimarios de acuerdo a la ley, después de revelar la verdad sobre los «sucesos» de Copiapó y Vallenar.
El informe sobre los sucesos de Vallenar del fiscal militar José María Santa Cruz Errázuriz dejó constancia que después de las ejecuciones, «y para justificar estos asesinatos, se falsearon los hechos, se obligó a la tropa a declarar en sentido determinado y se falsificó el libro de guardia»290. Muy poco después, sucesivas leyes de amnistía, entre ellas el DL 180 que concedió amnistía a los responsables de esas muertes con nombre y apellido, suspendieron y clausuraron la investigación judicial291. Tal vez por eso la versión oficial del Ejército no registró las rectificaciones aportadas por el proceso judicial en relación con los hechos efectivamente sucedidos.
Los comunistas, sindicados como los autores de tal complot, habrían sido asesinados preventivamente por carabineros, salvando la vida de las personas amenazadas y salvando a la ciudad de los atentados292. El olvido jurídico y político contribuiría a cerrar el caso, prevaleciendo una falsa versión de los hechos en lugar de la verdad obtenida por la investigación judicial. Aunque el juez dictó una sentencia condenatoria, las amnistías cubrieron la historia de lo efectivamente sucedido con el velo del olvido.
Cerrado ese capítulo, en los meses siguientes a los sucesos de Copiapó y Vallenar, las autoridades gubernamentales y Carabineros intensificaron su monitoreo e infiltración de los movimientos subversivos y comunistas, insistiendo que los Juzgados del Crimen acogieran las denuncias formuladas por carabineros y aplicaran las sanciones correspondientes a los individuos que aparecieran «comprometidos en actividades comunistas»293. El ministro del Interior insinuó al ministro de Justicia que algunos de los jueces parecían «indiferentes» frente la grave amenaza comunista y que debieran tomar «medidas severas» al respecto294.
En los siguientes cinco años las tensiones entre el Poder Judicial y el segundo Gobierno de Arturo Alessandri, elegido el 30 de octubre de 1932, se agravarían debido al rol que le tocó jugar a la judicatura, al tener que aplicar las disposiciones legales dictadas para implementar la represión política y especialmente a causa de la investigación por el derrocamiento del presidente Juan Esteban Montero, que involucraba directamente al Presidente de la República.
93 Véase Alejandra Matus, El libro negro de la justicia chilena, Santiago: Planeta, 1999. En: <http://sadee.sytes.net/bibliopdf/Libros_por_Autores/Matus,%20Alejandra/El%20Libro%20Negro%20de%20la%20Justicia% 20Chilena. PDF: 185- 186> (20/12/2012).
94 Carlos Vicuña, La tiranía en Chile, Santiago: LOM, 2002: 426-429.
95 Para el mensaje del Ejecutivo sobre este proyecto de ley y debates en el Senado sobre sus alcances y críticas de su aplicación véase Senado. 28ª Sesión Ordinaria. 25 julio, 1927: 757 y ss.
96 De acuerdo a Humberto Nogueira Alcalá, «durante la vigencia de la Constitución, se desarrolló una práctica constitucional de delegación de facultades legislativas que se inicia con la ley 4.113 de 25 de enero de 1927 y cuya dimensión mayor se concreta por el Congreso Termal de 1930, a través del decreto-ley 755, de 1925 del 6 de febrero de 1931, que autoriza ‘al Presidente de la República, hasta el 21 de mayo del presente año, para dictar todas las disposiciones legales de carácter administrativo o económico que exija la buena marcha del Estado’, como determinaba su artículo 1. En base a tal delegación se dictaron numerosos decretos con fuerza de ley que modificaron leyes y códigos, se ‘dictaron más de mil decretos con Fuerza de Ley sobre las más variadas materias’. Luego, los Presidentes Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo y Jorge Alessandri Rodríguez obtuvieron del Congreso delegación de facultades legislativas en diversas materias». («La delegación de facultades legislativas en el ordenamiento jurídico chileno», Ius et Praxis, Año 7, N.º 2: (2001): 73-85, <http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122001000200005&script=sci_arttext> (31/05/2013); Enrique Silva Cimma, Derecho Administrativo, Introducción y fuentes, 4ª edición, Editorial Jurídica de Chile, 1992: 131.
97 Senado. 32ª Sesión Ordinaria. 2 agosto, 1927: 849; 33ª Sesión Ordinaria. 3 agosto, 1927: 884-89; 41ª Sesión Ordinaria. 24 Agosto, 1927: 1111, 1113; 49ª Sesión Ordinaria. 1 octubre, 1928: 1049, 1066; Después de la caída del Gobierno de Ibáñez en julio de 1931, se presentaron acusaciones constitucionales en contra de Carlos Ibáñez y Aquiles Vergara, en parte por los «ataques hechos por uno de los Poderes del Estado, el Ejecutivo, a otro de esos Poderes, el Judicial, a la magistratura entera de la República, a este Poder que la Constitución, por razones especiales, que huelga exponer ante el Honorable Senado, ha revestido de condiciones extraordinarias, dándole privilegios que le aseguran el desempeño de las augustas funciones que la misma Constitución le ha encomendado». (Senado. 43ª Sesión Ordinaria. 30 noviembre, 1931: 1138).
98 Senado. 43ª Sesión Ordinaria. 30 noviembre, 1931: 1140. Estévez fue presidente del Colegio de Abogados entre 1924 y 1934; autor de «Reformas que la Constitución de 1925 introdujo a la de 1833» (1942); «Elementos de derecho constitucional chileno» (1949); y «Manual del abogado» (1950).
99 Cámara de Diputados. 13ª Sesión Ordinaria. 19 junio, 1933: 601.
100 Reproducida en Senado. 43ª Sesión Extraordinaria. 30 noviembre, 1931: 1139.
101 «Manuel Rivas Vicuña. Recurso de Amparo». Corte Suprema. Sentencia N.º 32., 12 marzo, 1927. Gaceta de los Tribunales, 1927: 223-225.
102 «Daniel Schweitzer. Recurso de Amparo». «Amparo contra Ministros de Estado». Corte Suprema. Sentencia N.º 32., 9 mayo, 1927. Gaceta de los Tribunales, 1927: 268- 270.
103 «Santiago Labarca y Otros. Recurso de Amparo». Corte Suprema. Sentencia N.º 35., 18 marzo, 1927. Gaceta de los Tribunales, 1927: 231- 232.
104 El «Congreso termal» funcionó entre 1930 y 1932. Fue designado sin elecciones, como resultado del acuerdo entre el entonces presidente de la República, Carlos Ibáñez del Campo, y los partidos políticos para nombrar un solo candidato por cada circunscripción, el que quedó elegido automáticamente. Este procedimiento fue legal, de acuerdo a la ley de elecciones vigente.
105 Brian Loveman y Elizabeth Lira, Los actos de la dictadura, Comisión Investigadora, 1931, Santiago: LOM. Universidad Alberto Hurtado. DIBAM. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Fuentes para la Historia de la República. Volumen XXVII, 2006: 57- 58.
106 Ibíd.
107 No obstante, hubo ministros y jueces que habían resistido, tanto a los decretos leyes de las juntas de 1924-25, como la medidas autoritarias de Ibáñez, incluyendo la purga del Poder Judicial. Incluso, hubo casos de recursos de amparo frente los abusos del gobierno (p. e. Corte de Apelaciones de Santiago, 2 marzo, 1927). Véase la entrevista de Wilfredo Mayorga con Horacio Hevia de 15 de septiembre de 1965 en Rafael Sagredo, ed. Crónicas políticas de Wilfredo Mayorga del “Cielito Lindo a la Patria Joven”, Santiago: DIBAM, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Fuentes para la Historia de la República, XI, 1998: 253-261. También hubo ministros y jueces que apoyaron la «limpieza» del Poder Judicial que intentó Ibáñez, entre ellos Ricardo Anguita, Dagoberto Lagos, Moisés Vargas, Germán Alzérreca y José Astorquiza. Véase Matus (1999): 186.
108 En el archivo de la Comisión Investigadora de 1931, hay una voluminosa documentación que ilustra las «condenas y sus causas» en los casos procesados por los tribunales. Véase, por ejemplo, Loveman y Lira (2006): 375-379. Sobre la medidas represivas del gobierno ibañista, véase Jorge Rojas Flores, La dictadura de Ibáñez y los sindicatos (1927-1931), Santiago: DIBAM, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 1993.
109 Sobre las torturas practicadas por la policía política durante la dictadura de Ibáñez, véase Towsend y Onel (pseudónimo), La Inquisición chilena 1925-1931, Valparaíso: Talleres Gráficos Augusta, 1932. El autor, posiblemente un funcionario de la Policía de Investigaciones, describe de primera fuente y con «indignación ante la crueldad y estulticia de los desalmados que, en un período anormal, tuvieron en sus manos la vida y la honra de los ciudadanos» los procedimientos de la época: (p. 3) En el capítulo 1 describe las torturas habituales a las que se sometía a los detenidos «Como se obtienen las confesiones. El suplicio de la corriente eléctrica. La «tendida». Comer excrementos. El garrote de goma. Cooperativa de flagelaciones. El balazo en el Hall. El pavo por la fuerza», entre otras (p. 5).
110 Sobre la detención del ministro Urzúa véase: Vicuña (2002): 415-417.
111 Loveman y Lira (2006): 259-265.
112 Cámara de Diputados. 13ª Sesión Ordinaria. 19 junio, 1933: 602.
113 Ibíd.
114 Existen distintas interpretaciones sobre la sublevación, véase: Carlos A. Aguirre Vío «Mis recuerdos de la Escuadra en 1931», Revista de Marina, Armada de Chile, 2003; Germán Bravo Valdivieso, La sublevación de la Escuadra y el período revolucionario 1924-1932, Viña del Mar: Ediciones Altazor, 2000; José Manuel de la Cerda, Relación histórica de la revolución de la Armada de Chile, Concepción: Sociedad Litografía Concepción, 1934; Ernesto González-Brion, El parto de los montes o la sublevación de la Marinería, Santiago: Talleres Gráficos Cóndor, 1932; Sebastián Jans, Los militares chilenos. La deliberante década 1924-1933, Santiago: Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, 2003.; Carlos López Urrutia, The Chilean Naval Mutiny of 1931, DMS N.º 8, 2000, 51-64; Jorge Magasich A., Los que dijeron que ‘No’. Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973, Santiago: LOM, 2008: I, 149-187; Patricio Manns, La revolución de la Escuadra, Santiago: Ediciones B, 2001; William F. Sater, «The Abortive Kronstadt: The Chilean Naval Mutiny of 1931», Hispanic American Historical Review, 60(2), 1980: 239-268; Cap (R) Carlos Tromben Corbalán, The Chilean Naval Mutiny of 1931. PhD Thesis, Exeter University, 2010 <http://hdl.handle.net/10036/118008> (31/05/2013); Edgardo von Schroeders., El delegado del Gobierno y el motín de la Escuadra, Santiago: Imprenta Universitaria, 1933; Gonzalo Vial Correa, Historia de Chile (1891-1973) V De la República Socialista al Frente Popular (1931-1938), Santiago: Zig- Zag, 2001: 37-78.
115 El ministro de Hacienda, Pedro Blanquier Teylletche, quien estuvo en esa función entre el 27 julio y el 2 septiembre 1931, había decretado una rebaja de salarios de hasta un 30% para los empleados públicos que ganaban más de tres mil pesos anuales con el fin de reducir los gastos del Fisco. Esa rebaja incluía a las FFAA. Con esta medida aplicaba el D.S. 4.084 de 1º de julio de 1931 que había establecido la reducción de remuneraciones como una medida para ahorrar recursos fiscales.
116 La historiografía sobre la sublevación de 1931 atribuye el movimiento a varias causas, desde la rebaja de salarios, la influencia comunista sobre los marineros mientras el acorazado Latorre estuvo en la base naval de Devonport (Plymouth, Gran Bretaña, 1929-31); al «contagio» de revuelta por el conflicto experimentado en el buque madre de submarinos B.M.S. Lucia mientras los tripulantes chilenos estuvieron en Devonport; Ricardo Donoso, entre otros, señala que con ocasión del reacondicionamiento del acorazado Latorre en Devonport fueron enviados a Inglaterra 15 oficiales, 38 suboficiales y sargentos y 347 tripulantes. Cita al almirante Edgardo von Schroeders, quien señaló que el Comité Revolucionario de París envió un delegado, quien hizo campaña a bordo del barco (Latorre), facilitada por las disminuciones en los beneficios económicos definidas por el Gobierno. «Es por eso que considero que la semilla del motín de Coquimbo se sembró en Devonport», iniciando el derrumbe del Gobierno del presidente Juan Esteban Montero. Véase Ricardo Donoso, Alessandri agitador y demoledor, Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1954, II: 54-55. Algunos atribuyen el movimiento al malestar causado por el maltrato de los oficiales hacia los tripulantes. Para otros se trataría de conspiraciones comunistas y alessandristas y a una creciente indisciplina en la Armada desde, al menos, 1924. También hay interpretaciones discrepantes sobre el liderazgo de la sublevación.
117 Senado. 58ª Sesión Ordinaria. 16 septiembre, 1931: 1166. Hidalgo, identificado dentro del partido como trotskista, disentía de la posición de Elías Lafferte. Terminó fuera del PC y concurrió posteriormente a la fundación del Partido Socialista.
118 Los detalles sobre la participación de Bernardo Leighton se encuentran en el libro de Otto Boye, Hermano Bernardo. 50 años de vida política de Bernardo Leighton, Santiago: Ediciones Chile América, Centro de Estudios Sociales (CESOC), 1999, capítulo IV. Véase también «Leighton frente a la rebelión de la Marina», entrevista con Wilfredo Mayorga, del 5 de enero de 1965, en Sagredo (1998): 385-392.
119 El diputado Gabriel González Videla descartó que el movimiento fuera liderado por los comunistas y dijo que una delegación de comunistas de Coquimbo subió a bordo del Latorre. Se refería a los representantes de la FOCH: «Los marineros les declararon que el movimiento no tenía carácter comunista, cuestión que dejaron establecida también en su primera declaración». Cámara de Diputados. 54ª Sesión Ordinaria. 7 septiembre, 1931: 1965.
120 Jorge Arrate y Eduardo Rojas, Memoria de la izquierda chilena 1850-2000, Santiago: Ediciones B, 2003, Versión electrónica: <www.cep.cl/Cenda/Cen_Documentos/Pub_JArrate/Libros/C%202-t.doc: 76> (12/10/2012).
121 Elías Lafferte, La vida de un comunista: 229. En versión electrónica: <http://luisemiliorecabarren.cl/files/La_vida_de_un_comunista_2da_parte.pdf> (12/10/2012).
122 Manns (1972): 58.
123 Una de las líneas seguidas por el fiscal Julio Allard Pinto fue investigar a todos los que se vincularon en algún momento con Carlos Frödden y cuáles fueron los contenidos de sus conversaciones, concluyendo que no había relación entre el exministro y el motín. Informe del fiscal Julio Allard Pinto. CM, v.3 (456I), p.45. BUPERS (Tromben lo traduce como Chilean Navy Bureau of Personnel Archives (Archivos de la Oficina de Personal de la Armada chilena). Citado por Tromben (2010): 151, en nota 338.
124 Gabriel González Videla afirmó que el movimiento era «mangoneado» por Carlos Frödden y los oficiales, argumentando que era poco creíble que la marinería hubiese detenido a 500 oficiales sin que «haya corrido una gota de sangre y sin que ninguno de ellos «haya opuesto la fuerza a esa medida». Cámara de Diputados. 54ª Sesión Ordinaria. 7 septiembre, 1931: 1951-1952; Sater (1980: 263-265) se refiere a la publicación de Pravda sobre el caso.
125 Senado. 1ª Sesión Extraordinaria. 22 septiembre, 1931: 24-25. El senador Rafael Luis Barahona San Martín, del Partido Liberal Unido, leyó tres proclamas «incendiarias». Entre variadas declaraciones, el senador terminó su lectura con la más radical de todas ellas: «Muerte. Muerte. Destrucción, agitación, pelea: esto es lo que el momento exige. A las armas, a la lucha; de pie todos los esclavos; vengan todos los hambrientos, vamos a destruir el sistema social actual. ¡Guerra! ¡Barricada! Nos han dado el ejemplo los marinos, se rebelaron contra los amos. Rebelémosnos contra los tiranos. Ahora o nunca. Es decisivo el momento; nada de vacilaciones; solo los cobardes sienten miedo. Hombre, el estómago no espera, exige entonces, hagamos frente. Mujer, levántate, sale a la calle, a llevar pan para tus hijos. Enarbolemos el estandarte mágico de nuestras rebeldías. El hambre es hermano de la muerte. Si morimos de hambre es preferible morir peleando».
126 <http://luisemiliorecabarren.cl/files/La_vida_de_un_comunista_2da_parte. pdf.>: 233. (12/10/2012).
127 El origen del motín se encuentra relatado por Carlos Tromben (2010) basado en la documentación de los procesos judiciales. Véase páginas 150-163. El desarrollo del motín en Coquimbo se extiende hasta la página 181.
128 Cámara de Diputados. 54ª Sesión Ordinaria. 7 septiembre, 1931: 1949-1950 y en Donoso (1954), T. II: 73-74.
129 El desarrollo del motín en Talcahuano es relatado por Tromben (2010) basado principalmente en los documentos de los procesos judiciales (páginas 180- 192).
130 Sater (1980): 244-247.
131 Ibíd., 247.
132 Ibíd., 248.
133 En Sebastián Jans, «La gran crisis de los treinta», Capítulo VI El desarrollo de las ideas socialistas en Chile. En <http://www.geocities.ws/sebastianjans/socialseis3.htm> (28/12/2011). Véase también Sebastián Jans, Militares chilenos: la deliberante década 1924-1933, Santiago: Instituto Laico de Estudios Contemporáneos 2003.
134 Brian Loveman y Lira, Elizabeth, Arquitectura política y seguridad interior del Estado 1811- 1990, Santiago: Universidad Alberto Hurtado y DIBAM Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Fuentes para la Historia de la República. Volumen XIX, 2002: 20-21. Cursiva de los autores. La práctica de someter a los obreros ferroviarios y otros a la jurisdicción militar, para romper huelgas, restablecer el «orden público», o defender la «seguridad interior del Estado» sería adoptada por varios gobiernos entre 1932 y 1958.
135 Donoso (1954), II: 61.
136 Ibíd.
137 Ibíd., 62.
138 Ibíd., 251 -255. Véase los detalles del conflicto y su desenlace en Tromben (2010): 193-217.
139 En 2002, el historiador Ricardo Couyoumdjian escribió en una reseña (El Mercurio, 5 enero 2002) del libro de Germán Bravo Valdivieso, La sublevación de la Escuadra y el período revolucionario 1924-1932, señalando que «en todo caso, todavía queda mucho por esclarecer: los expedientes de los juicios no están disponibles para los investigadores y los organizadores de la conspiración no han dejado sus memorias, que se sepa, y el tema conserva su fascinación para los futuros historiadores». En 2010, la tesis de doctorado de Carlos Tromben Corbalán informa que cinco regimientos del Ejército más algunos oficiales de la Armada, conformados como compañía de infantería atacaron a los rebeldes en la base naval de Talcahuano el 5 de septiembre, dejando alrededor de 10 muertos y heridos por ambos lados. Los barcos rebeldes y las instalaciones navales en tierra en Valparaíso se recuperaron el día 4 de septiembre sin enfrentamiento militar (p. 13). Tromben explica que él es el primer investigador que ha tenido acceso a los 35 tomos que recopilan los procesos que resultaron a causa de la sublevación. (Cita este material como: Juzgado Naval de Valparaíso. Causa Criminal por los Sucesos Acaecidos en la Escuadra. 461 páginas. Contiene el proceso instruido por el Fiscal CN Enrique Cordovez Madariaga en contra de la tripulación amotinada del acorazado Latorre y la Sentencia del Consejo de Guerra de San Felipe). El Partido Comunista había informado que después de los combates en Talcahuano hubo entre 500 a 600 muertos y heridos (Genaro Valdés. «La sublevación de la marinería chilena» Informe enviado por el Partido Comunista chileno a la Internacional Comunista, citado por Magasich (2008), I: 171. Por su parte, Fernando Pinto Lagarrigue (Alessandrismo versus Ibañismo, Curicó: Editorial La Noria, 1995) informa de 16 muertos (5 en el «Riveros» y 11 en tierra) y aproximadamente 70 heridos y 1000 detenidos (p. 65); el diputado Vicente Acuña mencionó que solo en Talcahuano hubo «entre media docena de muertos de los atacantes y unos doscientos de los defensores»; el diputado Ignacio Urrutia Manzano (P. Liberal, ex oficial de la Armada) disputaba las cifras de Acuña, señalando que «Los muertos ‘que hubo entre los defensores del dique y del Apostadero no son sino 10 o 12 y no 200 como ha indicado el honorable diputado». (Cámara de Diputados. 60ª Sesión Ordinaria. 16 septiembre, 1931: 2226, 2228).
140 Véase Mariano Navarrete Ciris, Mis actuaciones en las Revoluciones de 1924 y 1925, Santiago: Ediciones del Bicentenario, 2004: 181, 186.
141 Véase Tromben (2010): 218.
142 Memoria del Ministerio de Marina 1930. Imprenta de la Armada, 1931.
143 Donoso (1954), II: 66.
144 Ibíd., 67.
145 Se dio como argumento que no podría haber una ejecución los días de las fiestas patrias. Ibíd., 69.
146 Ibíd., 71. Véase también Sater (1980): 256-257.
147 Ibíd., 257.
148 Carlos Tromben Corbalán, «Sanciones y amnistías en la historia naval de Chile», Revista de Marina, 1995, 112 (825) (marzo-abril, 1995): 186-192.
149 Tromben (2010): 220.
150 Donoso (1954), II: 66. En Cámara de Diputados. 60ª Sesión Ordinaria. 16 de septiembre, 1931: 2226, se encuentra el proyecto de acuerdo presentado por el diputado Vicente Acuña (P. Democrático).
151 Senado. 58ª Sesión Ordinaria. 16 septiembre, 1931: 1156 y 1157.
152 Ibíd., 1159.
153 Ibíd., 1160.
154 Ibíd., 1166.
155 Cámara de Diputados. 55ª Sesión Ordinaria. 8 septiembre, 1931: 1992.
156 Cámara de Diputados. 58ª Sesión Ordinaria. 14 septiembre, 1931: 2091.
157 Ibíd., 2105.
158 Ibíd., 2093- 2094. La información sobre la organización de las mujeres familiares de los procesados fue entregada en el Congreso por el diputado Juan Pradenas Muñoz (presidente del P. Democrático), quién leyó el planteamiento que se publicara en el diario La Unión. Este memorial da cuenta de la organización de los familiares de los marineros para obtener información acerca de la situación en la que se encontraban.
159 Cámara de Diputados. 58ª Sesión Ordinaria. 14 septiembre, 1931: 2093 y 2095.
160 Ibíd., 2094. El memorial fue fechado el 9 de septiembre en Valparaíso.
161 Ibíd., 2130.
162 Donoso (1954), II: 69.
163 Véase, por ejemplo, Senado. 58ª Sesión Ordinaria. 16 septiembre, 1931: 1158-1166; Senado 1ª Sesión Extraordinaria. 22 septiembre, 1931: 23-24; Cámara de Diputados. 60ª Sesión Ordinaria. 16 septiembre, 1931: 2223-2226.
164 La mayoría de los autores registran números diferentes de los condenados a muerte. En este decreto se consignan 16, considerándose esta como cifra oficial. El decreto que conmuta las penas de muerte está reproducido en Donoso (1954), II: 69-70.
165 Donoso (1954), II,: 71; Sater (1980): 260.
166 Cámara de Diputados. 43ª Sesión Extraordinaria. 25 noviembre, 1931: 1658.
167 Ley 5.041, sobre pensiones a favor del personal del Ejército caído en defensa de la República en septiembre de 1931 (Diario Oficial N.º 16191 4 febrero, 1932).
168 «Concede amnistía a todas las personas condenadas o procesadas actualmente por delitos de carácter político» (Publicado en el Diario Oficial N.º 16300, 16 junio, 1932). Véase Brian Loveman y Elizabeth Lira, Leyes de reconciliación en Chile: amnistías, indultos y reparaciones 1819-1999, Santiago: Universidad Alberto Hurtado. DIBAM. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Serie Fuentes para la Historia de la República, Vol. XVII, 2001: 100.
169 Concede amnistía al 1er. comandante, sargentos, cabos y soldados del Regimiento de Infantería N.º 2 «Maipo», condenados por sentencias del Consejo de Guerra de San Bernardo y del Comando de la IIa. División, de fechas 16 y 17 de Septiembre de 1931 (Publicado en el Diario Oficial N.º 16316. 6 julio, 1932). Véase Loveman y Lira (2001): 103-4.
170 José Toribio Merino Saavedra, La Armada Nacional y la Dictadura Militar (Memorias del último Director General de la Armada). Santiago: Taller de Imprenta, Dirección General de Prisiones, 1932: 33. Citado por Tromben Corbalán en «Sanciones y amnistías en la historia naval de Chile». Revista de Marina. 1995, 112 (825): 186-192, marzo-abril, 1995.
171 Véase los debates sobre reincorporación de oficiales del Ejército (Senado. 6ª Sesión Ordinaria. 6 junio, 1933); sobre las pensiones al personal de la Armada Nacional retirado del servicio, con motivo de los sucesos de Coquimbo y Talcahuano (Cámara de Diputados. 29ª. Sesión Extraordinaria. 14 marzo, 1933; Senado. 32ª Sesión Extraordinaria. 15 marzo, 1933).
172 Tromben Corbalán (2010): 230.
173 Estado Mayor del Ejército, Historia del Ejército de Chile. La primera guerra mundial y su influencia en el Ejército 1914-1940, Tomo VIII. Santiago: Edición 1983, corregida en 1985: 312-314.
174 Osvaldo Quijada Cerda, La Pascua trágica de Copiapó y Vallenar, Santiago: Ed. Documentos. Cuadernos libres, 1932: 2.
175 Donoso (1954), II: 83-84.
176 Quijada (1932): 2.
177 «Transcribe oficio sobre movimiento subversivo en Vallenar». Confidencial. O.S.1., Santiago, 5-I-1932. N.º 28. Archivos Confidenciales. Ministerio del Interior ARNAD. Volumen 8146.
178 «El levantamiento del norte» Hoy, Año 1, N.º 7, 1 enero, 1932: 8-11.
179 Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, «El ocaso del salitre: Navidad en Copiapó y Vallenar. Chile, 1931», Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani. Tercera serie, N.º 19, 1er semestre de 1999.
180 Ibíd., 97.
181 Valdivia (1999): 88.
182 Ibid., 94.
183 Germán Palacios Ríos, «El Partido Comunista y la transición a la democracia después de la dictadura de Ibáñez», en Manuel Loyola T. y Jorge Rojas F. (compiladores), Por un rojo amanecer: hacia una historia de los comunistas chilenos, Santiago: abril 2000: 145.
184 Valdivia (1999): 95. Según señala Verónica Valdivia, las guardias cívicas se organizaron en Vallenar, ya en 1922 por el dentista Misael Carmona, que las reactivó con ocasión de la sublevación de la Armada que se efectuó entre el 1 y el 8 de septiembre de 1931: 98.
185 Carlos Charlín, Del avión rojo a la República Socialista, Santiago: Editorial Quimantú, 1972: 504-505.
186 Charlín (1972): 507.
187 Véase entrevista de Wilfredo Mayorga con el Dr. Osvaldo Quijada, en Sagredo (1998): 409-416; Pinto Lagarrigue (1995): 73-75.
188 Germán Palacios, citado en Loyola y Rojas (2000): 152.
189 Senado. 66ª Sesión Extraordinaria. 28 diciembre, 1931: 1818. La información fue leída inicialmente por el senador Aquiles Concha y luego continuó leyendo el secretario de la Cámara a petición suya.
190 Ibíd., 1819.
191 Ibíd.
192 Ibíd., 1821. Sobre los detalles del asalto, véase: Valdivia (1999): 104 -105.
193 Citado en Senado. 66ª Sesión Extraordinaria. 28 diciembre, 1931: 1818.
194 Por telegrama N.º 732, de 28 de diciembre informó a la Dirección General de carabineros, que la transmitió a su vez al Ministerio del Interior con fecha 30 de diciembre, dando cuenta sobre el armamento robado al Batallón Esmeralda de Copiapó. La Prefectura de carabineros de Atacama había informado que el armamento sustraído al Batallón Esmeralda de Copiapó eran: 9 fusiles y 5 carabinas Mauser, 14 mil trescientos dos tiros a bala Mauser y 258 tiros para pistola Steyer y otros accesorios, de los cuales recuperaron 7 fusiles y 1 carabina. La información oficial en Oficio N.º 9.064 de Santiago, 30-XII-1931.Registrado en Ministerio del Interior, Oficina de Partes, Libro N.º 1, Diciembre 31-1932, Folio 112, Línea 6. Archivos Confidenciales. Ministerio del Interior. ARNAD. Volumen 8146. Véase también. Oficio sobre dicho armamento. enero, 1932 en Ministerio del Interior. ARNAD. Volumen 8096.
195 Germán Palacios, Estar fuera de la historia. 1931: Pascua trágica de Copiapó y Vallenar. Santiago: Factum, 1994: 66. Sin embargo, Gonzalo Vial indica que entre los asaltantes había alessandristas, comunistas, exsoldados, civiles cesantes y autoridades provocadoras, pero «no cabe achacar lo sucedido ni a Alessandri mismo, ni al Comité Central del Partido Comunista, pero sí a jefaturas medias». Vial G., 2001: 95-99.
196 Ibíd.
197 Documentos Confidenciales. Telegramas. Ministerio del Interior. ARNAD. Volumen 7982.
198 Documento de 6 páginas marcado como confidencial sin fecha ni firma. Archivos Confidenciales. Providencias 1-299. Ministerio del Interior. ARNAD. Volumen 8146.
199 Carta de Aníbal Las Casas, gobernador de Huasco (de 30 de diciembre de 1931), al ministro del Interior Marcial Mora. Archivo Nacional. Fondo Varios 916.
200 Ibíd.
201 «Transcribe oficio sobre movimiento subversivo en Vallenar». Confidencial. O.S.1. Santiago, 5-I-1932. N.º 28, en Archivos Confidenciales. Ministerio del Interior. ARNAD. Volumen 8146.
202 Ibíd.
203 Ibíd.
204 Telegrama N.º 552 [timbre: Correos y Telégrafos-Chile, Reparto-Santiago, 25 Diciembre 1931]. Ministerio del Interior. Archivos Confidenciales. ARNAD. Volumen 8146.
205 Criptograma N.º 55. Ministerio del Interior. Archivos Confidenciales. ARNAD. Volumen 8146.
206 Citado en Palacios (1994): 53.
207 En revista Sucesos, 7 enero, 1932, citado por Palacios (1994): 51-52.
208 Vega Díaz entró a la política nacional como independiente, luego socialista y después comunista. Encabezó una delegación de la Federación Obrera de Chile (FOCH), que investigó los sucesos del levantamiento campesino de Ranquil, Lonquimay, en 1934 (Véase el capítulo IV). Fue detenido y desterrado varias veces y también desaforado en dos ocasiones, debido a sus actividades políticas.
209 Citado por Palacios (1994): 51-52.
210 Ibíd.
211 Senado. 66ª Sesión Extraordinaria, 28 diciembre, 1931: 1818 y siguientes.
212 Cámara de Diputados. 58ª Sesión Extraordinaria. 28 diciembre, 1931: 2413.
213 Cámara de Diputados. 62ª Sesión Extraordinaria. 30 diciembre, 1931: 2541.
214 Senado. 66ª Sesión Extraordinaria. 28 diciembre, 1931: 1816-1817.
215 Ibíd., 1823.
216 Ibíd., 1850.
217 Senado. 67ª Sesión Extraordinaria. 29 diciembre, 1931: 1869.
218 Ibíd., 1871.
219 Ibíd., 1874.
220 Ibíd., 1942-1944.
221 Citado en Hoy, 15 enero, 1932: 2.
222 Citado en Hoy, Ibíd.
223 Citado en Hoy, 19 febrero, 1932: 5.
224 Senado. 7ª Sesión Extraordinaria. 6 enero, 1932: 2053.
225 Ibíd.
226 Senado. 76ª Sesión Extraordinaria. 12 enero, 1932: 2161.
227 Ibíd., 2165.
228 Senado. 76ª Sesión Extraordinaria. 12 enero. 1932: 2163.
229 Senado. 97ª Sesión Extraordinaria. 18 febrero, 1932: 2988- 2993. El informe del fiscal fue reproducido en el libro del Dr. Quijada (1932).
230 Senado. 100ª Sesión Extraordinaria. 24 febrero, 1932: 3087.
231 Ley N.º 3.446, que impide la entrada al país o la residencia en él de elementos indeseables. 12 diciembre, 1918. El art. 2 rezaba: «Se prohibe entrar al pais a los estranjeros que practican o enseñan la alteración del órden social o político por medio de la violencia. Tampoco se permitirá el avecindamiento de los que de cualquier modo propagan doctrinas incompatibles con la unidad o individualidad de la Nación; de los que provocan manifestaciones contrarias al órden establecido, i de los que se dedican a tráficos ilícitos que pugnan con las buenas costumbres o el órden público».
232 Senado. 124ª Sesión Extraordinaria. 31 marzo, 1932: 3969-3972.
233 Ibíd., 3088.
234 Ibíd.
235 El 2 de enero de 1931 fue nombrado Comandante del I Batallón del Regimiento de Infantería N.º 7 «Esmeralda». En 1939 sería nombrado edecán del presidente Pedro Aguirre Cerda y en octubre del mismo año sería designado adicto militar en la embajada de Chile en México (Datos biográficos del Coronel Florencio Feliú Velasco. Ejército de Chile. Estado Mayor General).
236 Primer Juzgado Militar. «Asalto Cuartel II R y Esmeralda. Sucesos Copiapó y Vallenar». Causa 689 B. Juzgado Militar de Antofagasta. Fondos Judiciales Militares. Archivo Nacional.
237 Quijada (1932): 17.
238 Sobre los nombres de los detenidos, véase Oficio confidencial N.º 169, 31 diciembre, 1931. Informado con fecha 5-I-932 desde la Dirección General de Carabineros al Ministerio del Interior en Oficio reservado N.º 24. Documentos Confidenciales. Ministerio del Interior. ARNAD. Volumen 8146.
239 Quijada (1932): 19.
240 Oficio confidencial N.º 6. 21 enero, 1932. «Transcribe telegrama dirigido al Intendente de Atacama sobre Capitán Villouta del Director General de carabineros». Documentos Confidenciales. Ministerio del Interior. ARNAD Volumen 7982.
241 Parte Fiscal Labbé de 9 enero de 1932. Primer Juzgado Militar de Antofagasta. Causa N.º 689 B. Fondos Judiciales Militares. Archivo Nacional: 3.
242 Ibíd., 9- 10.
243 D/J. N.º 15. Primer Juzgado Militar de Antofagasta. Legajo 75 Causa N.º 689. Fondos Judiciales Militares. Archivo Nacional.
244 En la práctica, el país se regía por un abanico de decretos y decretos leyes dictados durante gobiernos de hecho desde 1924, más los decretos leyes emitidos por Ibáñez desde las elecciones presidenciales de 1927, en uso de las facultades extraordinarias delegadas extraconstitucionalmente, más las leyes aprobadas por el congreso termal (1930-32) de dudosa legitimidad. Incluso, al aprobarse la Constitución de 1925 en un plebiscito, Arturo Alessandri dictó un decreto ley de amnistía (DL 535, 18 septiembre, 1925) para «hacer imperar en la republica el espíritu de franca armonía…». Reproducida en Loveman y Lira, Leyes de reconciliación … (2001): 96.
245 Acta del Consejo de Guerra de Copiapó. Primer Juzgado Militar de Antofagasta. Causa N.º 689. Fondos Judiciales Militares. Archivo Nacional: 1-2.
246 Ibíd., 26.
247 Valdivia (1999): 101.
248 Quijada (1932): 22.
249 Ibíd., 23.
250 Acta del Consejo de Guerra. Causa N.º 689 Juzgado Militar de Antofagasta Fondos Judiciales Militares. Archivo Nacional: 29-38.
251 «Finis», Hoy, N.º 11, 29 enero, 1932: 13.
252 «Ante la Corte Marcial», Hoy, N.º 15, 22 febrero, 1932: 6 y 7.
253 Quijada (1932): 21.
254 «Ante la Corte Marcial», Hoy N.º 15, 22 febrero, 1932: 6-7.
255 Acta de la Corte Marcial. Causa N.º 689 Juzgado Militar de Antofagasta Fondos Judiciales Militares. Archivo Nacional: 531 a 555.
256 «Anuncia y Formaliza recurso de casación de forma y fondo». Causa N.º 689 Juzgado Militar de Antofagasta Fondos Judiciales Militares. Archivo Nacional: 556-565.
257 «Anuncia y Formaliza recurso de casación en el fondo»: Causa N.º 689 Juzgado Militar de Antofagasta Fondos Judiciales Militares. Archivo Nacional: 566-569.
258 Causa N.º 689 Juzgado Militar de Antofagasta Fondos Judiciales Militares. Archivo Nacional: 570- 571.
259 Fondo Varios. Archivo Nacional. Volumen 916. Citado en Palacios (1994): 120-121.
260 Causa N.º 689 Juzgado Militar de Antofagasta. Fondos Judiciales Militares. Archivo Nacional: 574. La frase se refiere al intendente, no al Juzgado militar.
261 Oficio N.º 38 «Trascribe Criptograma de Copiapó sobre detención de Capitán Bull». Documentos Confidenciales. Sucesos de Copiapó y Vallenar. Ministerio del Interior. ARNAD. Volumen 8146.
262 Quijada (1932): 22
263 Ibíd.
264 Quijada (1932): 23.
265 Informe del fiscal Santa Cruz, reproducido en Quijada (1932): 26-27.
266 Consejo de guerra Copiapó: 536 vta.
267 Oficio fechado en Copiapó el 17 de febrero de 1932. Archivos Confidenciales. Providencias. Ministerio del Interior ARNAD. Volumen 8146.
268 Carta de 7 de marzo de 1932 del intendente de Atacama al señor ministro del Interior Marcial Mora. Fondo Varios 916. Archivo Nacional.
269 Oficio N.º 413. 16 marzo, 1932 que transcribe oficio reservado N.º 2 del 6.III. 1932, de la Prefectura de Atacama. Documentos Confidenciales Oficios y Providencias. Ministerio del Interior. ARNAD. Volumen 8146.
270 <http://www.carabineros.cl/sitioweb/web/verSeccion.do?cod=165&codContenido=158> (23/06/2012).
271 Véase Presentación ante el fiscal de Zacarías Rojas en Quijada (1932): 28-30.
272 Los decretos leyes de amnistía mencionados se encuentran en Loveman y Lira (2001): 99-107.
273 Ibíd.
274 Ibíd. Fue publicado en el Diario Oficial el 8 de septiembre de 1932.
275 «Vicuña Fuentes. Reposición». Corte Suprema. 9 diciembre, 1931. Revista de Derecho y Jurisprudencia. 1932: 249. La discusión se originó porque Carlos Vicuña Fuentes repudió ante los tribunales la amnistía que se le aplicara por ley 4.977 del 3 de agosto de 1931, afirmando que la ley era «irregular por carecer de responsabilidad el Congreso ‘termal’ que la dictó».
276 Ibíd.
277 Valdivia (1999): 113.
278 En febrero de 1932 el intendente de Atacama se preocuparía de dotar de armamento a la guardia cívica. Véase Oficio N.º 328. Intendencia de Atacama, Copiapó, 18 de Febrero de 1932. Registrado en Ministerio del Interior, Oficina de Partes, Libro de Carabineros, febrero 22-1932, Folio 116.Línea 6. Documentos Confidenciales. Ministerio del Interior ARNAD. Volumen 8105.
279 Mediante el oficio del Senado: N.º 307 de 30 de agosto de 1935 se establecía que el Senado había aprobado un proyecto de ley para la rehabilitación del exsoldado del Regimiento «Esmeralda», Abel Cáceres Contreras, muerto en los sucesos de Copiapó el 25 de diciembre de 1931, en su empleo de sargento 2º de Ejército. En Diputados. 62ª Sesión Ordinaria. 3 septiembre, 1935: 2771-2772.
280 Oficio Confidencial N.º 51 de 23 de diciembre de 1932. Intendencia de Atacama. Archivos Confidenciales. Ministerio del Interior. ARNAD. Volumen 8677.
281 Ibíd.
282 Rafael Bravo, «El motín comunista de Vallenar», Gaceta de los Carabineros de Chile, N.º 20, año II, enero 26, 1933: 82 (El autor era el jefe del Gabinete de Identificación de Vallenar).
283 Ibíd.
284 Ibíd., 82-83.
285 Ibíd., 86.
286 Elías Lafferte La vida de un comunista. Versión electrónica: 239. <http://64.233.169.104/search?q=cache:awXpfx7oXOMJ:luisemiliorecabarren.cl/files/La_vida_de_un_comunista_2da_parte.pdf+sucesos+de+vallenar+1931&hl=es&ct=clnk&cd=35&gl=cl&client=firefox-a> (29/10/2010).
287 Olga Ulianova «República Socialista y Soviets en Chile. Seguimiento y evaluación de una ocasión revolucionaria perdida», en Olga Ulianova y Alfredo Riquelme Segovia, Chile en los archivos soviéticos 1922-1991. Tomo 2 Komintern y Chile 1931- 1935, Santiago: LOM. DIBAM. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Fuentes para la historia de la República. Volumen XXX, 2009: 176-177.
288 Palacios (1994): 91.
289 Bajo el título «Desarrollo y fin de un complot anunciado», la revista ICARITO, todavía en 2013, mantenía la afirmación de que el asalto fue obra de los comunistas. Véase [www.icarito.cl] <http://www.icarito.cl/biografias/articulo/m/2009/12/248-664-9-montero-rodriguez-juan-esteban.shtml> Medios Digitales de COPESA (Acceso: 29/12/2013).
290 Reproducido en Quijada Cerda (1932): 26-27.
291 Diario Oficial 16328, 20 julio, 1932.
292 Bravo (1933): 82.
293 Las comunicaciones de las intendencias y gobernaciones al Ministerio del Interior abundaban en informaciones acerca de las actividades comunistas, la Federación Obrera de Chile (FOCH), las reuniones de obreros y campesinos. Entre ellos el oficio N.º 55 de fecha 23 de Diciembre de 1932 en el que la intendencia de Atacama bajo la referencia «subversivos» informaba acerca de los preparativos de conmemoración de los sucesos del año anterior procediendo a allanamientos preventivos y a la vigilancia estricta. Informaban también de las acciones dirigidas a censurar y confiscar propaganda y publicaciones comunistas y subversivas. Por ejemplo, de acuerdo a las facultades concedidas por la ley 5.103 de 1932 se ordenó impedir la circulación pública de El Avance de Atacama, el 30 de abril de 1932. Confidencial, N.º 53, 30 abril, 1932. Ministerio del Interior. ARNAD. Volumen 8096. Véase en el mismo volumen información sobre «actividades obreras y comunistas desarrolladas en Valparaíso», describiendo detalladamente las intervenciones y los acuerdos de la reunión del Socorro Rojo Internacional (16 delegados) provenientes de FOCH «o del Partido Comunista que es la misma cosa». Oficio N.º 952 del 14 de diciembre de 1931. Otros oficios dan cuenta de actividades y reuniones subversivas en Puente Alto, Talca, Santiago, Arica, Concepción. Valdivia, Constitución, Osorno, Tarapacá, Colchagua, San Antonio, Quillota, Rancagua y Traiguén. También mencionan «los ampliados campesinos» reuniones que buscaban conectar a los campesinos de las haciendas de Curacaví, Quillota, y lugares cercanos organizados por la FOCH. En Ministerio del Interior. ARNAD. Volumen 8146; Véase también Volúmenes 8104 y 8150, con abundante información de vigilancias en todo el país, especialmente en Antofagasta y Santiago.
294 Providencia N.º 151, Enero, 1932. Archivos Confidenciales. Providencias. Ministerio del Interior. ARNAD. Volumen 8146.