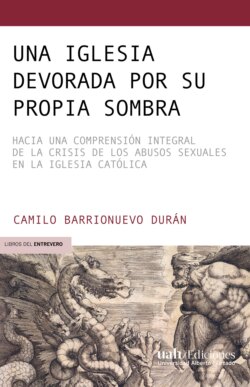Читать книгу Una Iglesia devorada por su propia sombra - Camilo Barrionuevo Durán - Страница 9
ОглавлениеPRÓLOGO
Mientras no haya una comprensión profunda, rigurosa, multidisciplinaria de la manera en que los abusos sexuales se fueron instalando como una normalidad silenciosa y silenciadora en la Iglesia, es imposible que se enfrenten adecuadamente. En efecto, la única manera adecuada de enfrentar el abuso sexual en la Iglesia —y en la sociedad en general— es echando luz sobre las estructuras oscuras que lo han hecho posible, lo han facilitado, lo han vuelto de tal manera normal que parecía mejor perseguir y silenciar a quienes denunciaban más que a quienes cometían el abuso. Echar luz sobre las sombras es una constante del libro de Camilo Barrionuevo que tienen en sus manos. Han sido las sombras las que han prevalecido en las estructuras de la Iglesia durante mucho tiempo, instalando el abuso como dinámica natural de interacción espiritual. Entre una dinámica abusiva y el abuso sexual hay solo un paso. Un paso en la misma dirección. Porque el abuso sexual es una manifestación del abuso de poder y no un problema de la sexualidad.
El abuso no es solo un acto sino una dinámica, y en tanto tal se cuela en las estructuras organizacionales a modo de violencia simbólica, tiñendo todo el ethos de la institución, en este caso la Iglesia, justificando los actos de abuso y de encubrimiento, por razones espirituales y metafísicas. Porque la manifestación más cruda del abuso no es solo el acto de abuso sexual, sino el encubrimiento de tales abusos. El encubrimiento es la piedra angular del abuso sexual clerical —y de toda corrupción— porque pervierte el sistema. El encubrimiento supone dejar de ver el abuso como una vulneración de derechos inaceptable, creando mecanismos psicológicos, organizacionales, sociales, teológicos para “entenderlos”, justificarlos, buscar misericordia para con el abusador —pecador— más que con la víctima.
El encubrimiento del abuso es síntoma, causa y efecto de perversión sistémica en una organización. No solo porque busca proteger a personas que han cometido actos de abuso, sino porque manifiesta que el valor superior es la estructura en cuanto tal y no las personas y su dignidad. La estructura organizacional, la Iglesia como institución, la ley o, en palabras de Jesús, el “sábado”, cobró tanta importancia que todo lo demás, las personas, las víctimas, lo niños y niñas, se vieron subordinados a la estructura. De alguna manera hay que invertir el orden del análisis. No son los abusadores que lograron colarse en las filas de la Iglesia los que corrompieron a la Iglesia, sino que la Iglesia fue corrompiéndose, clericalizándose, y transformándose en narcisa, generando un contexto, habitus dentro del espacio simbólico de la Iglesia, que normaliza el abuso como un pecado ante el cual hay que ser misericordiosos. Dicho de otro modo, proteger al abusador, porque del abusador depende que siga existiendo la estructura narcisista tal cual ha existido y que lo ha generado. Porque son los contextos los que condicionan (no determinan, pero condicionan) los comportamientos en ellos. En un contexto narcisista, clericalista, lo normal son actos, relaciones, comprensiones de mundo narcisistas. Un acto auténticamente ético en un contexto narcisista es discordante, hasta ser agresivo y amenazante. Las voces de las víctimas y de solidaridad con las víctimas de abuso sexual clerical durante muchos años fueron consideradas por la jerarquía como una persecución a la Iglesia, un riesgo a la autoridad (poder) episcopal, una amenaza. Y el encubrimiento, al contrario, es considerado como lo que había que hacer, la reacción “sana”, normal en un contexto así. En muchas oportunidades nos hemos encontrado con actos de encubrimiento que al parecer son la reacción debida, por lo que se la niega en cuanto tal. Es lo que había que hacer, habría dicho el cardenal Francisco Javier Errázuriz ante la defensa del exobispo Francisco José Cox, denunciado por múltiples actos de abuso sexual infantil, a quien incluso el papa Francisco recientemente expulsó del sacerdocio. El mismo Errázuriz justificó sistemáticamente su actuar en el caso Karadima. Actué conforme al derecho canónico, dijo. Y en sus cartas y comunicados, al referirse al abuso sexual cometido por sacerdotes, hablaba del daño provocado a la Iglesia, y del dolor del sacerdote abusador antes que del daño provocado a la dignidad de la víctima. Mucho menos haría referencia a la necesidad de justicia. El cardenal Errázuriz constituye solo un botón de muestra del narcisismo institucional. Un botón importante por el poder que ha demostrado tener.
¿Pero puede ser todo diferente? Pensemos en lo contrario, en un contexto sano, en una institución ética, donde el valor real está en la dignidad de las personas, en particular en la defensa de la dignidad de los más frágiles, los niños, niñas, adolescentes y todas las personas que se aproximan al misterio despojándose de sus defensas, en total vulnerabilidad. En una institución así el acto “normal” es de acoger una denuncia, hacer justicia, reparar. Y un acto de encubrimiento, en un contexto ético es una aberración, es discordante hasta la náusea.
Puede la Iglesia romper su estructura narcisista y volverse una institución ética. Para eso tendría que entrar en un profundo cuestionamiento de la manera en que ha ejercido el poder durante los últimos mil años. Y no lo hará sino a la luz del daño que ha cometido. Para esta Iglesia, las víctimas serán eco que interpela hasta debilitar sus defensas narcisistas y perversas, y volverse permeable al dolor y escuchar la voz de la justicia transformadora. Una transformación o conversión hacia su fuente. El narcisismo hizo que la Iglesia se enamorara del poder. Transó la espiritualidad por el poder y con eso perdió espiritualidad y, a la larga, también poder. El daño cometido, del abuso, pero sobre todo del encubrimiento y el silenciamiento de las víctimas, la obliga a despojarse de ese poder perverso. Volverse frágil y, desde esa fragilidad, cobrar una nueva fortaleza. La fortaleza del que es consciente de la fragilidad y desde ahí busca el cuidado, no el poder. Ni siquiera el poder moralizador, sino el cuidado, el cuidado auténtico, el cuidado que escucha el dolor del mundo como una vocación. Esa escucha tendrá que ser la nueva identidad de la Iglesia, si logra superar la actual crisis. La escucha del dolor como vocación auténticamente espiritual. Porque la escucha es espíritu y acción. La Iglesia demostró el fracaso de su opción política al aferrarse y enamorarse de sí misma como institución poderosa. Ahora esperaremos una nueva versión de ella misma vuelta hacia lo espiritual. Ese es el camino de salida de la habitación narcisista en la que se encuentra enceguecida: seguir la voz de quienes han sufrido por su propio daño, para cuidar, prevenir, consolar, reparar. El tiempo dirá lo suyo.
JOSÉ ANDRÉS MURILLO PHD.
Director ejecutivo
Fundación para la Confianza