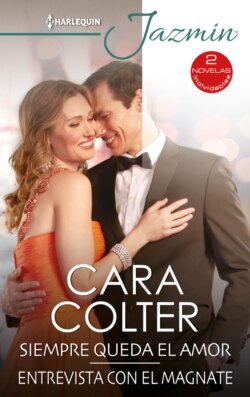Читать книгу Siempre queda el amor - Entrevista con el magnate - Cara Colter - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 4
ОглавлениеANTES de que pudiera dar dos pasos, David le plantó una mano en el hombro y la hizo volverse hacia él.
–¿Cuándo? –exigió saber–. ¿Cuándo te he mentido?
–La noche que nos besamos a orillas del lago –le respondió Kayla, desnudando su voz de toda emoción.
David dejó caer la mano de su hombro, se la metió en el bolsillo del pantalón y apartó la vista de ella.
–Después de aquello te volviste frío y distante conmigo. Me diste a entender que sentías algo cuando en realidad no sentías nada. De todas las mentiras posibles, David, esa es la peor.
David la miró y, por un momento, pareció que iba a decir algo, pero en vez de eso apretó la mandíbula y su expresión se volvió impenetrable, como aquel día, años atrás, después de ese desafortunado beso.
–No quiero hablar de eso –dijo finalmente.
Su tono había sonado despectivo, y sus ojos, que hacía unos momentos se habían mostrado tan expresivos, se habían tornado recelosos. Sus facciones se habían endurecido, y tenía los labios apretados en una fina línea, como advirtiéndole que no siguiese por ese camino, que no siguiese hablando del pasado.
Pues para ella, desde luego, eso no suponía ningún problema; ella tampoco tenía ningún interés en remover el pasado.
–Has sido tú el que has sacado el tema –le recordó irritada.
David se pasó una mano por el cabello y suspiró cansado.
–Es verdad. Y no debería haberlo hecho; perdóname.
–Te agradezco que me hayas ayudado y me hayas traído hasta aquí –le dijo Kayla con tirante formalidad–. Ya puedo arreglármelas yo sola. Además, ya te he quitado bastante tiempo; deberías marcharte.
David sabía que la había herido y enfadado, y se sentía mal por ello. Su marido estaba muerto; ¿qué le había hecho contarle, después de todos esos años, lo que había ocurrido en realidad aquel día?
Probablemente el que hubiera creído a Kevin y lo hubiese eximido de toda responsabilidad, culpando en su lugar a aquellos pobres padres, tan inocentes como la pequeña a la que habían perdido.
«De eso hace mucho tiempo», le había dicho cuando se habían bajado del coche. Oírle decir eso, en un tono suave, con compasión, lo había irritado también.
Sí, de eso hacía mucho tiempo, y a veces podían pasar meses sin pensar en ello, pero, en ese momento, allí, a orillas del lago con ella junto a él, le había molestado que Kayla hubiese intuido que todavía no lo había superado.
Tampoco le había gustado que le pusiese la mano en el brazo, como mostrándole lástima y comprensión. Había cosas que nunca cambiaban. Kayla siempre andaba buscando a alguien a quien rescatar, como había sido el caso de Kevin.
Había muerto en un accidente de coche, en una noche lluviosa, porque iba conduciendo a demasiada velocidad; como siempre. ¿Acaso no se había parado a pensar tampoco esa noche en que tenía responsabilidades? ¿Por qué no se había quedado esa noche en casa, con su bonita y joven esposa?
David apartó aquellos pensamientos de su mente. No era asunto suyo. Aun así, no pudo evitar desear que Kayla no hubiese mencionado aquel beso. Cada detalle permanecía fresco en sus recuerdos: la arena pegada a su piel, la hoguera, el oscuro cielo cuajado de estrellas, la cálida brisa, la suavidad de la mejilla de Kayla contra la palma de su mano mientras lo miraba con aquellos grandes ojos verdes… Sus labios se habían sentido atraídos por los de ella como si tirara de ellos una fuerza magnética. Y cuando la había besado le habían sabido más dulces que el néctar de los dioses del Olimpo.
Hasta ese momento, simplemente habían sido dos amigos dentro de un círculo de amigos, pero habían llegado a esa edad en la que los chicos y las chicas empiezan a fijarse los unos en los otros.
Y era verdad que había mentido a Kayla. Al día siguiente, Kevin, que no había estado la noche anterior en la barbacoa que la pandilla había hecho junto al lago, le dijo que se había enamorado de Kayla. Le dijo que era la chica de sus sueños, que le había pedido que fuese con él al baile de graduación, y que ella había accedido.
Obviamente se lo había pedido antes de que él la besara, y David se había encontrado ante un dilema. Desde la muerte de su padre, David había pasado mucho tiempo en casa de sus vecinos, y se había hecho muy amigo de su hijo, Kevin. Habían llegado a ser casi como hermanos.
Tampoco podía entender por qué Kayla había dejado que la besase cuando le había prometido a Kevin que iría al baile con él. En cualquier caso, Kevin se le había adelantado, e hizo lo único que podría haber hecho: dar un paso atrás.
La verdad era que había pensado que quizá podría tener otra oportunidad con Kayla, que lo suyo con Kevin seguramente no duraría mucho. Al fin y al cabo, Kevin se cansaba pronto de todo.
Pero, entonces, aquella pequeña se había ahogado, durante el turno de Kevin. A partir de ese momento las cosas se habían precipitado, y los días de aquel verano se habían convertido en un torbellino que los había succionado a todos. Un torbellino de pérdida, de dolor, de culpabilidad, de remordimientos y tristeza. Y también de ira.
Luego, de algún modo, un día el torbellino se desvaneció, escupiéndolos a todos fuera de él, y David se enteró de que Kayla y Kevin se habían comprometido.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que había estado enfadado con Kevin ya antes de que aquella niñita se hubiese ahogado.
–Márchate –repitió Kayla, esa vez con más firmeza.
David quería alejarse de ella, de la ira y la recriminación que veía en sus ojos, del dolor que los había ensombrecido.
Kayla se dio la vuelta, y David la siguió con la mirada hasta que entró en la clínica. Lo más fácil para él habría sido subirse a su coche y marcharse, pero ¿acaso lo había hecho alguna vez?, ¿tomar el camino más fácil?
Entró en la clínica y vio que Kayla estaba aún en el área de recepción hablando con la anciana enfermera jefe, Mary McIntyre.
Aunque Kayla le había dejado muy claro que quería que se marchase, fue junto a ella, la ignoró cuando se quedó mirándolo irritada, y las siguió a Mary y a ella mientras la anciana mujer la llevaba a una de las salas de observación. Cuando llegaron allí, la hizo tumbarse en una camilla, empezó a hacerle un montón de preguntas, le tomó la presión sanguínea y la auscultó.
–Te quedarás aquí un rato para que veamos cómo evolucionas –le dijo dándole unas palmaditas en la mano cuando terminó–. Y, si hiciera falta, avisaremos al médico. Ahora relájate. Vendré a verte dentro de un rato.
–De acuerdo, gracias –contestó Kayla. Cuando Mary hubo salido, le lanzó a David una mirada furibunda–. ¿Cómo es que aún estás aquí?
–Solo quiero asegurarme de que estás bien.
Ella enarcó una ceja con ironía y le respondió:
–Tú no necesitas mi compasión y yo no necesito tu ayuda. Aquí estoy bien atendida, y los niños de mi vecino ya habrán recogido mis cosas y estarán buscando a mi perro, así que puedes irte.
–¿Quieres que pase dentro de un par de horas para recogerte y llevarte a casa?
David no sabía por qué acababa de ofrecerse a hacer eso. No entraba en sus planes quedarse siquiera dos horas en Blossom Valley; solo el tiempo justo para ir a visitar a su madre, hablar con las personas que había contratado para que cuidaran de ella y marcharse.
–No es necesario –contestó ella–. Volveré andando; no está muy lejos.
Kayla había entrado con su bicicleta por Sugar Maple Lane. ¿Viviría cerca de allí?
–¿Dónde vives?
Ella lo miró extrañada.
–Pensé que tu madre te lo habría dicho.
–¿Decirme qué? –inquirió él enarcando una ceja.
Su madre, esos días, le decía muchas cosas, como que alguien había entrado en la casa y le había robado las gafas, o su decantador de vino favorito, o que había tenido una larga conversación con su padre, que llevaba muerto diecisiete años.
Ese era uno de los motivos por los que estaba allí. Una de las cuidadoras que había contratado, la que se quedaba con ella por las noches, lo había llamado el día anterior para decirle que debería ir lo antes posible, porque temía por la seguridad de su madre, y que quizá debería internarla en un centro.
David se había temido que, antes o después, llegaría ese momento, pero aun así había sido un golpe para él. Había ido allí con la esperanza de que la cuidadora solo estuviese exagerando, y que quizá, si contratase a más personal de servicio, su madre no tendría que abandonar el que había sido su hogar durante cuarenta años.
Era muy doloroso ver que a su madre se le estaba yendo la cabeza, que la estaba perdiendo, pero no iba a contarle eso a Kayla; no quería su compasión.
–¿Pensaste que tu madre me diría dónde estás viviendo ahora?
–David, somos vecinas.
Él se quedó mirándola boquiabierta, y tardó un momento en volver a cerrar la boca. No, eso precisamente no se lo había dicho su madre. ¿Estaba viviendo en la que había sido la casa de la familia de Kevin?
–Albergaba demasiados recuerdos para los padres de Kevin –le dijo Kayla–. Al final decidieron deshacerse de ella.
David sabía que hacía tiempo que los Jaffrey no vivían allí, pero nunca habría imaginado que Kayla acabaría comprándosela y volviendo a vivir en Blossom Valley.
Las últimas veces que había ido a visitar a su madre había visto la casa cerrada y vacía, y se le había hecho raro porque para él aquella casa también estaba ligada a muchos recuerdos de su infancia. Había pasado tanto tiempo allí como en su propia casa, jugando con Kevin, y muchas veces se había quedado a almorzar o a cenar.
No había un solo recuerdo de su infancia que no incluyera a Kevin: cada Navidad, cada cumpleaños… Habían aprendido a montar en bicicleta juntos, a patinar juntos, habían compartido su primer día de colegio… Habían escogido juntos al perrito que su madre le había comprado siendo un chiquillo, y hasta su adolescencia aquel perro siempre había ido corriendo detrás de ellos, fueran donde fueran.
Habían construido una casa en el árbol del jardín trasero de la casa de Kevin, y habían nadado juntos en la bahía cada verano.
Cuando su padre había muerto, el señor Jaffrey, el padre de Kevin, se había convertido en una especie de segundo padre para él. Bueno, más que un padre, un amigo. Muchas veces había pensado que ese había sido parte del problema con Kevin. El señor Jaffrey nunca le había impuesto regla alguna a su hijo, ni lo había tratado con mano firme, por lo que Kevin, como hijo único, se había convertido con el tiempo en un adolescente egoísta, a pesar de que le caía bien a todo el mundo porque era divertido y tenía carisma.
Cada vez que había ido a visitar a su madre, había visto más estropeada la casa vacía de los Jaffrey: necesitaba una buena mano de pintura, las tejas se estaban combando y el césped del jardín estaba muy alto debido al tiempo que hacía que no se cortaba.
Aquella casa que antaño había estado llena de amor y risas, de esperanzas y sueños, estaba en tal estado que más bien parecía las últimas palabras del último capítulo de un libro con un final triste.
A veces David se preguntaba si no sería esa la razón por la que aún estaba enfadado con Kevin, porque temía que al dejar atrás la ira lo engulliría esa inmensa tristeza.
–Los Jaffrey se compraron un apartamento cerca del lago –continuó Kayla–, y me dijeron que querían que me quedase yo con la casa, porque siempre habían pensado dejársela a Kevin.
A David le resultaba difícil hacerse a la idea. Kayla y su madre eran vecinas, y estaba viviendo en la casa en la que Kevin y él habían jugado horas y horas durante los gloriosos días de su infancia, en los que habían vivido sin la menor preocupación.
No quería preguntarle nada; no quería saber nada más. Y, sin embargo, se encontró preguntándole:
–¿Y no necesita un montón de reformas?
Por un instante vio una expresión de agobio en el rostro de Kayla, prueba de que aquello la abrumaba, pero de inmediato cambió la cara y lo ocultó tras una sonrisa de entusiasmo forzado.
–Sí, ya lo creo; es todo un reto.
Típico de ella. No pudo contenerse y le dijo:
–¿No te cansas de ser la abanderada de las causas perdidas?