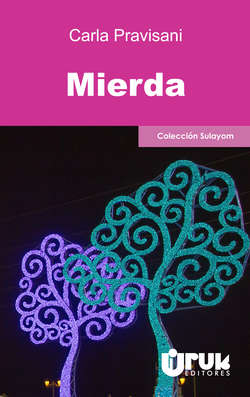Читать книгу Mierda - Carla Pravisani - Страница 11
6
ОглавлениеEduardo no sabe por dónde entró el pájaro que da vueltas enloquecido en esa jaula en la que se ha convertido la habitación. Choca una y otra vez contra el vidrio. Le abre de par en par la ventana para que recupere su libertad. La llovizna y la brisa le recuerdan que está en San José; se siente afortunado por ese clima fresco, otoñal, que lo ayuda a recobrar la energía perdida; en Managua la cabeza le funciona distinto, tanto calor le adormece la voluntad, lo abomba.
La ventana que da a una calle ciega mitiga un poco el ruido de la avenida. El tránsito que tanto suele criticar, hoy le resulta entrañable. Su clima, sus sonidos, su tierra. Se siente extraño al estar en un hotel y no en la comodidad de su casa, pero a su vez esto le permite una mirada extranjera, desapegada. Piensa con cierto grado de ironía en comprar una botella de agua y salir a recorrer museos como hacen los gringos cuando visitan Costa Rica, andar de turista en vez de ir hasta Heredia a supervisar la mosca. Ojalá quede tal y como se la imagina, el tiempo es poco y Herty los tiene sentenciados. Eduardo se sienta en uno de los microsillones y, en el televisor apagado, ve la figura de su sombra. Reflexiona con calma en las ideas de campaña. En la mosca y su significado. Las ideas grandes y conmovedoras –leyó en algún lado– constan de un cuerpo como el de los hombres: compacto y caduco, y de un alma inmortal que constituye su ser. Eso es la mosca. Una materialización, la proyección de un alma, el instinto de transmutar un país en metáfora, en símbolo. Si tan solo lograra traducir un tema, un problema, a una representación, a una imagen que perdure, se daría por satisfecho.
Decide, antes de subir a las montañas de Heredia, recuperar el viejo jeep y regresar en auto a Managua. Está harto de utilizar el auto que les presta el partido, a él le gusta movilizarse en el suyo. Cruza barrio Amón y se dirige a Guadalupe; la ciudad le parece más limpia y ordenada, los Llama del Bosque iluminan las calles de un color naranja encendido. Siempre se sintió un huésped en su propio país pero hoy –quizás por la mañana fresca, por el colibrí que lo despertó, por las calles llenas de flores– cree que este sin dudas es su hogar. Deduce que esa condición de desarraigo constante y completamente crítico al sentido de pertenencia es producto de ser hijo de exiliados argentinos que nunca terminaron de adoptar esta tierra como propia y, de alguna manera, él tampoco logró sentirse a gusto, tanta nostalgia ajena le contaminó la vista y el alma. Eso lo lleva casi siempre a discutir con Victoria que está convencida de que Costa Rica es el mejor país del mundo. Hay algo en esa idea infantil de entender la patria que él combate, esa fórmula sencilla y efectiva lleva oculta una arrogancia implícita. En cambio, su vínculo tan fragmentado como difuso le permite la distancia necesaria para diagnosticar los males, para ver las fallas del engranaje social que lo rodea. La mirada patriótica está atrofiada de benevolencias que suavizan la autocrítica. Sin embargo, ¡cuánto amor se decanta a veces en esa miopía! En el fondo quisiera también construir así su paraíso: cubierto de velos. En nada suma su crítica voraz a todos los sistemas. En eso Victoria le lleva cierta ventaja, dejarse arremeter por una pasión aunque sea ridícula e injustificada es pasión al fin y al cabo.
Llega al taller de don Roli y lo recibe Darling, su ayudante, una nica que vive en San José hace décadas y que ofreció cuidarle el auto cuando se enteró de la misión política que desempeñarían por sus tierras. Ella es de Masaya, pero se vino de niña con la guerra, y luego se casó. Eduardo cree que don Roli es el esposo por la forma cariñosa en la que se hablan y se miran pero nunca se atrevió a preguntar. En el fondo tampoco le importa la marcada diferencia de edad. Don Roli está debajo de un auto. Solo se le ven las piernas. Darling lo acompaña hasta su jeep encapotado.
—¿Y qué tal les está yendo con la campaña?
—Muy bien, muy bien– miente Eduardo. Tampoco les va mal pero no tiene ganas de entrar en explicaciones detalladas.
—¡Qué bueno! Esto se lo pusimos para que no se salpique cuando usamos el soplete –dice y le quita la lona.
Don Roli sale de abajo de un Suzuki y Eduardo nota que tiene un brazo inmovilizado con un cabestrillo.
—¿Qué le pasó?
Darling es la que responde.
—Tuvo un accidente hace un mes, justo después de que ustedes se fueron para Nicaragua. Se le olvidó ponerle el freno de mano a uno de los autos y se le vino encima. ¡Casi no cuenta el cuento! Estuvo como cuatro días en terapia intensiva en el Calderón porque cuando cayó se pegó la cabeza. Por dicha ya está mucho mejor, solo tiene un problema en el habla que le ha costado recuperar y se le dislocó un brazo, así que lo tiene que tener inmovilizado.
—¿Y ya está trabajando de nuevo, don Roli?
—Es imposible que se quede en la casa, se deprime. ¡Usted sabe como es él! No para de hacer cosas…
Don Roli sonríe y hace un esfuerzo sobrehumano por saludar pero se traba. Eduardo entonces comienza a hablar extremadamente lento y en voz alta.
—¡Qué-di-cha-que-ya-está-bien-don-Ro-li!
—Él lo oye perfectamente bien –le aclara con calidez Darling–, solo el habla es lo que se le afectó.
Eduardo asiente nervioso. Nunca ha sabido muy bien cómo comportarse ante las personas con alguna discapacidad, intenta ser inclusivo pero termina siendo cínico.
—Si gusta lo prueba para ver cómo está la batería. A veces si se deja un tiempo sin uso, se baja…
Darling le da las llaves. Eduardo arranca. El motor hace un ruido seco y enciende.
—¡Este carro es una maravilla de la naturaleza! –dice Eduardo al ver que todavía responde–. Muchas gracias por todo.
—De nada, ahí nos cuenta cómo les va. Ojalá ganemos…
Eduardo se despide y enrumba a Heredia por las calles paralelas para evitar las presas, pero un accidente lo obliga a retomar la principal; el camino le resulta familiar y de pronto recuerda: sus ojos exploran el paisaje y las imágenes aparecen, oye de nuevo el ladrido que regresa como una maldición, ese ladrido que lo guía hacia el infierno de sí mismo, la noche en la que abandonó a Malinche a medio camino. Todavía no se explica cómo fue capaz de semejante crueldad. El refugio no le pareció una buena idea, probablemente la durmieran si no lograba ser adoptada. Pero esa es solo una justificación para su mente, en el fondo sabe que lo que lo llevó a tomar semejante decisión fue su comodidad, las ganas de resolver rápido y no tener que comerse de nuevo el tránsito al día siguiente. Estaba seguro de que el lugar cerraría antes de su llegada y de nuevo tendría que llevar la perra a la casa y de nuevo vendría todo el dramón: el ritual de llanto y despedida de Victoria y de Gregorio; la búsqueda de alternativas, la idea desquiciada de llevarse a la perra a vivir con ellos a Nicaragua. Todas las opciones le parecían un enredo. Soltarla fue apostar por el mejor de los augurios. Malinche se detuvo a sus pies, le movió la cola y luego lo miró con los ojos cargados de bondad hasta que supo que aquello era una despedida. Entonces se filtró el miedo y su mirada se volvió de agua. La perra quiso trepar desesperada al auto, pero él le cerró la puerta y la perra siguió al jeep con ese aullido mortuorio y desesperado, hasta que la presa se deshizo y él pudo finalmente acelerar y dejar de verla. Pero ahora sabe que nunca dejará de escucharla.
Eduardo se detiene en el mismo sitio. El sol lo anima a pensar que quizás alguien de buen corazón la haya adoptado, quizás salga de alguna esquina y lo vea y se acerque a lamerle la mano, a darle su perdón. Baja las ventanillas y se queda quieto, inmóvil. Afuera el viento roza un pastizal que suena como un millón de granos cayendo lentamente en una bandeja de plata.
El mascarero vive en una vieja casa de adobe en las montañas de Santo Domingo. Adentro las luces están apagadas. Por las pequeñas ventanas irregulares se atisba un día soleado y diáfano que contrasta con la húmeda oscuridad que los rodea. Don Tencio le indica que lo siga mientras cruzan desordenadas habitaciones de muebles apilados. Eduardo conoció a Don Tencio como amigo de tandas de su padre, cuando tenía una mueblería y una vida en orden, antes de que lo arrastrara la gran correntada de sus vicios. Su padre y él se encontraban a menudo en la cantina para filosofar de la vida. Don Tencio supo ser, en algún momento, un gran lector.
—¿Qué pasó con su biblioteca, don Tencio? –le pregunta Eduardo que lo recordaba como un hombre adicto al conocimiento y a la lectura.
—La tengo acá –se toca la sien–. Ya la vista se me cansa y la verdad me aburrí de tanta palabrería inútil así que la doné a la escuelita del barrio. Que lean los niños…. ¿Los viejos para qué? Ya no aprendimos. Ahora vivo el día y punto. Me da más placer salir a ver los pájaros que perder tiempo leyendo lo que alguien pensó y no hizo. A estas alturas a Marx, a Kant, a Spinoza, me los paso a todos por la hendija.
Semejante respuesta parece salir de la boca de su padre, Eduardo siente de nuevo ese sentimiento que lo humilla y lo desplaza a los viajes en auto sentado en el asiento del acompañante, esos momentos en los que su padre se sentía ¿inspirado? y comenzaba sus largas habladas de cómo había que hacer para acabar con la desigualdad, con la oligarquía, con la injusticia, y Eduardo veía por la ventana el paisaje y el caldo de la incomprensión se cocía para siempre adentro suyo. Eduardo era el recipiente donde su padre vertía todas esas estrategias listas para darle una lección al mundo, santas teorías de las que él, a partir de un punto, empezó a sospechar. Quizás de niño sentía el impulso de imitarlo, de tener ideas propias y elaborar un plan de implementación a escala global. La desconfianza lo embargó a partir de su cumpleaños número trece cuando lo vio llegar sin bañarse y con aliento a guaro a pedirle plata prestada, a quitarle lo colones que le había regalado su abuela para comprarse una compu.
—¿Y vos hasta cuándo te quedás en Nicaragua?
—Hasta que termine la campaña.
—¿Con el Frente era que estabas?
—No, se dividieron, estamos con el otro candidato.
—Tu tata colaboró mucho con los sandinistas durante la revolución… siempre fue un hombre muy solidario, arriesgó su vida para llevar medicinas y meterlas por la frontera.
Esa faceta de su padre lo conmueve y lo confunde por partes iguales. Pero a pesar de los años la rabia aún persiste; a veces quisiera disolverla y reconstruir la imagen de su padre nuevamente, volverlo de nuevo un idealista, un Che Guevara, pero no, ya ahora lo tiene un poco más claro o más oscuro: su amor al prójimo siempre tuvo algo de máscara.
—¿Y ahora cómo está tu tata?
—Bien, se regresó a vivir a su provincia –dice Eduardo indiferente–. Nunca se adaptó acá.
—¿Hace cuánto?
—Hace muchos años. Siempre dijo que quería morir en su tierra y desde que falleció mi mamá levantó campamento y se regresó a la Argentina.
En la esquina se topan con unos muñecos de barro. Eduardo tantea la nariz de águila y el cuerno del Diablo. Para llegar al taller suben unas gradas hasta un segundo piso donde don Tencio construye las escenografías y los personajes que le encargan para las mascaradas. En un rincón del cuarto, sobre una mesa, hay varias manos talladas en madera que parecieran esculpidas por Rodin.
—¿Y eso don Tencio?
—Mi hobby.
—¿Y no las piensa exponer en algún lado?
—¿Para qué? El arte es para uno, para vivir el proceso, no me interesa la exposición.
—No sé, a veces es lindo compartir con los demás lo que uno hace. Esas esculturas de madera están espectaculares.
—Es cierto, quizás me haya vuelto un poco egoísta, a mí me gusta tallar para mí. Es mi pequeño refugio antiaéreo, la forma en la que vuelvo a saber quién soy, si lo comparto me pierdo, la mirada del otro me confunde.
Eduardo descubre que se quedaría horas hablando con don Tencio, si no hubiera dejado el alcohol lo invitaría a tomarse unos tragos a la cantina. Le gusta esa sencillez, ese despojo. Seguramente don Tencio se equivocó de siglo: debería haber nacido en el Renacimiento. Sus múltiples capacidades y sensibilidades lo terminan anulando, aburriendo o descolocando en una época demasiada acostumbrada a la velocidad y el pragmatismo.
—Bueno, así va tu mosca… –le dice don Tencio.
Eduardo ve las alas y se alegra. Son dos piezas grandes de acrílico atravesadas de venitas grisáceas, mientras que del otro lado se alza una montaña de estereofón descartado de la que sobresale una cabeza y unos ojos redondeados que empiezan a develar la anatomía del insecto.