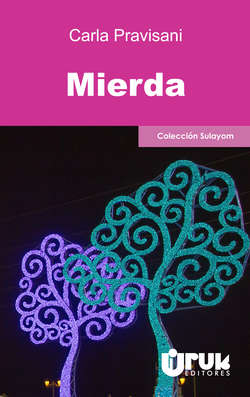Читать книгу Mierda - Carla Pravisani - Страница 7
2
ОглавлениеVictoria inspecciona a la niñera por el retrovisor: Giselle mantiene la cabeza apoyada sobre la ventanilla y se chupa un mechón de pelo. Hay algo cruel o dislocado en la intensidad de su mirada, como si no conectara con la realidad. No tiene más información sobre ella salvo que viene recomendada por el dueño del condominio. Giselle se percata de que está siendo observada, y Victoria vuelve la vista hacia adelante y se concentra en la ciudad que le cruza teñida de un color achocolatado, esa Managua de tierra y adobe, adoquines, tejas, carretas y caballos. En el semáforo se le acerca una mujer con una receta médica y un hijo deforme, y tres vendedores. Una aiudita. Rosquiias, amor… Chicha bien heladita, mi patrón. Anteojo, le hago precio ¿oyó?
Al final de una hilera de árboles y un camino empedrado topan con el muro del condominio en Ticuantepe, un pequeño pueblo desperdigado alrededor de la plaza. A las tres de la tarde el sol lo espanta casi todo, salvo a las ancianas que permanecen en el corredor como momias sin mortaja meciéndose hasta el atardecer, y las mototaxis que zumban de punta a punta de la calle destrozando el silencio de siesta. La construcción del condominio parece un pastel de quinceañera; los detalles en lustre son los marcos de las puertas y las ventanas en arco; los helechos de plástico que asoman de los balcones lejos de transmitir una sensación hogareña dan la impresión de un motel de ruta. El jardín se distribuye ordenado entre arbustos y arbolitos enanos. El sueño americano en su versión tercermundista.
El sitio aún está en obras. De día se despiertan con el ruido de los obreros levantando los dos apartamentos que todavía faltan por construir. Una vez que los trabajadores se van, la noche enmudece y los cubre una tibia vida de provincia. Se encienden los regadores y los grillos; Victoria saca las Toñas de la refri y ambos se sientan en la entrada de la casa a ver a Gregorio jugar con el agua.
La prioridad para escoger ese condominio fue la seguridad. Un miedo quizás un poco desproporcionado los llenó de incertidumbres antes del viaje: en el contrato con el partido pusieron una cláusula de qué hacer en caso de que estallara una guerra civil y debieran salir fugados en helicóptero hacia Costa Rica. Y en el ámbito personal les interesaba resguardar la seguridad del niño lo máximo posible. El dueño les aseguró que allí había guarda las veinticuatro horas. No mintió: ahí estaba Joselo subiendo y bajando una cuerdita que fungía de barrera en la entrada. Costaba creer que alguien resistiera tanto tiempo despierto. De día, Joselo cortaba el pasto, podaba, plantaba, traía y llevaba cosas, arreglaba lo que se rompía; por la noche, era el guarda. Pasaba doce horas levantándose a bajar o a subir el cable de la entrada. Solo a veces lo veían dormir un rato en una hamaca. Por lo demás, la parsimonia del barrio rápidamente les bajó la paranoia. En el sitio había más riesgo de morir de aburrimiento que de un tiro.
Eduardo toca la bocina. Joselo se levanta y tumba sin querer una radio desvencijada a los pies de su silla, Giselle desciende y gira sobre su eje para meterse en el departamento, es flaca y alta, y camina contorneándose como una modelo. No parece darse cuenta de que los obreros la miran como lobos.
En el apartamento Victoria le enseña a Giselle los espacios y le describe la rutina del niño: sus comidas, cómo asearlo, la siesta, sus películas de Plaza Sésamo, la hora del sueño; saca de un baúl todos los juguetes y le indica el nombre de cada peluche, luego le muestra cuál será su habitación. Giselle guarda las dos mudas de ropa bajo la mesita de luz y coloca encima su equipo de audio.
—¿Te gusta oír música?
—Sí.
—¿Y vas a bailar?
—Sí.
Victoria abre un cajón y saca el celular que le ha comprado para estar siempre comunicadas. Eso es lo primero de la tarde que realmente le despierta el interés y le saca una sonrisa.
—¡Es un Nokia! –dice feliz y lo enciende. Le prueba varios sonidos hasta que se decide por el de un gallo.
Victoria le ofrece un café. Meter a una desconocida en su casa le incomoda. Necesita romper el hielo, lograr un mínimo de intimidad.
—¿Tenés hijos?
—Sí, uno –dice chupándose de nuevo el mechón de pelo.
—¿Cómo se llama?
—Ángel como mi mamá Ángela.
—Lindo nombre. ¿Y qué edad tiene?
—Siete.
—¿Y con quién vive?
—Lo cuida mi mamá porque dice que yo no le tengo paciencia.
—¿Por qué te dice eso? –pregunta Victoria preocupada.
—Porque a veces le pego con la chancleta cuando jode mucho.
Inmediatamente Victoria le enseña el método que usan con Gregorio para castigarlo y que sacaron de todopapas.com: Lo sientan en una sillita a que piense, a que reflexione y lo dejan ahí tres minutos. Nada de castigos físicos.
—¿Entendiste?
Giselle asiente.
Gregorio se sube a su regazo para participar de la conversación. Victoria lo alza y se lo entrega a la niñera. Él estira los bracitos y se aferra nuevamente al cuello de ella con desespero. Giselle lo separa, lo mece con brusquedad. Gregorio grita, quiere a su madre.
—Ya se va a acostumbrar el chelito –dice Giselle.
Ningún niño puede querer a alguien desde el primer día, se autoconvence Victoria. Hay que darles tiempo, que se conozcan, que compartan. Por eso se le ocurre que es una buena idea dejarlos solos un momento en el patio. Les abre la puerta y los invita a pasear por el jardín
—Vaya, mi amor... vaya con Giselle…
Giselle lo agarra de la cintura y lo arrastra hacia afuera. Gregorio llora y grita “Ma-mmaaaaaaaaa”.
—Vaya, vaya un ratito, bebé –le insiste–. Yo estoy acá, de acá los veo…
Giselle lo alza y se lo lleva. Afuera lo deja en el piso. Gregorio vuelve corriendo y comienza a patear la puerta. Arranca un llanto histérico, desesperado, de animal en matadero.
—Vaya, vaya, mi amor –le dice ella sofocada por la situación. Piensa en cómo será la dinámica cuando tenga que irse a trabajar todo el día a la casa de campaña.
—¡Chele, venga para acá! –le ordena Giselle y saca la chancleta.
Las lágrimas se transforman en un desgarro. ¿La teoría de los tres minutos? Victoria decide salir a controlar la situación.
—No, no, no, nada de castigos físicos, Giselle, ya hablamos de eso.
Gregorio al ver a su madre le abraza la pierna. Victoria se sienta en un cantero y lo alza, le acaricia la espalda y le da un beso en la mejilla húmeda. Giselle aprovecha para seguir inspeccionando el celular. Él, ya más tranquilo, se baja y comienza a andar por el jardín.
—¿Por qué te fuiste del otro trabajo? –le pregunta ella.
—Usted me ofreció más plata.
Esa sinceridad paradójicamente tranquiliza a Victoria. Para ella no hay nada peor que la mentira, que el engaño. Lo importante es siempre decir las cosas de frente. No soporta a las empleadas mentirosas. Gregorio abre el grifo y comienza a jugar con el agua. Victoria se acerca a cerrarla, pero Giselle se lo impide.
—Déjelo que juegue… es agua. Nada le va a pasar.
—¿Y si se agarra algún virus? Me dijeron que el agua no es muy potable que digamos…
—Que agarre defensas… si usted no lo deja que juegue y se haga fuerte, después le va a salir cochón…
—¿Qué es “cochón”?
—¿Cómo le dicen ustedes a los hombres que les gustan los hombres?
—Playos.
—Eso. Acá se le dice “cochón”. Yo tengo un hermano que es así, desviado. Lo llevaron a la iglesia para ver si se le pasaba pero no, sigue igual, peor le fue a mi mamá porque se le puso rebelde y ahora llega todas las noches con hombres distintos; y eso sí que la enturca porque se van a tener sexo al fondo –cuenta Giselle y le agarra a Victoria la cabeza y le empieza a acariciar el pelo para hacerle una trenza.
Victoria se relaja, se deja manipular por las manos que le estiran con suavidad el pelo y poco a poco se entrega a esos masajes que la peinan mientras le cuenta sobre su vida. Piensa que ambas necesitan tiempo, que es cuestión de entrenar a Giselle para que haga las cosas a su modo.
En la noche se oyen los sapos como si croaran desde el cielo advirtiendo una lluvia. Eduardo se arranca los pelos de la barbilla, mientras revisa la encuesta que colocó a Herty en situación de desventaja. Llevan largo rato en silencio pensando en la campaña política que deben presentarle al MRS. A Victoria le duele la cabeza y tiene sueño, eso la pone de pésimo humor. Siente la tensión, las venas inflamadas del cuello y los músculos abarrotados de los hombros, lo que más quisiera es irse a dormir y olvidarse de las estadísticas.
—Acá puede haber algo –dice él apuntando el gráfico–, algún dato que nos sirva.
Eduardo busca señales ocultas en los números, los blandos, los indecisos, los volátiles… votos yendo de un lado al otro como una bandada de pájaros invisibles. Ella piensa exactamente lo contrario: los encuestadores tienen al mundo agarrado de los huevos. Si no hubiera circulado en la tarde la encuesta de Cid Gallup, no estarían a estas horas en esas, pero en el MRS todos entraron en pánico: el candidato, el comité de campaña, los que financian el partido, todos.
—Son las dos de la mañana –se queja Victoria–. Estoy agotada, sigamos mañana…
—No, mañana tenemos que presentar, amor. A huevo tenemos que sacarlo hoy. ¡Relajate un poco! Ya pronto se nos va a ocurrir algo –le dice Eduardo y carga los vasos de whisky. Luego enumera la lista de consagraciones que seguirá si logran colocar a Herty en la presidencia: el antes y el después de sus vidas como asesores en el mapa de la política internacional. Levanta el vaso y propone un brindis por LA HISTORIA en mayúsculas. En ese momento una mosca se le posa en medio de la nariz; él la espanta de un manotón que bota el trago.
—¡Mierda! –dice con la clarividencia que da el alcohol.
Y esa es la palabra eureka que les ilumina la noche como un rayo de tormenta.