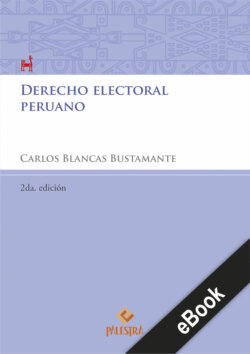Читать книгу Derecho electoral peruano - Carlos Blancas Bustamente - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. CONCEPTO DEL DERECHO ELECTORAL
Al preguntarnos por el concepto del derecho electoral nos encontramos con dos posibles acepciones o dimensiones de éste que, a su vez, derivan de la doble dimensión que el derecho constitucional atribuye a los derechos fundamentales como, por una parte, derechos subjetivos y, por otra parte, normas objetivas que informan el ordenamiento jurídico1. De esta distinción surgen una concepción restringida y otra concepción amplia del derecho electoral.
1.1. Concepción restringida
Alude, y se limita, esta concepción al “derecho de sufragio”, entendido como el derecho subjetivo de todo ciudadano a elegir a sus gobernantes y, asimismo, a ser elegido para los cargos públicos. Bajo esta concepción, el derecho electoral se circunscribe a regular las condiciones jurídicas subjetivas que determinan la participación política de los ciudadanos2, y, por ello, se limita a designar “(...) la aptitud de las personas para votar y para ser elegidas”3. No cabe discusión alguna que el “derecho de sufragio” es, por así decirlo, el núcleo o fundamento del derecho electoral, pero, como veremos, este no se agota en la mera regulación del ejercicio de este derecho, sino que comprende otros aspectos no menos relevantes.
1.2. Concepción amplia
Según esta concepción, el derecho electoral “(...) alude al derecho que regula la elección de órganos representativos”4, esto es, el “(…) régimen jurídico que regula la actividad electoral, en cuanto a sujetos, objeto, sistemas, etc.”5. En este sentido, comprende, además del aspecto individual relativo al ejercicio del derecho de sufragio, los aspectos organizativos y administrativos indispensables para que las elecciones cumplan su cometido: la existencia de un régimen democrático mediante la elección de los representantes y gobernantes por el pueblo.
Y es que, el derecho de sufragio, en su dimensión objetiva o institucional, abarca el conjunto de normas, procedimientos e instituciones mediante los cuales el sufragio posibilita la participación política de la ciudadanía y el funcionamiento real y efectivo de la democracia. No debe olvidarse, a este respecto, que, si bien el sufragio es un derecho individual, en el sentido de que se atribuye a cada ciudadano como tal, su ejercicio es colectivo en la medida que sus efectos —la elección de representantes y autoridades— solo resulta posible si su manifestación es concurrente y simultánea con la de los demás ciudadanos lo que requiere la existencia de una organización y procedimientos que garanticen la existencia de esos efectos. Por otro lado, es necesario destacar la función que cumple el sufragio en relación a la democracia de la cual viene a constituir un “principio básico”6 residiendo en esta función su sentido objetivo y que garantiza la expresión libre, igual e informada de aquel, lo que es una condición esencial para la existencia de esta. Por esta razón, corresponde al Estado dictar un conjunto vasto y complejo de normas de organización y procedimiento para la realización del derecho de sufragio, pues sin estas prestaciones estatales, éste no podría materializarse y la democracia devendría un ideal irrealizable7.
En razón de ello, es que el derecho electoral, en un sentido amplio, se refiere a cuestiones tales como los sistemas electorales, la organización y la justicia electoral, los procedimientos electorales, los partidos políticos y otras materias conexas. Estas materias, como más adelante lo veremos, son estudiadas por otras disciplinas, pero, en la medida que son objeto de regulación mediante normas jurídicas, caen en el ámbito del Derecho y, en particular, del derecho electoral.
Este último, por consiguiente, se identifica con la denominada concepción amplia pues sólo así se puede considerar como un sector o área específica del Derecho. En este sentido, se le define como “(…) conjunto de principios, sistemas, formas y reglas que dan por resultado la expresión de la voluntad del pueblo en el nombramiento de sus autoridades”8; y, asimismo, se afirma que “(…) es el conjunto de normas de derecho que tienen como finalidad la regulación de las formas y procedimientos a través de los cuales se transmite el poder (…)”9. Para Aragón Reyes, el derecho electoral establece “(…) las reglas estructurales básicas de la democracia”10.
2. FUENTES, OBJETO Y CLASIFICACIÓN
2.1. Fuentes
Las fuentes principales del derecho electoral son: i) la constitución, ii) los tratados internacionales, iii) la ley y iv) las normas infralegales.
2.1.1. La Constitución
Las constituciones establecen, por lo general, el sistema democrático y reconocen el sufragio como un derecho de los ciudadanos. Sin embargo, la amplitud de la regulación constitucional de este derecho puede diferir entre unas constituciones que se limitan a enunciar los aspectos fundamentales del derecho de sufragio, dejando a la ley un margen extenso para regular la materia electoral, y otras que van más allá e ingresan a disponer sobre esta materia, normando aspectos tales como el sistema electoral, la autoridad electoral, etc.
La Constitución peruana puede incluirse entre las segundas por cuanto no se limita a reconocer el derecho de sufragio en su artículo 31, sino que, además, dedica un capítulo íntegro (el XIII) de su Título IV, referido a la estructura del Estado, a regular el “sistema electoral”, incluyendo en éste los organismos electorales —que conforman el denominado “sistema electoral”— y la opción por la representación proporcional en las elecciones pluripersonales (art. 187º).
2.1.2. Los tratados internacionales
Los tratados internacionales son, también, fuente del derecho electoral, en cuanto éstos reconocen el derecho de sufragio como uno de los derechos políticos esenciales de los ciudadanos. De este modo, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos11 (PIDCP) reconoce a los ciudadanos el derecho a: “a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos: b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores: c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad. a las funciones públicas de su país”.
En términos semejantes se expresa la Convención Americana sobre Derechos Humanos12 (CIDH) en su artículo 23 referido a los “derechos políticos”.
Conforme a la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional, los derechos enunciados en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú tienen rango constitucional13.
2.1.3. La ley
La regulación del sufragio y las elecciones por la ley, aun en el supuesto de que la Constitución ingrese a normar la materia electoral con mayor detalle de lo habitual, es siempre necesaria por cuanto es imposible, además de inconveniente, que sea la norma fundamental la que desarrolle materias complejas, como el sistema electoral, la organización electoral o los procedimientos. Por ello, es frecuente que los Estados cuenten con normas legales tales como códigos o leyes electorales, leyes sobre partidos políticos y, también leyes sobre la participación política, en general.
El Perú cuenta, al respecto, con la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859), la Ley de Elecciones Regionales (Ley 27683), la Ley de Elecciones Municipales (Ley 26864), la Ley de Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados (Ley 28440), la Ley de Elecciones de Representantes ante el Parlamento Andino (Ley 28360) la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos (Ley 26300), la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 28094), la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones (Ley 26486), la Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Ley 26487) y la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497).
2.1.4. Normas infralegales
Los órganos electorales, en el ejercicio de sus competencias pueden dictar normas para reglamentar o facilitar la aplicación de las leyes electorales. Entre las más relevantes de éstas podemos mencionar el Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas (Resolución Nº 0325-2019 del Jurado Nacional de Elecciones); la Resolución Nº 306–2005–JNE que establece el “Recurso Extraordinario por afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva”; el Reglamento para la Preservación de las Garantías, Independencia y Funcionamiento de los Jurados Electorales Especiales en los Procesos Electorales (Resolución Nº 316–2005–JNE); las Disposiciones sobre el Voto rápido (Resolución Jefatural Nº 000301-2015–J/ONPE); las Disposiciones sobre el Procedimiento de Designación de Miembros de la Mesa de Sufragio para los procesos electorales (Resolución Jefatural Nº 074–2012–J/ONPE); y el Reglamento sobre el Voto Electrónico (Resolución Jefatural N° 000022-2016–J–ONPE), entre otras.
2.2. Objeto del derecho electoral
Partiendo de la concepción amplia antes expuesta, podemos señalar que el derecho electoral “(...) versa sobre la materia electoral en todo lo atinente al derecho”14. La “materia electoral” está conformada por aquellos elementos que “(...) presiden e impregnan todas las posibles formas de regulación del ejercicio colectivo de la soberanía popular, ya se trate de regímenes generales o particulares, incluidas las consultas directas”15.
Siguiendo a Nohlen y Sabsay16 la materia electoral está conformada por las características de las elecciones y procesos electorales, los principios y garantías, los sistemas electorales, las campañas electorales, los partidos políticos, financiamiento de las elecciones y partidos, formas de democracia semidirecta, normas de procedimiento electoral, control y fiscalización de actos electorales, autoridad electoral, normas sobre observación de procesos electorales, delitos e infracciones.
2.3. Clasificación
Establecido el contenido del derecho electoral podemos advertir que, en éste, como en otras ramas del derecho, coexisten dos clases de normas: las de carácter sustantivo o material y las de carácter adjetivo o formal17. Las primeras integran un derecho electoral sustantivo, que comprende las normas que regulan el derecho de sufragio, los sistemas electorales, los organismos electorales, los partidos políticos, etc., mientras que las segundas conforman un derecho electoral adjetivo o procesal integrado por todas aquellas normas que regulan los procedimientos ante la administración y la justicia electoral en lo referente a los procesos electorales, consultas populares, registro de los partidos y materias similares.
Sin embargo, como lo acota Flores García18 esta diferencia no se expresa, hasta el momento, en la separación legislativa de ambas materias, como acontece, por ejemplo, en el derecho civil o penal, pues, en la mayor parte de los casos, las leyes electorales comprenden tantas normas sustantivas cuantas normas procesales.
3. RELACIONES CON OTRAS RAMAS DEL DERECHO
3.1. Derecho electoral y derecho constitucional
La relación entre el derecho electoral y el derecho constitucional es indiscutible y no debería necesitar mayor sustentación. Esta estrecha vinculación reside no solo en el hecho de que la Constitución, concebida como norma fundamental del ordenamiento social y del Estado, establece las bases de los ordenamientos jurídicos sectoriales o ramas del derecho, sino que, el reconocimiento del derecho de sufragio y su regulación supone la realización de la idea misma de “Estado democrático” y de principios tales como el de la soberanía popular, pues como lo anota Aragón Reyes19, el derecho de sufragio “(...) es un principio, el más básico o nuclear, de la democracia, o hablando en términos más precisos, del Estado democrático”.
De este modo, el derecho electoral en su conjunto tiene como finalidad actualizar y concretar una de las decisiones políticas fundamentales de la Constitución: la de establecer la democracia como contenido político del Estado. En este sentido, según González Hernández, el derecho electoral “(...) configura el carácter democrático del Estado tanto como determina el grado de legitimidad que alcanzan los órganos constitucionales y las instituciones políticas de carácter representativo que lo integran”20. Ello quiere decir que, sin el derecho electoral, el contenido político fundamental de la constitución sería inocuo y el derecho de sufragio quedaría vacío de contenido.
Sin embargo, existe una importante corriente de la opinión especializada que propugna la autonomía del derecho electoral. Nohlen y Sabsay21 afirman que el derecho electoral “(...) compone un sistema jurídico particular”. Sostienen, asimismo, que “(...) es independiente porque se funda en principios, métodos y tiene un objeto que le son propios”22.
En el mismo sentido, Galván Rivera23 considera que la autonomía del derecho electoral se basa en la existencia de i) legislación especializada —criterio legislativo—, ii) tribunales y organismos especializados —criterio jurisdiccional— y iii) literatura jurídica especializada —criterio científico—. A estos elementos, Gonçalves Figueiredo24 agrega el hecho de contar con un lenguaje técnico característico. Covarrubias Dueñas25, por su parte, afirma que el derecho electoral es autónomo por cuanto no requiere de otras disciplinas jurídicas para que pueda operar y ser eficaz, sosteniendo, asimismo, que se trata de un (…) sub-sistema que se integra de manera armónica con el sistema jurídico mexicano, con el derecho público y con el derecho constitucional.
Frente a esta posición autonomista, existe otra que sin negar la entidad propia que ha alcanzado el derecho electoral a través de los criterios señalados por Galván Rivera, considera que esta disciplina debe entenderse como tributaria o complementaria del derecho constitucional, pero no independiente de éste. En esta tesitura, García Soriano26 considera que el derecho electoral carece de autonomía respecto del derecho constitucional pues es una aplicación del mismo, el cual fija los principios que aquel debe desarrollar y asimismo dicta mandatos constitucionales que son indisponibles para el legislador electoral.
Con menos contundencia, González Hernández27 considera que el derecho electoral “(...) constituye en su conjunto una categoría del Derecho Público, simétrica y complementaria respecto de las normas constitucionales y administrativas”. Para Álvarez Conde28, el derecho electoral es una “disciplina científica dentro del ámbito del derecho constitucional”. A juicio de Figueroa Alfonzo, “El derecho electoral es una rama del derecho constitucional dotado de autonomía (técnica y financiera), que regula los procesos en los que los ciudadanos, organizados como electores, facilitan integrar los órganos del gobierno del Estado (…)29.
No cabe duda que el derecho electoral, de un lado, acota uno de los aspectos esenciales de la Constitución como lo es la realización efectiva del Estado democrático, lo que dota a esta disciplina de un objeto propio, y, por otro, que hoy existe una vasta legislación en materia electoral, así como órganos y tribunales electorales especializados y, asimismo, una creciente literatura jurídica en este campo. Ello, sin embargo, no impide señalar que tanto los principios en que se basa cuanto las normas que integran el derecho electoral son materialmente constitucionales. Estas no pueden ser entendidas como normas desprovistas de una finalidad constitucional cuyas bases se encuentran en la constitución como, por ejemplo, ocurre en el campo del derecho civil, penal o laboral, para mencionar algunos ejemplos. A diferencia de estas áreas del derecho, la normativa electoral existe para posibilitar el ejercicio cabal de un derecho, el derecho de sufragio, cuya realización es condición esencial para la existencia de la democracia y el Estado democrático, el cual representa uno de los elementos básicos del orden constitucional como lo enuncia el artículo 43º de la Constitución: “La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.”
Mientras que, en otras materias, como el derecho civil, mercantil o, incluso, el penal, la Constitución enuncia principios o reconoce derechos subjetivos sobre la base de los cuales se construye la arquitectura jurídica de esas disciplinas, la incursión de la Constitución en la materia electoral es amplia y, a la vez, profunda, yendo más allá de la mera formulación de principios o derechos. En efecto, nuestra constitución, además del reconocimiento del derecho de sufragio activo y pasivo (art.31), reconoce, en el mismo precepto, otros derechos políticos como los de referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Asimismo, reconoce el derecho a la formación de partidos, movimientos o alianzas políticas e impone a éstos obligaciones relativas a su funcionamiento democrático y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos (art. 35); crea los organismos electorales —la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones— definiendo los rasgos básicos de la estructura y las principales funciones de cada uno de ellos (Cap. XIII), establece el sistema electoral para las elecciones pluripersonales basado en la representación proporcional (art. 187); e, incluso, establece que en toda clase de votaciones populares el escrutinio se realiza en la mesa de sufragio y en acto público (art. 185).
En este sentido, la “materia electoral” es, propiamente, “materia constitucional” más aún si, como lo reconoce nuestro ordenamiento, esta última está conformada no sólo por las normas formalmente constitucionales, es decir, aquellas que constan en el texto constitucional, sino, también, por normas de rango legal pero que, en razón de su contenido, son materialmente constitucionales conformando el denominado “bloque de constitucionalidad”. Al respecto el Tribunal Constitucional, ha señalado que “Las normas del bloque de constitucionalidad son aquellas que se caracterizan por desarrollar y complementar los preceptos constitucionales relativos a los fines, estructura, organización y funcionamiento de los órganos y organismos constitucionales, amén de precisar detalladamente las competencias y deberes funcionales de los titulares de éstos, así como los derechos, deberes, cargas públicas y garantías básicas de los ciudadanos”30.
De este modo, a nuestro juicio, la expresión “derecho electoral” es válida, y ciertamente muy útil, para identificar dentro del derecho constitucional aquella área que se refiere al ejercicio del derecho de sufragio, a las elecciones, las autoridades electorales y, en general, todas las cuestiones relacionadas con la manifestación de la soberanía popular y, mediante ésta, la elección y conformación democrática de los órganos representativos que integran el Estado.
No obstante, no es independiente del derecho constitucional, como no lo son otras áreas específicas como el “derecho parlamentario” o el “derecho de los partidos políticos”, expresiones éstas que, como la de “derecho electoral”, pretenden, justificadamente, acentuar y destacar la existencia de un objeto de estudio sobre un campo determinado del derecho constitucional, pero sin, por ello, sustentar su autonomía. Para explicar nuestra posición resultan ilustrativas las expresiones del jurista español Santaolalla31 el cual refiriéndose al derecho parlamentario y su relación con el derecho constitucional formula una apreciación plenamente aplicable, mutatis mutandi, al derecho electoral: “Hablar de Derecho Parlamentario no significa ignorar su entronque en el derecho constitucional, sino sólo permitir el trazado de las fronteras de una zona de este último, dotada, eso sí, de notas y elementos específicos, a afectos de lograr su mejor esclarecimiento”.
3.2. Derecho electoral y derecho administrativo
La relación del derecho electoral con el derecho administrativo es estrecha, en especial en lo que se refiere al funcionamiento de los organismos electorales y a los procedimientos que estos aplican. Los organismos que integran el denominado “sistema electoral”, (Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) son personas jurídicas de derecho público que integran la estructura del Estado y se rigen por numerosas disposiciones de derecho administrativo en lo que se refiere a su presupuesto y recursos, gestión, régimen de su personal, etc. En cuanto a los procedimientos, si bien las leyes electorales establecen normas específicas, las normas de derecho administrativo son aplicables supletoriamente en las materias que aquellas no regulen.
3.3. Derecho electoral y derecho penal
Es obligación del Estado garantizar y proteger el ejercicio del derecho de sufragio y el normal desarrollo de los procesos electorales a través de los cuales se manifiesta la voluntad popular. Por ello, las conductas que atentan contra el derecho de sufragio y la expresión de la voluntad popular son rechazadas por el ordenamiento jurídico mediante su tipificación como delitos y la imposición de la pena que corresponde a su gravedad. En este sentido, el derecho penal presta una contribución fundamental al derecho electoral.
La Ley Orgánica de Elecciones (LOE) tipifica, entre sus artículos 382 a 393, diversas conductas delictivas contra el derecho de sufragio, como obligar a un elector a votar por determinado candidato, obstruir el desarrollo de los actos electorales o provocar desórdenes durante estos y portar armas durante la realización de los actos electorales. También considera delito integrar un Jurado Electoral teniendo impedimento para hacerlo, suplantar a quien le corresponda integrarlo o instigar a otro a suplantar a un miembro de un Jurado Electoral u obligarlo a ello mediante violencia o soborno. Otras conductas que, de una forma u otra, atentan contra el derecho de sufragio, el desarrollo del proceso electoral, la libertad de los electores y el funcionamiento de los órganos electorales son, asimismo, tipificadas como delitos en el Título XVI de la LOE y sancionadas con penas privativas de la libertad que pueden alcanzar, según los casos, hasta los seis años.
Por su parte, el Título XVII del Código Penal tipifica los “Delitos Contra la Voluntad Popular” enumerando varias figuras siendo una de las más graves perturbar o impedir, con violencia o amenaza, el desarrollo de los procesos electorales o los procesos de revocatoria o referéndum, que es reprimida con pena privativa de la libertad de hasta diez años (CP, art. 354). Diversas modalidades de atentar contra el derecho de sufragio son tipificadas en el artículo 359 CP, las cuales pueden merecer una sanción de hasta ocho años de pena privativa de libertad. Según su gravedad otras conductas contrarias a la libre expresión de la voluntad popular son, también, acreedoras a penas privativas de libertad de distinta duración, señaladas en los artículos 355 a 358 del referido código.
Asimismo, se ha tipificado (Ley 30997/27.08.19) en el artículo 359-A del Código Penal el delito de “financiamiento prohibido de organizaciones políticas” conforme al cual deviene punible solicitar, aceptar, entregar o recibir aportes, donaciones, contribuciones o cualquier otro tipo de beneficio proveniente de fuente de financiamiento legalmente prohibida, conociendo o debiendo conocer su origen, en beneficio de una organización política o alianza electoral. La comisión del delito se sanciona con pena privativa de la libertad y penas accesorias de multa e inhabilitación. (Infra, Cap. VII, 7.4.1.B)
4. RELACIONES CON LAS CIENCIAS SOCIALES
Los fenómenos electorales son objeto de estudio de otras disciplinas, especialmente las ciencias sociales y, dentro de éstas, por la Ciencia Política. Mientras que el derecho electoral se aproxima a estos fenómenos a través del estudio de su regulación legal, la Ciencia Política analiza su funcionamiento real, su función en la sociedad y en el sistema político, su interacción con otros sistemas como el sistema de partidos, etc., a partir de la evidencia empírica que surge de la investigación de la realidad política.
Desde esta perspectiva, entre el derecho electoral y la Ciencia Política existe una estrecha vinculación, pues los estudios de ésta última son necesarios para la formulación de las normas electorales y la evaluación de su funcionamiento, en tanto que el conocimiento de las normas de aquel proporciona a la Ciencia Política un material valioso para la investigación.
1 Cfr. HESSE, Conrado “Significado de los derechos fundamentales”. En BENDA, Ernesto; Werner MAIHOFER; H. VOGEL; K. HESSE y Wolfgang HEYDE. 2001. Manual de Derecho Constitucional (segunda edición). Madrid: Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Al respecto, el Tribunal Constitucional peruano ha señalado que “(...) al lado de la idea de los derechos fundamentales como derechos subjetivos, también hay que reconocer en ellos el establecimiento de verdaderos valores supremos, es decir el componente estructural básico del orden constitucional (...)” (STC M.ª 976-2001-AA/TC, Fundamento Jurídico Nº 5).
2 Cfr. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Juan Carlos. 1996. Derecho Electoral Español. Madrid: Técnos S.A., p. 13
3 GONÇALVEZ FIGUEIREDO, Hernan R, 2013. Manual de Derecho Electoral. Buenos Aires: Di Lalla Ediciones, p. 22.
4 NOHLEN, Dieter y SABSAY, Daniel, “Derecho Electoral”. En Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina. 1998. Dieter Nohlen, Sonia Picado y Daniel Zovatto (compiladores). México: Fondo de Cultura Económica, p. 13.
5 GONÇALVES FIGUEIREDO, Loc.cit.
6 Cfr. ARAGON REYES, Manuel. 2013. “Democracia y Representación. Dimensiones Subjetiva y Objetiva del Derecho de Sufragio”. En Estudios de Derecho Constitucional (tercera edición). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, p. 527.
7 Según Alexy, los derechos a prestaciones en sentido amplio comprenden los “derechos a organización y procedimiento”, los cuales se extienden desde los derechos a una protección jurídica efectiva hasta aquellos derechos a medidas estatales de tipo organizativo. Precisa este autor que “Las normas de procedimiento y organización deben ser de forma tal que, con suficiente probabilidad y en suficiente medida, el resultado responda a los derechos fundamentales” (ALEXY, Robert, 2002. Teoría de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pp. 457-458).
8 GONZALEZ, Joaquín V., citado por Gonçalves Figueiredo, Op.cit., p. 21.
9 COVARRUBIAS DUEÑAS, José de Jesús, 2000. Derecho Constitucional Electoral. México: Editorial Porrúa S.A., p. 112.
10 ARAGON REYES, Manuel, “Derecho Electoral: sufragio activo y pasivo”. En Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina. 1998. Dieter Nohlen, Sonia Picado y Daniel Zovatto (compiladores). México: Fondo de Cultura Económica, p. 104.
11 Aprobado por el Perú mediante Decreto Ley N° 22128 de 28 de marzo de 1978.
12 Aprobada por el Perú mediante Decreto Ley Nº 22231 del 11 de julio de 1978 y, posteriormente ratificada constitucionalmente por la Décimo Sexta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política de 1979.
13 Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 0025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC. En esta sentencia se afirma, en relación al enunciado contenido en el Artículo 3ª de la Constitución, que “Los derechos de naturaleza análoga” pueden estar comprendidos en cualquier otra fuente distinta a la Constitución, pero que ya conforma el ordenamiento jurídico. Dentro de las que pudieran identificarse como tal no cabe duda que se encuentran los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado peruano es parte. En efecto, si en las fuentes de nuestro ordenamiento jurídico se indaga por aquella donde se pueda identificar derechos que ostenten “naturaleza análoga” a los derechos que la Constitución enuncia en su texto, resulta indudable que tal fuente reside, por antonomasia, en los tratados internacionales sobre derechos humanos que conforman nuestro ordenamiento jurídico. En consecuencia, dichos tratados, todos ellos de consuno, enuncian derechos de naturaleza “constitucional” (Fundamento jurídico 30).
14 NOHLEN y SABSAY, Op.cit., p. 18.
15 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Op.cit., p. 23.
16 NOHLEN y SABSAY, Loc.cit.
17 Ídem, p. 19.
18 Citado por Nohlen y Sabsay, Op.cit., p. 19.
19 ARAGÓN REYES, “Democracia y representación”, Op.cit., p. 523.
20 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Op.cit., p. 19
21 NOHLEN y SABSAY, Op.cit., p. 15.
22 Ídem, p. 17.
23 Citado por Nohlen y Sabsay, Op.cit., p. 16-17.
24 GONÇALVES FIGUEIREDO, Op.cit., p. 28.
25 COVARRUBIAS DUEÑAS, Op.cit, p. 120.
26 GARCÍA SORIANO, María Vicenta. 1999. Elementos de Derecho Electoral. Valencia: Tirant lo Blanch, p. 25.
27 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Op.cit., p. 22.
28 ALVAREZ CONDE, Enrique, 1991. “Los principios del derecho electoral”. Revista del Centro de Estudios Constitucionales. Núm. 9. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, p. 9.
29 FIGUEROA ALFONZO, Enrique, 2006. Derecho electoral. México: IURE editores, p. 2.
30 STC Nº0013-2003-CC.
31 SANTAOLALLA, Fernando. 2013. Derecho parlamentario español. Madrid: Editorial Dykinson S.L., p. 32.