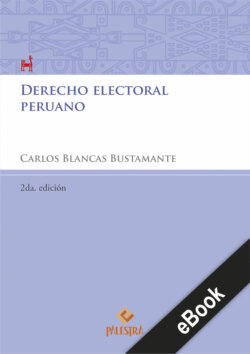Читать книгу Derecho electoral peruano - Carlos Blancas Bustamente - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. NATURALEZA JURÍDICA Y CONTENIDO. SENTIDOS SUBJETIVO Y OBJETIVO
En una democracia representativa el sufragio es el elemento central para la legitimación del régimen pues es a través de este que el pueblo ejerce el poder de designar a sus gobernantes. Cuando nuestra Constitución señala, en su artículo 45, que “El poder del Estado emana del pueblo” alude, sin duda, al hecho de que quienes gobiernan al Estado son elegidos por el pueblo y que la fuente de su poder radica en esa elección y no en un derecho tradicional, dinástico o divino, ni es el resultado de un acto de fuerza o imposición que desconozca o ignore la voluntad popular.
El sufragio puede ser entendido desde dos sentidos distintos pero convergentes: uno subjetivo y el otro objetivo.
1.1. Sentido objetivo
En un sentido objetivo, el sufragio debe entenderse como el “método para designar la representación popular”64, pues la existencia de la democracia representativa requiere que los ciudadanos ejerzan la función de votar para elegir a sus representantes.
En su sentido objetivo, el sufragio cumple varias funciones específicas que Aragón Reyes65 ha puesto de manifiesto y que son las siguien- tes:
a) Producir representación, pues, como se ha dicho, mediante el ejercicio del sufragio se posibilita la conformación de los órganos del Estado y se materializa, por consiguiente, la representación política.
b) Producir gobiernos, ya que el sufragio permite establecer a quienes corresponde la función de gobernar o ejercer el poder ejecutivo, lo cual se produce de forma indirecta en el régimen parlamentario y de forma directa en el presidencial. Pero, además de producir al gobierno, el sufragio también confiere representación a las minorías políticas a las cuales compete, básicamente, ejercer el control sobre el gobierno.
c) Limitar temporalmente el poder, pues el sufragio, en un contexto democrático, se realiza periódicamente a fin de permitir al electorado expresarse cada cierto tiempo y, de esta manera, favorecer la alternancia en el poder de las fuerzas políticas.
d) Legitimar el poder del Estado, en la medida que la fuente de todo poder democrático reside en el pueblo. En este sentido, la legitimidad de origen de ese poder requiere la expresión de la voluntad popular, la cual se concretiza a través del sufragio y las elecciones. Como lo acota Aragón Reyes66 “(...) no hay más democracia que aquella que se articula a través de las votaciones populares”.
El sentido objetivo, o institucional, del sufragio lleva a concebirlo como una “función pública” cuya existencia es indispensable para la materialización del régimen representativo. De esta noción se pueden desprender, y de hecho así ocurre, ciertos efectos referidos a: i) la extensión del sufragio y ii) su obligatoriedad.
i) En el primer caso, al concebirse el sufragio como una “función” y no como un derecho, resultaría válido restringir el ámbito subjetivo, o extensión, del sufragio, atribuyendo su ejercicio únicamente a ciertos sectores de la sociedad, lo que ha llevado, en el pasado, al “sufragio censitario” o restringido (Infra 2.1). Esta noción prevaleció durante más de un siglo después de la implantación del Estado Liberal en Europa y Estados Unidos, pero actualmente se encuentra completamente superada al haberse reconocido por los tratados internacionales y las constituciones el sufragio universal.
ii) El segundo efecto consiste en atribuir carácter obligatorio al voto, precisamente por tratarse de una función pública que impone a los ciudadanos el “deber de votar”. Este efecto, se encuentra, sin embargo, todavía presente en numerosos ordenamientos constitucionales, entre ellos muchos iberoamericanos, que establecen el carácter obligatorio del sufragio al concebirlo no sólo como un derecho sino, al mismo tiempo, como un deber67.
1.2. Sentido subjetivo
En sentido subjetivo el sufragio es un derecho, esto es la facultad que se reconoce a todos los ciudadanos de votar al momento de elegir a las personas que deben conformar los órganos representativos que integran el Estado. Este derecho tiene su punto de partida en la teoría del “electorado–derecho” que, a su vez, se afinca en la doctrina de la soberanía popular, conforme a la cual cada ciudadano es titular de una fracción de la soberanía y concurre con su voto a la formación de la voluntad general68.
El sufragio, entendido como un derecho, tiene un doble contenido que permite distinguir dos aspectos o dimensiones del mismo: el sufragio activo y el sufragio pasivo.
1.2.1. Sufragio activo
Es el derecho de cada ciudadano a votar para la elección de los representantes que deben integrar los órganos del Estado. Está expresamente reconocido en el artículo 31 de la Constitución que señala que los ciudadanos tienen el derecho de “elegir libremente a sus representantes” y, asimismo en los tratados internacionales sobre derechos humanos antes mencionados.
1.2.2. Sufragio pasivo
Consiste en el derecho de los ciudadanos a “ser elegidos”, tal como lo prescribe el artículo 31 de la Constitución. Este aspecto del derecho se encuentra, también, reconocido en los tratados internacionales como el PIDCP artículo 25, b) y la CIDH, artículo 23, b).
2. EL DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO
El estudio del derecho de sufragio en su aspecto de sufragio activo requiere acudir a ciertos criterios de clasificación con el objeto de ordenar las múltiples formas de expresión que este ha presentado a lo largo de su evolución histórica. Estos criterios son los siguientes: i) su extensión, ii) su valor, iii) su efecto, iv) su publicidad, y v) su exigibilidad.
2.1. Según su extensión
Conforme a este criterio, el sufragio puede ser clasificado como: sufragio restringido y sufragio universal.
2.1.1. Sufragio restringido
Este, a su vez, presenta tres modalidades: i) el sufragio censitario, ii) el sufragio capacitario y iii) el sufragio masculino
A. Sufragio censitario
Esta modalidad del sufragio, que ha tenido una enorme importancia durante el primer siglo, y algo más, del Estado Liberal, deriva directamente, como antes hemos señalado, de la doctrina de la “soberanía nacional” y de la idea del “gobierno representativo” acuñada en los momentos iniciales del Estado Liberal.
Según afirma Manin, el gobierno representativo, estaba basado en una característica no igualitaria: “(...) que los representantes fuesen socialmente superiores a quienes los eligieran. Se creía firmemente que los representantes electos debían sobresalir respecto de la mayoría de sus electores en cuanto a riqueza, talento y virtud”69. A este criterio, Manin lo denomina principio de distinción70.
El principio de distinción va a jugar un papel muy importante a la hora de establecer el sistema electoral del nuevo Estado liberal, tanto para definir quienes podían ser representantes cuanto para establecer quienes debían ser los electores de éstos. Así, por ejemplo, Burke descalificaba a una serie de profesiones u oficios, considerando que quienes los ejercían no podían ser aptos para gobernar71. De este modo, el propósito del régimen electoral debía ser el de asegurar la elección de los mejores ciudadanos, los más ilustres y distinguidos, en quienes debía depositarse la soberanía nacional para que su voluntad se transformara en la voluntad de la nación. Desde esta perspectiva, se concibió el sufragio como una función pública y no como un derecho. Carré de Malberg cita, al respecto, la exposición del diputado Thouret en la sesión del 11 de agosto de 1791 de la Asamblea Nacional Constituyente, en la que afirma:
Existe una primera base indiscutible y es que, cuando un pueblo está obligado a elegir por secciones, cada una de estas secciones, incluso eligiendo de modo inmediato, no elige por sí misma, sino que elige por la nación entera…Entonces, la cualidad de elector se funda en una comisión pública de la cual la potestad pública del país tiene derecho a regular la delegación72.
Más explícito aún, el diputado Bernave sostuvo lo siguiente:
La cualidad de elector no es sino una función pública, a la que nadie tiene derecho, y que concede la sociedad en la forma que su interés se lo prescribe…Como cada uno elige por la sociedad entera, la sociedad en cuyo nombre y favor se elige tiene esencialmente el derecho de determinar las condiciones bajo las cuales quiere que se funden las elecciones que los individuos hace por ella… La función de elector no es un derecho73.
Al no considerarse un derecho sino una función, la ley podía libremente fijar las condiciones de su ejercicio, pudiendo concederlo con mayor o menor amplitud o sujetarlo a requisitos más o menos exigentes, de acuerdo con el señalado propósito de garantizar la elección de una representación competente, apta para desempeñar las funciones gubernativas. Es bajo este criterio, que la Constitución francesa de 1791, formuló una distinción entre ciudadanos “pasivos” y “activos”, correspondiendo solo a estos últimos ejercer el sufragio. Entre los ciudadanos “pasivos”, a quienes no se atribuía la función de sufragar, se contaban los jóvenes entre 21 y 25 años, la servidumbre, los no domiciliados y los no contribuyentes74.
El criterio central que se adoptó para conceder la función de sufragar a los ciudadanos “activos”, fue el de la propiedad. La condición de propietario fue, así, erigida en criterio legitimador para el ejercicio de la función electoral, en la medida que se consideraba que esta acreditaba la solvencia económica y moral del elector, así como su independencia y buen juicio. Uno de los más firmes defensores de esta posición fue Benjamín Constant, quien la explicaba en la siguiente forma:
No quiero ser injusto con la clase trabajadora. Esta clase es tan patriota como las otras. Casi siempre está dispuesta a los más heroicos sacrificios y su entrega es tanto más admirable cuanto que no se ve recompensada ni con la fortuna ni con la gloria. Pero una cosa es, creo yo, el patriotismo que da el valor necesario para morir por su país, y otra el que le hace a uno capaz de conocer bien sus intereses. Hace falta, pues, otra condición además del nacimiento y de la edad prescrita por la ley. Esa condición es el ocio indispensable para adquirir ilustración y rectitud de juicio. Sólo la propiedad hace a los hombres capaces para el ejercicio de los derechos políticos75.
Este exponente del constitucionalismo liberal del siglo XIX, consideraba un riesgo que los no propietarios llegaran al poder, porque siendo su meta la de adquirir la propiedad, utilizarían los derechos políticos para conseguirla por cualquier medio: “(...) esos derechos en manos de un gran número, servirán infaliblemente para invadir la propiedad. Marcharán por este camino irregular, en lugar de seguir la ruta natural, el trabajo, y será una fuente de corrupción para ellos y de desórdenes para el Estado”76.
En los Estados Unidos, el gobernador Morris opinaba que el requisito de tener una propiedad para poder votar era indispensable, porque la gente carente de ella era especialmente vulnerable a la corrupción por parte de los ricos y se convertirían en instrumentos de estos. Por su parte, Madison expresó que “Contemplando el asunto sólo por sus méritos los propietarios de este país serían los más seguros depositarios de las libertades republicanas”77.
Esta concepción condujo directamente al sufragio “censitario”, el cual estaba basado en la propiedad de la tierra, considerando como electores únicamente a quienes figuraban en el “censo” de los contribuyentes del impuesto que se aplicaba a dichas propiedades. Por consiguiente, la lista de contribuyentes hacía las veces de los modernos padrones electorales, que registran a todos los ciudadanos con independencia de sus propiedades, rentas, profesión o actividad 78.
Sin embargo, liberales como Constant abogaba por requisitos aún más restrictivos, ya que consideraba que no basta tener la condición de propietario, sino que está deba producir una renta elevada. Sostiene, al respecto lo siguiente:
Una propiedad puede ser tan restringida, que quien la posea sólo será propietario en apariencia. Quien no reciba en renta territorial, dice un escritor que ha trabajado perfectamente esta cuestión), la suma suficiente para mantenerse durante un año, sin necesidad de trabajar para otro, no es realmente un propietario. Se encuentra en la clase de los asalariados, en tanto que le falta una porción de propiedad. Los propietarios son dueños de su existencia, le pueden negar el trabajo. El que posee la renta necesaria para mantenerse independiente de cualquier voluntad ajena, es el único que puede ejercer los derechos de ciudadanía. Una condición de propiedad inferior a ésta es ilusoria, una más elevada sería injusta79.
La propiedad, en esta visión, es una garantía de independencia, pues al no depender la existencia de los propietarios de otros, como en el caso de los asalariados, estos no pueden influir en sus decisiones, las cuales, por ello, serán realmente libres. Por ello, a los electores se les exigía, como lo afirmaba Barnave, “tres medios de libertad”, que eran los siguientes; inteligencia, independencia de fortuna e interés en la cosa pública80. Pero, en realidad, parece ser que la mera condición de propietario era suficiente para presumir las virtudes, inteligencia, educación e interés en la sociedad que debía reunir todo ciudadano “activo”, esto es, elector. El discurso de Boissy d’Anglas en la Convención lo expresa así:
Los mejores —dice— son los más instruidos y los más interesados en el mantenimiento de las leyes: ahora bien, salvo algunas cuantas excepciones, sólo se encontrarán semejantes hombres entre quienes, poseyendo una propiedad, estén apegados al país que la contiene, a las leyes que la protegen, a la tranquilidad que la conserva, y que deban a esa propiedad y a la holgura que proporciona la educación que les permitió ser propios para discutir con sagacidad y justicia las ventajas y los inconvenientes de las leyes que fijan la suerte de la patria81.
Son estas las razones por las cuales al erigir la propiedad en condición para ser elector se excluía del cuerpo electoral a todas aquellas personas a quienes se consideraba, por el hecho de ser dependientes de otros, carentes de una voluntad independiente y de auténtica libertad. La “voluntad general” debía constituirse a partir de la expresión de voluntades individuales independientes e iguales, lo que obliga a excluir a quienes se encontrasen en situación de dependencia social o moral, como los menores de edad, las mujeres, la servidumbre, los monjes, los vagabundos y los indigentes, además de quienes, como los extranjeros y los condenados y quebrados, se consideraban separados de la comunidad nacional82.
Bajo estas premisas, la Constitución francesa de 1791 estableció, en el artículo 2 de la Sección II del Título III, que para tener la condición de ciudadano activo y, por tanto, poder sufragar, había que pagar una contribución directa igual, por lo menos, al valor de tres jornadas de trabajo y no ser criado doméstico83. El bajo nivel de la contribución exigida ha llevado a sostener que la restricción del sufragio en ese período inicial de la Revolución francesa no fue extrema, pues, según se estima, el cuerpo electoral quedó constituido por 4’400.000 ciudadanos activos, cifra ésta muy superior a las registradas después de la restauración borbónica, cuando el nivel de las contribuciones se elevó considerablemente, en virtud a lo cual el cuerpo electoral se redujo a 90,000 electores en 1817 y no llegaba a 200,000 tras la ley del 10 de abril de 183184. En Gran Bretaña, antes de la reforma electoral de 1832, que redujo la contribución al pago de un alquiler de diez libras, el electorado apenas representaba un 4 por ciento de la población, es decir, aproximadamente 400,000 electores y tras dicha reforma se duplicó. Una nueva reforma efectuada en 1867, que volvió a rebajar el censo, supuso elevar el número de electores a dos millones85.
Cabe tener en cuenta, sin embargo, que la restricción del sufragio no dependía únicamente de los requisitos limitativos impuestos para ser ciudadano activo, sino del hecho de que, en ese período, la elección de los representantes era indirecta, es decir mediante colegios electorales, cuyos miembros eran elegidos por los ciudadanos con capacidad de sufragar. Estos, por consiguiente, no elegían a dichos representantes, sino solamente a quienes debían elegir a estos. Las normas de la época imponían requisitos adicionales, más estrictos, para ser miembro del Colegio Electoral o “elector”: tener una propiedad con una renta igual a doscientas jornadas de trabajo en ciudades con más de seis mil almas, o igual a ciento cincuenta jornadas en ciudades con menos de seis mil almas o en el campo. El efecto reduccionista del derecho a elegir a los representantes lo ilustra el hecho de que, en Francia, en 1791, sobre un cuerpo electoral de más de 4 millones de ciudadanos “activos”, los “electores” eran apenas 43,000.
B. Sufragio capacitario
Esta modalidad del sufragio restringido consiste en condicionar el derecho de sufragio al requisito de poseer determinado nivel de conocimientos y, como lo señala Mackenzie “(...) puede extenderse desde saber leer y escribir hasta la posesión de un título universitario o profesional”86. Al respecto, Duverger87 anota que en ciertos países en vías de desarrollo “(...) el derecho de sufragio sólo se concede a quienes son capaces al menos de leer la Constitución e incluso de explicarla: se trata de descartar a la masa del pueblo que se teme”.
C. Sufragio masculino
Restringir el voto a los varones excluyendo a las mujeres fue una forma de limitación del sufragio basada en el sexo que, lamentablemente, rigió durante mucho tiempo, incluso después de haberse alcanzado el “sufragio universal” el cual, en realidad, no era tal en razón de que se concedió únicamente a favor de los hombres. Obviamente, a la luz de la interdicción de la discriminación por razón de sexo que consagran los tratados internacionales y las constituciones, esta restricción del derecho de sufragio no puede tener cabida en las democracias contemporáneas.
2.1.2. Sufragio universal
La aspiración al sufragio universal estuvo presente, no obstante, antes de las revoluciones liberales europeas, en el pensamiento de alguno de sus precursores ideológicos como Rousseau, quien, partiendo de su concepción de la soberanía, que atribuye a cada ciudadano una fracción de la misma, deduce el derecho de votar casi como un derecho natural. En un pasaje del Contrato Social, afirma: “Tendría que hacer aquí muchas reflexiones sobre el simple derecho a votar en todo acto de soberanía, derecho que nadie puede quitar a los ciudadanos” 88. De esta afirmación, Carré de Malberg concluye por la opción del filósofo ginebrino a favor del sufragio universal: “La conclusión que se deduce de todos estos razonamientos es que el derecho de sufragio, para todos los ciudadanos indistintamente, es un derecho, un derecho natural, inherente a la cualidad de miembro del Estado y anterior a cualquier Constitución estatal, un derecho que tiene su fundamento en la misma definición de la soberanía, un derecho en fin cuyo goce no puede quedar subordinado a ninguna condición restrictiva de cualquier naturaleza que ésta sea”89.
Estas ideas tuvieron su concreción en la Constitución francesa del año III (1793), aprobada por la Convención, dominada por los jacobinos y sus aliados. Tuvo en Robespierre su más firme y elocuente defensor, pues este, contrariando el criterio hasta entonces imperante, sostuvo el carácter inversamente proporcional entre la fortuna y el apego a la cosa pública, afirmando que la primera corrompe mientras que la indigencia conduce a la virtud al no estar subordinada a los intereses particulares. Cuestionaba, por ello, que el orden público pudiera organizarse en torno a los intereses particulares, bajo el supuesto —para él equivocado— de que la defensa de estos podía transformarse indirectamente en virtud, al buscar cada quien el bien común para proteger sus propios intereses. Para el jefe de los jacobinos, por el contrario, la virtud nacía del sacrificio de los intereses particulares en aras de la felicidad común.90
La Constitución del año III, estableció el sufragio universal masculino, al establecer como únicos requisitos para el ejercicio de la ciudadanía la edad de 21 años y estar domiciliado (art. 4)91. Este sistema no se aplicó nunca al no llegar a regir esta constitución, debido a las convulsiones internas y la guerra exterior del período de la Convención y fue derogada al aprobarse la Constitución de 179592.
El sufragio universal quedó definitivamente establecido en Francia en la Constitución de 1848, aunque limitado a los varones, extendiéndose, bajo esta misma modalidad, a otras naciones europeas como Suiza (1849), Alemania (1870), España (1890), Bélgica (1893), Austria (1907), Italia (1912), Gran Bretaña (1918). Estados Unidos adoptó el sufragio universal en 1850.
Sin embargo, la verdadera universalización se logró al reconocer el derecho de sufragio a las mujeres, conquista ésta lograda recién en el siglo XX, aunque Nueva Zelandia lo alcanzó en 1893. Austria reconoció el voto de la mujer en 1918, Alemania en 1919, Gran Bretaña93 y Estados Unidos en 1920, Francia en 1944, Italia en 1946 y Arabia Saudita en 2015.
2.2. Según su valor
Este criterio tiene que ver con el valor igual o desigual que se atribuye al voto del ciudadano y nos permite distinguir entre: i) sufragio reforzado y sufragio único.
2.2.1. Sufragio reforzado (o desigual)
Presenta dos modalidades principales
A. Voto plural: se atribuye al elector más de un voto basándose en ciertos criterios concurrentes en éste: contribuciones, títulos universitarios, etc. Un ejemplo de este sistema fue la ley que rigió en Bélgica entre 1893 y 1919 que permitía a cada elector disponer de hasta un máximo de tres votos94. A nivel teórico, porque nunca se ha aplicado, se ha postulado en el pasado el llamado “voto familiar” que en su versión mitigada atribuía al cabeza de familia un voto adicional y en su versión integral tantos votos como los miembros de su familia no titulares del derecho de sufragio95.
En esta modalidad, el elector ejerce sus varios votos en la misma circunscripción electoral concentrando así su fuerza electoral y alcanzando un mayor grado de influencia en el resultado de los comicios que aquellos electores carentes del voto plural.
B. Voto múltiple: el elector dispone de varios votos en función de varios criterios igualmente concurrentes: lugar de residencia y de otras propiedades, lugar de sus negocios, etc. Se diferencia del voto plural porque los votos no se concentran en una sola circunscripción sino en varias —allí donde está su residencia, propiedades o negocios— ejerciendo en cada una de ella solo un voto. Rigió en Inglaterra durante el siglo XIX; en 1918 la ley prohibió votar en más de dos circunscripciones y en 1948 se suprimió definitivamente esta posibilidad96.
Una variante de este sistema es permitir al elector sufragar en distritos electorales especiales además de ejercer el voto que le corresponde como ciudadano. En Gran Bretaña hasta 1948 existió una circunscripción para graduados universitarios que llegó a contar con doce diputados sobre total de 615 miembros de la Cámara de los Comunes97.
2.2.2. Sufragio único (o igualitario)
Consiste en atribuir a cada elector un único voto, sin admitir que el sufragio de cada ciudadano tenga un peso diferente al de otros como sucede en el voto reforzado.
El reconocimiento del principio–derecho de igualdad como un derecho fundamental que representa uno de los pilares del sistema democrático, no resulta compatible con un criterio que, precisamente, quiebra la igualdad entre los ciudadanos y atribuye a un sector de éstos una influencia mayor en los asuntos públicos en función a factores que, principalmente, tienen relación con su riqueza y su posición social.
Se afirma por ello el principio “un elector un voto”, que nuestra Constitución recoge en su artículo 31.
2.3. Según su efecto
Este criterio se refiere al grado de inmediatez que existe entre el voto del elector y la elección del representante pudiendo, desde esta perspectiva, diferenciarse entre el i) sufragio indirecto y ii) el sufragio directo.
2.3.1. Sufragio indirecto
En el sufragio indirecto, los representantes no son elegidos por los ciudadanos sino por “electores” elegidos por aquellos, existiendo, a su vez dos clases de sufragio indirecto: i) de doble grado y ii) de grado múltiple.
A. De doble grado: En esta clase de sufragio se suceden dos votaciones: la de los ciudadanos que eligen electores y, luego, la de los electores que eligen a los representantes.
La Constitución francesa de 1791 estableció una elección de doble grado en la cual las denominadas Asambleas Primarias integradas por todos los ciudadanos activos tenían la función de elegir un número determinado de electores en proporción al número de ciudadanos activos domiciliados en la ciudad o cantón (Sección II, artículos 1 y 6). En un segundo momento, estos electores de reunían en la Asamblea Electoral de cada departamento y procedían a elegir a los representantes a la Asamblea Nacional Legislativa (Sección III, Artículo 1). En esa época regía el sufragio censitario por lo que para ser ciudadano activo había que cumplir ciertos requisitos, pero como lo señala Duverger98, incluso en un contexto de sufragio universal la aplicación del sufragio indirecto puede conducir al sufragio censitario cuando se exigen requisitos vinculados a la propiedad para ser elegido elector, aunque éstos no se exijan a los ciudadanos. De hecho, la Constitución francesa de 1791 exigía para ser elector requisitos de tipo censitario vinculados a la propiedad (Sección II, Artículo 7).
El sufragio indirecto fue perdiendo terreno a lo largo del siglo XIX, en favor del sufragio directo, pero, ciertamente, no ha desaparecido del todo. En Estados Unidos es el sistema aplicado para la elección del Presidente el cual es elegido, formalmente, por un Colegio Electoral integrado por los compromisarios elegidos en votación popular por cada Estado, en número igual al de sus Senadores y Representantes, en la misma fecha, al cual se agregan tres compromisarios elegidos por el Distrito de Columbia. Estos compromisarios postulados por cada partido, son elegidos por el sistema de mayoría que permite atribuir todos los delegados del Estado a favor del partido (candidato) triunfante en el Estado, razón por la cual, al conocerse, al término de la jornada electoral, el número de compromisarios obtenido por cada partido se conoce con certeza quien será el Presidente de los Estados Unidos. Por eso se ha dicho que, en un caso como éste el sufragio indirecto conduce a los mismos resultados que el sufragio directo por lo que el primero es “una complicación inútil”99.
Formas de sufragio indirecto de doble grado subsisten aún para cierto tipo de elecciones como las del Presidente en algunas repúblicas parlamentarias como Italia y Alemania, en las cuales aquel es elegido, respectivamente, por el Parlamento en sesión conjunta de sus dos cámaras al cual se agregan tres delegados designados por cada Consejo Regional o por la Asamblea Federal integrada por los miembros del Parlamento federal y un número igual de miembros elegidos por las asambleas de los Lander.
También se emplea este sistema para la elección de los Senadores, entre otros países, en Francia (Constitución, artículo 24), Alemania (Ley Fundamental, artículo 51), cuya elección corresponde a las entidades territoriales y a los Lander, respectivamente. En España, el sufragio indirecto se emplea solo para designar a los Senadores que representan a las Comunidades Autónomas, pues otros son elegidos por las provincias mediante sufragio directo (Constitución, artículo 69).
En Estados Unidos la elección indirecta del Senado establecida en la Tercera Sección de la Constitución fue reemplazada por la elección directa de los Senadores por los ciudadanos de cada Estado mediante la Enmienda XVII, ratificada el 8 de abril de 1913.
B. De grado múltiple: En este caso entre el ciudadano y la elección de los representantes se interponen varios grados o escalones de electores, cada vez más reducidos, en forma de pirámide.
La Constitución de Cádiz, contemplaba que las Juntas Parroquiales, integradas por los ciudadanos avecindados y residentes en las parroquias debían elegir un elector parroquial por cada doscientos vecinos (art. 38). La junta parroquial elegía a once compromisarios quienes procedían a elegir al elector parroquial en la proporción antes señalada, Los electores parroquiales así elegidos, concurrían a forma la Junta de partido la cual, a su vez, elegía electores para integrar la Junta electoral de provincia a quien correspondía elegir a los diputados asignados a cada provincia.
En tiempos más recientes, este sistema ha sido preferido por los Estados de régimen comunista, gobernados por un partido único, como lo estableció la Constitución soviética de 1924. Actualmente rige en China, cuya Constitución (1978) establece un sistema de elección escalonado que se inicia en las asambleas populares locales, y prosigue, en línea ascendente, en las asambleas distritales y provinciales hasta llegar a la asamblea popular nacional, a quien califica como el “órgano supremo del poder del Estado” (art. 20). A esta le compete elegir al Consejo de Estado quien es el “órgano ejecutivo del órgano supremo del poder del Estado” (art. 30).
2.3.2. Sufragio directo
En el sufragio directo no existen intermediarios entre el ciudadano–elector y el elegido. Los votos emitidos por los electores determinan quienes son los candidatos elegidos como representantes, en función a la votación que estos obtengan. Se descarta así, por completo, la intervención de colegios o asambleas electorales para elegir a los representantes.
Las legislaciones electorales pueden optar por exigir una mayoría absoluta o una mayoría simple o relativa para tener por ganador a un candidato o a una lista de candidatos, pero, en cualquier caso, lo que determina quien resulte finalmente elegido es la suma de los votos emitidos directamente por los ciudadanos.
2.4. Según su publicidad
El sufragio, conforme a este criterio, puede ser público o secreto.
2.4.1. Sufragio público
En el sufragio público, también conocido como “voto abierto”100, el ciudadano expresa ante el funcionario o autoridad electoral su preferencia a fin de que ésta la anote o registre para el recuento respectivo. Esta clase de sufragio, como lo señala Mackenzie101 no existe actualmente para la elección de representantes al Parlamento o Asambleas legislativas, habiendo quedado circunscrita a las elecciones en el ámbito de grupos sociales compactos como sindicatos, entidades gremiales y otros similares.
En Inglaterra rigió para las elecciones parlamentarias anteriores a la Ballot Act de 1872, aplicándose bajo la modalidad de elección por aclamación en asambleas que se realizaban en cada circunscripción electoral102.
2.4.2. Sufragio secreto
Es la clase de sufragio que actualmente predomina en las democracias y cuyo objetivo es garantizar la total libertad del elector al emitir su voto, para lo cual se adoptan toda clase de medidas para impedir que su preferencia electoral sea conocida por los funcionarios electorales o por cualquier otro ciudadano (cédula electoral anónima, cámara secreta, deposito personal en el ánfora).
Como lo anota Mackenzie103 “(...) la supresión de la votación abierta ofrece seguridad frente a la corrupción e intimidación organizadas, ya provengan de parte de personas influyentes o de la presión de la opinión pública”.
2.5. Según su exigibilidad
En función a su exigibilidad legal el sufragio puede clasificarse como: i) obligatorio y ii) facultativo.
2.5.1. Sufragio obligatorio
El carácter obligatorio del sufragio deriva de su concepción como una “función pública”, lo cual lo convierte en un deber de todo ciudadano, cuyo incumplimiento le acarrea sanciones. En su concepción inicial esta teoría negaba al sufragio la condición de “derecho” individual, afirmando que “(...) el derecho de elección no es para el ciudadano, el ejercicio de un poder propio, sino el ejercicio del poder de la colectividad. Y también en esto aparece como una función estatal. El ciudadano, al votar no actúa por su cuenta particular, como persona distinta del Estado o anterior al Estado, sino que ejerce una actividad estatal en nombre y por cuenta del Estado”104.
Como antes vimos, la idea del sufragio como una “función pública” deriva de la idea de la soberanía nacional y al negar al sufragio la condición de “derecho” justifica teóricamente la atribución de aquella función a sólo una parte de la población conduciendo a formas de sufragio restringido. Sin embargo, hoy día se ha impuesto el sufragio universal que descansa en la noción del sufragio como “derecho” de cada ciudadano, lo cual no ha significado, necesariamente, la eliminación de su carácter obligatorio.
En efecto, en la mayoría de los Estados iberoamericanos prevalece el sufragio obligatorio105 y también en 4 Estados de la Unión Europea: Bélgica, Chipre, Grecia y Luxemburgo.
Nuestra Constitución lo establece en el artículo 31 para todos los ciudadanos hasta los setenta años, pues después de esa edad es facultativo.
2.5.2. Sufragio facultativo
Se funda en la concepción del sufragio como “derecho”, que radica en la teoría de la “soberanía popular” desarrollada por Rousseau, conforme a la cual cada ciudadano posee una fracción de la soberanía, razón por la cual tienen derecho al sufragio como una expresión de esa soberanía, pues a través de éste concurren a la formación de la voluntad general.
Sin duda alguna, esta teoría ha triunfado al establecer, como denominador común de las actuales democracias representativas, el sufragio universal, pero, como se ha dicho, no ha significado la adopción simultánea del voto facultativo en numerosos Estados, de modo tal que en éstos existe el sufragio universal (sufragio–derecho) y el voto obligatorio (sufragio–deber). Ello no deja de configurar una contradicción en el plano jurídico, pues el ciudadano se encuentra obligado a ejercer un derecho (el de sufragio) ya que en caso contrario será objeto de una sanción.
En Iberoamérica, Colombia (Const., art. 258) y, recientemente, Nicaragua y Chile106 han optado por eliminar la obligatoriedad del sufragio, estableciendo así su carácter facultativo, el mismo que, como se ha visto predomina abrumadoramente en los Estados de la Unión Europea y rige en los Estados Unidos y Canadá.
3. EVOLUCIÓN DEL DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO EN EL PERÚ
3.1. El sufragio según su extensión
3.1.1. El sufragio restringido
A.El sufragio censitario
En nuestro país rigieron criterios similares a los establecidos en Europa y Estados Unidos a la hora de fijar las reglas electorales. La Constitución de 1823, estableció, en su artículo 17, además de saber leer y escribir, el requisito de “Tener una propiedad, o ejercer cualquiera profesión, o arte con título público, u ocuparse en alguna industria útil, sin sujeción a otro en clase de sirviente o jornalero”107 para adquirir la ciudadanía, que otorgaba el derecho de votar (art. 32). Como el sistema electoral era indirecto, según la usanza de la época, los ciudadanos elegían a los miembros de los colegios electorales o “electores” y para tener esta condición era menester “Tener una propiedad que produzca trescientos pesos cuando menos, o ejercer cualquiera arte, u oficio, o estar ocupado en alguna industria útil que los rinda anualmente, o ser profesor público de alguna ciencia”108. El requisito de propiedad fue suprimido por la Constitución de 1828 (art. 4º) para tener la condición de ciudadano y votar en la elección de los “electores”. Los requisitos para tener esta condición se mantuvieron iguales que en la constitución anterior, de acuerdo al artículo 13º de esta constitución. Similares criterios observaron la Constitución de 1834, la cual remitió a la ley señalar los requisitos para ser miembro del colegio electoral y, así, la ley electoral del 29 de agosto de 1834 estableció, alternativamente, pagar alguna contribución o ejercer una profesión o industria109.
La Constitución de 1939 representó un retroceso al volver a establecer como requisito copulativo para ser ciudadano el de “pagar alguna contribución, no estando exceptuado por la ley” (art. 8º, inc. 3º)110. En cambio, la de 1856 representó un cambio radical, al eliminar este requisito y establecer, en su artículo 37, el sufragio popular directo, el cual “lo ejercen los ciudadanos que saben leer y escribir, o son jefes de taller, o tienen una propiedad raíz, o se han retirado, conforme a le ley, después de haber servido en el ejército o armada”111. Sin embargo, la Constitución conservadora de 1860 (art. 38), restableció el pago de alguna contribución como una alternativa a los otros requisitos ya enunciados por su predecesora. La ley electoral del 4 de abril de 1861, restauró, asimismo, el sufragio indirecto, que la anterior Constitución y la ley electoral de 1857 habían abolido112.
Considerando el carácter poco exigente de los requisitos establecidos para la ciudadanía y la legislación de excepción que favoreció el sufragio de los indígenas (Infra B), Paniagua considera que en el Perú no existió, propiamente, el sufragio censitario, aunque reconoce que para integrar los colegios electorales, mientras existió el sufragio indirecto, o ser elegido representante era preciso ser mayor contribuyente o propietario113, lo cual, sin duda, representa, a nuestro juicio, una importante restricción basada en la desigualdad114.
B. Sufragio capacitario
El sufragio condicionado a tener un determinado nivel de conocimientos o instrucción, prácticamente no rigió en el Perú durante el siglo XIX. Si bien el requisito de saber leer y escribir figuró en las constituciones y leyes como una condición para ser ciudadano, en la mayoría de los casos solo representó una alternativa que podía ser dejada de lado si se contaba con otros requisitos y además se exoneró de su cumplimiento a la población indígena que era la mayoría del país.
La Constitución de 1823 (art. 17, inc. 3º) postergó la exigencia del requisito de saber leer y escribir hasta “después del año 1840”; la de 1828 (art. 13, inc. 4º) mantuvo la excepción; bajo la Constitución de 1834, la ley de elecciones del 29 de agosto de 1834 (art. 5º) obvió los requisitos relativos a la propiedad y al trabajo así como el de saber leer y escribir pero estableció el de pagar alguna contribución al Estado con lo cual, dice V.A. Belaúnde que “El voto de los indígenas estaba, pues, salvado, puesto que ellos pagaban el tributo”115. La Constitución de 1839 (art. 8, inc. 2º), estableció como requisito conjuntivo para gozar de la ciudadanía el de saber leer y escribir, “excepto los indígenas y mestizos; hasta el año de 1844, en las poblaciones donde no hubiere escuelas de instrucción primaria”; esta disposición fue prorrogada en 1849 hasta 1860116. La Constitución de 1856 (art. 37) volvió al sistema de los requisitos disyuntivos entre los que figuraba el de saber leer y escribir y se omitió el de pagar alguna contribución, pero al incluir el de tener una propiedad raíz, quedó a salvo el voto de los indígenas al ser la mayoría de estos comuneros117. El sistema de la Constitución de 1856 fue mantenido en el artículo 38 de la Constitución de 1860, agregando como requisito alternativo el de pagar alguna contribución, con lo cual los indígenas que eran propietarios o contribuyentes, tuvieron acceso al sufragio hasta las reformas de 1895118.
El voto capacitario se introdujo de forma rigurosa mediante la ley de 12 de noviembre de 1895 que modificó el artículo 38º de la Constitución de 1860, adoptando el siguiente texto: “Gozan del derecho de sufragio los ciudadanos en ejercicio que saben leer y escribir,” suprimiendo, por tanto, los requisitos alternativos de ser jefe de taller o tener una propiedad raíz o pagar alguna contribución, establecidos en su tenor original, los cuales habían permitido el voto indígena.
El efecto que tuvo esta reforma, propugnada por Piérola, fue la drástica reducción del cuerpo electoral, pues la exigencia de saber leer y escribir eliminó el derecho de sufragio de la población indígena, que era mayoría y que lo había tenido desde la fundación de la república119. Sin embargo, como sostiene Paniagua120, los analfabetos fueron privados de un derecho del que, en realidad nunca gozaron en razón del régimen de servidumbre al que estaban sometidos. Por ello, en 1931, al proyectarse la futura constitución de 1933, la Comisión Villarán se opuso a restablecer el voto de la población indígena analfabeta121.
Las constituciones de 1920 (art. 66) y 1933 (art. 86) mantuvieron como requisitos para ejercer el derecho de sufragio saber leer y escribir.
3.1.2. Sufragio universal
Consideran V.A. Belaúnde122 y Paniagua123 que en el Perú rigió durante el siglo XIX el sufragio universal, aunque el primero de estos autores opina que recién se implantó al establecer la Constitución de 1860 requisitos disyuntivos para acceder a la ciudadanía, entre estos la contribución personal. Para Paniagua, los requisitos establecidos en las constituciones para tener la ciudadanía tuvieron como finalidad “asegurar el sufragio indígena”124.
Cabe anotar sin embargo, y en primer lugar, que siendo cierto que la clase de requisitos establecidos o el sistema de requisitos disyuntivos o la exoneración a favor de la población indígena de la exigencia de saber leer y escribir supusieron la ampliación del cuerpo electoral más allá de lo que un rígido modelo de sufragio censitario hubiera conllevado, no es menos cierto que la existencia de requisitos vinculados a la propiedad, a las contribuciones, o a ser jefe de taller o tener una profesión, representan elementos que restringen el derecho de sufragio. Así, por ejemplo, la ley electoral de 1851125 establecía en su artículo 10 que “No gozan del derecho de sufragio los siervos, los criados o sirvientes domésticos (...), los que no siendo indígenas (sic) no saben leer o escribir, los que no pagan contribución directa, sin estar su profesión exceptuada de este pago (...)”.
Asimismo, y, en segundo lugar, conviene recordar que, en cualquier caso, el derecho de sufragio estaba limitado a los varones, quedando excluidas del mismo las mujeres.
El derecho de la mujer al sufragio se conquista recién mediante la reforma de la Constitución de 1933, introducida por la Ley 12391, del 7 de septiembre de 1955, por la cual se concedió la condición de ciudadanas a las mujeres, antes reservada a los varones (art. 84º) y otorgó a estas el derecho de sufragio en las elecciones políticas, pues el texto original del artículo 86º de la Constitución de 1933, sólo se los concedió para las elecciones municipales126.
En lo que respecta al requisito de saber leer y escribir, la Constitución de 1979 (art.65º) lo suprimió señalando como el único requisito exigible ser mayor de 18 años, pero para ese momento, la población analfabeta ya constituía una minoría. Al establecer la edad para sufragar a los 18 años, esta constitución también amplió el cuerpo electoral incorporando a nuevos sectores de la juventud.
Puede decirse, en conclusión, que el sufragio universal quedó establecido en la Constitución de 1979. Esta, no obstante, así como la actual negaron el sufragio a los militares y policías, pero la reforma del artículo 34 de esta última, efectuada por la Ley Nº 28480 les reconocieron este derecho.
3.2. El sufragio según su efecto
3.2.1. Sufragio indirecto
Este sistema rigió en las elecciones peruanas durante casi todo el siglo XIX.
La elección indirecta era de doble grado. Conforme a la Constitución de 1823, todos los ciudadanos vecinos y residentes en la parroquia elegían un elector parroquial por cada doscientos individuos; luego, los electores parroquiales se reunían en el colegio electoral de la provincia y procedían a elegir a los diputados que correspondían a la provincia. Para ser elegido representante también existían requisitos de tipo censitario: “Tener una propiedad o renta de ochocientos pesos cuando menos, o ejercer cualquier industria que los rinda anualmente, o ser profesor público de alguna ciencia” (Const. de 1823, art. 43, inc. 3º). La Constitución de 1828, mantuvo el sistema pero agregó la facultad de los Colegios electorales de provincia para votar por los candidatos a la Presidencia de la República y proponer listas para la elección de los Senadores, cuya elección definitiva correspondía a las Juntas Departamentales que eran órganos administrativos descentralizados a los que, en adición a sus funciones permanentes, se confió la de elegir a los Senadores en base a la listas presentadas por los Colegios electorales de provincia (Const. de 1828, art. 75, inc. 13º), siendo, por tanto, la elección de éstos de tercer grado.
El sufragio indirecto fue abolido por el reglamento dictado en 1855 por el gobierno provisorio de Ramón Castilla, conforme al cual se eligió la Convención Nacional de 1855127. Posteriormente, la Constitución de 1856 estableció en su artículo 37 el sufragio directo, pero no universal por cuanto para tener la condición de ciudadano, que habilitaba para sufragar eran requisitos, entre otros, ser jefe de taller o tener una propiedad raíz o haberse retirado, conforme a la ley, después de haber servido en el ejército o armada. La ley electoral de 1857 ratifico estos requisitos.
Bajo la Constitución de 1860, cuyo texto reenvió a la ley decidir acerca del sistema para la elección de Diputados y Senadores (art. 45) y del Presidente de la República (art. 80), la Ley electoral de 1861, retorno al sufragio indirecto al disponer ésta en el artículo 4 que “La elección de Presidente y Vice–presidente de la República, Representantes de la Nación y funcionarios municipales no podrá hacerse directamente por el pueblo sino por medio de electores reunidos en colegio”128.
El sufragio directo fue, nuevamente restablecido por el artículo 39 de la Constitución de 1867 pero no llegó a regir efectivamente tras la fugaz vida de esta carta y la restauración de la Constitución de 1860129.
Cabe puntualizar que sufragio indirecto no significa necesariamente la existencia de sufragio censitario pues ambos conceptos responden a criterios distintos, antes expuestos. El voto censitario o restringido puede ser directo, como, a la inversa, el sufragio universal puede ser indirecto como ocurre en los Estados Unidos para la elección del Presidente (Supra 2.3.1.A).
3.2.2. Sufragio directo
La instauración, ya definitiva, del sufragio directo, fue producto de la ley electoral del 20 de noviembre de 1886, aprobada luego de la reforma constitucional de 1895 que introdujo el sufragio universal. Esta ley electoral suprimió los colegios electorales y, con ellos, el sufragio indirecto, situación que, en lo sucesivo, se han mantenido en las elecciones peruanas.
El sufragio directo quedó establecido como una norma constitucional en la Constitución de 1920 (Art 67. inc. 2), la misma que fue reproducida en las constituciones de 1933 (Arts. 89 y 135), 1979 (art. 65), y la vigente, de 1993 (Arts. 31 y 111).
Como lo señaló acertadamente Paniagua Corazao la ley electoral de 1896 “(...) intentó pues fundar sobre base firme el régimen representativo y, al consagrar el sufragio directo, aportó una de las piezas maestras del régimen político peruano (...)”130.
3.3. El sufragio según su publicidad
Durante el siglo XIX rigió en el Perú el voto secreto que fue inicialmente establecido por el Constitución de 1823 en su artículo 46 y aunque las constituciones posteriores no reprodujeron este precepto las leyes electorales lo conservaron regulando, incluso, el uso de cédulas de sufragio como medio de asegurar la reserva del voto131.
Fue la ley electoral de 1896 la que introdujo el sufragio público al establecer el sistema de votación en doble cédula, debiendo la segunda servir al elector como comprobante del sentido de su voto, lo que debería servir para una suerte de control público de los resultados, evitando la manipulación de éstos por los órganos electorales. Resalta Paniagua132 la paradoja de que teniendo este sistema la finalidad de asegurar mayor transparencia y veracidad en los hechos se convirtió en un medio eficaz para la coacción y el cohecho.
El sufragio secreto fue establecido por el Estatuto Electoral de 1931 y, luego, consagrado constitucionalmente por las constituciones de 1933 (art. 88), 1979 (art. 65) y 1993 (art. 31).
3.4. El sufragio según su exigibilidad
En el Perú ha regido siempre el sufragio obligatorio. La primera de nuestras constituciones, la de 1823, estableció esta obligación al señalar en su artículo 30 que “Tocando a la nación hacer sus leyes por medio de sus representantes en Congreso, todos los ciudadanos deben concurrir a las elecciones de ellos, en el modo que reglamente la ley de elecciones, conforme a los principios que aquí se establecen”.
Lo propio ha sucedido con las leyes electorales desde el Reglamento del Supremo Delegado de 1822, las cuales además de afirmar la obligatoriedad del sufragio, establecieron distintas clases de sanciones, incluso penales, a lo omisos133.
4. LIMITACIONES DEL SUFRAGIO ACTIVO: SUSPENSIÓN DEL DERECHO
El derecho de sufragio activo puede sufrir limitaciones en su ejercicio en determinadas circunstancias previstas por la ley. La Constitución en el artículo 33 indica que el ejercicio de la ciudadanía se suspende: “1. Por resolución judicial de interdicción, 2. Por sentencia con pena privativa de la libertad, y 3. Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos”.
La interdicción civil conforme al artículo 564º del Código Civil (CC) alcanza, por remisión de este precepto a los artículos 43º y 44º del mismo texto legal, a: i) las personas privadas, por cualquier causa, de discernimiento, ii) los sordomudos, los ciego sordos y los ciegomudos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable, iii) los retardados mentales, iv) los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad, v) los pródigos, vi) los que incurren en mala gestión, vii) los ebrios habituales, viii) los toxicómanos y ix) los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil.
Estas personas quedan sujetas a curatela conforma al artículo 564ª CC, la misma que debe ser precedida por la respectiva declaración judicial de interdicción, salvo cuando se trate de condena penal que apareja la interdicción civil (CC, art. 566º).
Respecto a la suspensión de la ciudadanía por sentencia con pena privativa de la libertad, el artículo 29º del Código Penal (CP) establece que la pena puede ser temporal o a cadena perpetua, teniendo, en el primer caso, una duración mínima de dos días y una máxima de 35 años.
La inhabilitación es una de las penas limitativas de derechos previstas en el artículo 31º del CP, la cual puede ser impuesta como pena principal o accesoria a tenor del artículo 37º del mismo código. Conforme al artículo 36ª CP tiene varias modalidades siendo una de ellas la que se enuncia en su numeral 3: “Suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia”.
5. EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO
Es el otro aspecto o dimensión del derecho de sufragio que Aragón Reyes define como “(...) el derecho individual a ser elegible y a presentarse como candidato en las elecciones para cargos públicos”134.
El derecho a ser candidato para los cargos públicos tiene su origen en la Revolución Francesa la cual abolió los privilegios de la nobleza entre éstos, el de ocupar los altos cargos del Estado. Así, el Título I de la Constitución de Francia de 1791 consagró como “derechos naturales y civiles” el siguiente: “1. Que todos los ciudadanos son admisibles en los puestos y empleos sin otra distinción que la de sus virtudes y talentos”135. De manera similar, nuestra primera constitución, la de 1823, estableció en el artículo 22 que “Solo la ciudadanía abre la puerta a los empleos, cargos o destinos de la República y da el derecho de elección en los casos prefijados por la ley. (...)”. Y, en su artículo 23 afirmó que “Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, ya premié, ya castigué. Quedan abolidos los empleos y los privilegios hereditarios”.
El PIDCP, en el artículo 25, b), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 23, 1, b) reconocen el derecho de sufragio pasivo al establecer que los ciudadanos no sólo tienen el derecho de elegir a sus representantes sino, también, el derecho de ser elegidos como tales y de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. Este último instrumento, precisa, en el numeral 2 del artículo 23 que “La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.
En razón de criterios como los enunciados por la CIDH, el ejercicio del derecho de sufragio pasivo está sujeto a un mayor número de requisitos que los que se exigen para el sufragio activo. Estos requisitos pueden ser i) positivos y ii) negativos.
5.1. Requisitos positivos
Estos pueden entenderse como el conjunto de condiciones que se requieren para poseer la “capacidad” de ser elegible136. Se trata de condiciones subjetivas que el ciudadano debe reunir para ser considerado elegible. Estas, en el caso del Perú, son i) la nacionalidad, ii) la edad, iii) gozar del derecho de sufragio activo y iv) la residencia en la circunscripción electoral en el caso de autoridades regionales y municipales.
5.1.1. La nacionalidad
Este requisito varía según cuál sea el cargo a elegir.
A. Congresista y Presidente de la República. Para ser elegido a cualquiera de estos cargos, los artículos 90º y 110º, respectivamente, de la Constitución exigen ser peruano de nacimiento. También aparece este requisito en los artículos 106º, para Presidente, y 112º, para Congresista, de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).
Es un requisito bastante común para la elección de estas elevadas funciones públicas, como lo establece la Constitución de Colombia para ser elegido Presidente de la República (art. 191) y Senador (art. 172); la Constitución de Chile para el caso del Presidente de la República (art. 25); y la Constitución de Argentina para ser elegido Presidente o Vicepresidente de la Nación (art. 76).
La Constitución del Ecuador de 1978, que ya no rige, llevó a su extremo este requisito al exigir como requisito para ser Presidente ser ecuatoriano de nacimiento hijo de padres ecuatorianos, pero esta norma excesiva, fue derogada el año 1995. La actual constitución ecuatoriana del año 2008 se limita a exigir ser ecuatoriano de nacimiento para ser elegido Presidente de la República.
B. Autoridad Regional. Conforme al artículo 13 de la Ley de Elecciones Regionales (LER)137, para ser elegido Gobernador, Vicegobernador o Consejero Regional es requisito “ser peruano” y sólo en el caso de las circunscripciones de frontera “ser peruano de nacimiento”. Por consiguiente, en las regiones que no limitan con los países vecinos, es elegible como autoridad regional quien haya obtenido la nacionalidad peruana por naturalización.
C. Autoridad Municipal. No se exige ser peruano de nacimiento, por lo que quienes lo son por naturalización pueden ser elegidos Alcaldes o Regidores, según el artículo 6 de la Ley de Elecciones Municipales (LEM)138. También pueden ser elegidos para estos cargos los extranjeros mayores de 18 años que residan por más de dos años continuos previos a la elección en el distrito o provincia, salvo en las municipalidades de frontera (LEM, art. 7).
5.1.2. La edad
A diferencia de lo que ocurre con el sufragio activo, alcanzar la mayoría de edad y, con ésta, la ciudadanía no suele ser requisito suficiente para ser elegido para determinados cargos que, por lo general, exigen una edad superior para poder desempeñarlos, a fin de garantizar un cierto grado de madurez personal y experiencia en quienes resulten elegidos para aquellos.
También, para la aplicación de este requisito existen criterios diferenciales que tienen que ver con la naturaleza e importancia del cargo.
A. Presidente de la República. Nuestra Constitución exige tener más de 35 años al momento de la postulación (art. 110). Este criterio ha permanecido invariable desde la Constitución de 1856 (art. 74), siendo reiterado en las constituciones de 1860 (art. 79), 1867 (art. 71), 1920 (art. 111), 1933 (art. 136) y 1979 (art. 202). Antes de la Constitución de 1956, la de 1839 estableció la edad de 40 años, igual que para ser Consejero de Estado y Senador conforme a las sucesivas remisiones de los artículos 69, 97 y 38 de esta constitución. Pero en el período anterior, que corresponde a los primeros años de la República, la edad requerida para ser Presidente de la República fue de apenas 30 años conforme se advierte en las constituciones de 1834 (art. 68), 1828 (art. 85), 1826 (art. 79), la de 1823, sólo exigió la misma edad que para ser diputado (art. 75), la cual era ser mayor de 25 años (art. 43, inc. 2º).
B. Representante a Congreso. Para ser elegido congresista se exige haber cumplido 25 años.
En el anterior sistema bicameral peruano, esta edad era la requerida para ser electo Diputado conforme a las constituciones de 1979 (art. 171), 1933 (art. 98) y 1920 (art. 74). En cambio, para ser elegido Senador se exigía haber cumplido 35 años (Constitución de 1979: art. 171; Constitución de 1933: art. 98; y Constitución de 1920: art. 75).
En todo caso, en los sistemas bicamerales, la regla consiste en diferenciar la edad para ser elegido Diputado o Representante y Senador, siendo menor la primera, por lo que es habitual referirse a la Cámara de Diputados o Representantes como la “cámara joven”. La primera constitución bicameral de Francia, la de 1795, estableció la edad de 30 años como condición para ser elegido miembro del denominado Consejo de los Quinientos, equivalente a la Cámara de Diputados, y 40 años y, además, ser casado o viudo, para integrar el Consejo de los Ancianos139.
C. Autoridad Regional. La edad exigida para ser elegido Gobernador y Vicegobernador Regional es de 25 años y para ser elegido Consejero Regional basta ser mayor de edad (LER, art. 13.3).
D. Autoridad Municipal. En este caso no se establece una condición de edad distinta de la que se requiere para ejercer el derecho de sufragio activo, Por consiguiente, pueden ser elegidos alcaldes y regidores de los gobiernos locales los ciudadanos en ejercicio.
5.1.3. Gozar del derecho de sufragio
Para ser candidato a cargos de elección popular es necesario que la persona se encuentre en el goce pleno y efectivo de su derecho de sufragio, esto es que no se encuentre en los supuestos de suspensión de la ciudadanía previstos en el artículo 33 de la Constitución, antes analizados al tratar del sufragio activo (Supra 4).
Dichos supuestos privan a la persona del derecho de sufragio en sus dos aspectos: activo y pasivo.
La LOE, en su artículo 10, agrega que no son elegibles los funcionarios públicos inhabilitados de conformidad con el artículo 100º de la Constitución, esto es, a consecuencia de una acusación constitucional.
5.1.4. El lugar de nacimiento o la residencia
Este requisito que atiende a la vinculación efectiva entre el candidato y la comunidad que pretende gobernar se exige únicamente en el caso de los Gobiernos Regionales y Municipales.
En el primer caso, para ser elegido a un cargo de autoridad regional (Gobernador, Vicegobernador y Consejero Regional) el candidato debe haber nacido en la circunscripción electoral o, alternativamente, acreditar que domicilia en ella en los últimos dos (2) años, respecto a la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de listas de candidatos (LER, art. 13.2140).
En cuanto se refiere a la postulación a cargos del gobierno municipal (Alcalde y Regidor), el artículo 6, numeral 2 de la LEM141 exige al postulante haber nacido en la circunscripción electoral para la que postula o, alternativamente, acreditar que domicilia en ella en los últimos dos (2) años, respecto a la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de listas de candidatos, debiendo aplicarse el artículo 35º del Código Civil en caso de domicilio múltiple. Conforme a esta norma de derecho civil en el caso de la persona que vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares se le considera domiciliada en cualquiera de ellos.
5.1.5. Otros que exigen otros países
Algunos países latinoamericanos exigen además de los expuestos otros requisitos positivos, no contemplados por el ordenamiento jurídico peruano, que resulta interesante revisar.
A. Grado de instrucción.
– Saber leer y escribir: lo exigía la Constitución de Bolivia de 1967 (art. 221), pero fue suprimido por una reforma de 1994.
– Haber cursado la enseñanza media o equivalente: es requisito para ser elegido Diputado o Senador en Chile, conforme a los artículos 48º y 50º de la Constitución, respectivamente.
– Tener notoria instrucción: requisito que exige la Constitución de El Salvador para ser elegido Diputado (art. 126), Presidente de la República (art. 151) y Vicepresidente de la República o los Designados a la Presidencia (art. 153).
B. Vida honesta
La Constitución de El Salvador exige para ser elegido Diputado, Presidente de la República y Vicepresidente o Designado a la Presidencia, tener notoria honradez o moralidad, según los precitados artículos 126, 151 y 153 de su constitución.
C. Estado seglar
El Salvador (Const., art. 82) y Panamá (Const., art. 42) exigen tener estado seglar para postular a cualquier cargo de elección popular142.
Argentina prohíbe expresamente que los eclesiásticos regulares puedan ser miembros del Congreso (Const., art. 73) y lo propio establece la Constitución mexicana al establecer entre los requisitos para ser Diputado o Senador “No ser ministro de algún culto religioso” (arts. 55.VI y 58). Similar impedimento establece esta constitución para ser Presidente de la República (art. 82.IV).
La no pertenencia al estado eclesiástico opera como requisito sólo para el caso del Presidente y Vicepresidente de la República en los casos de Costa Rica (Const., art. 131) y Paraguay (Const., art. 235.5); la de Venezuela exige tener el estado seglar para postular a los cargos de Gobernador del Estado (art. 160) y Presidente de la República (art. 227).
D. Estar afiliado a un partido político
Este requisito lo encontramos en la Constitución de Brasil (art. 14, y 3º, V), para postular a cualquier cargo electivo y en la de El Salvador sólo para el caso del Presidente de la República (art. 151)143.
5.2. Requisitos negativos o inelegibilidades
Estos son impedimentos para el ejercicio del sufragio pasivo, cuyos fundamentos radican en la necesidad de garantizar la libertad del elector, protegiéndole de cualquier clase de coacción, así como asegurar la igualdad de oportunidades a todos los candidatos que intervienen en una determinada elección144. Se les conoce, también, como causas de inelegibilidad, las cuales interesa diferenciar nítidamente de las incompatibilidades que también se encuentran establecidas en los ordenamientos constitucionales y normas electorales.
Como lo indica Aragón Reyes145, las inelegibilidades afectan la proclamación de candidatos y de elegidos, esto es, impiden ser candidato y, por consiguiente, ser elegido, en tanto que las incompatibilidades afectan la permanencia en un cargo para el que ya se ha sido elegido. Un ejemplo de esta última situación es la incompatibilidad que establece el artículo 92 de nuestra constitución entre la función de congresista y el desempeño de cualquier otra función pública, excepto la de Ministro de Estado y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional.
Como luego se podrá apreciar, las causas de inelegibilidad persiguen la neutralidad del poder político en los procesos electorales así para la igualdad de oportunidades para todos los candidatos y la protección de la libertad del elector frente a eventuales coacciones, directas e indirectas.
5.2.1. Causas de inelegibilidad para el Congreso y Parlamento Andino
A. Por el ejercicio de cargos públicos
No pueden postular al Congreso si no renuncian con 6 meses de anticipación a la elección, conforme al artículo 91 de la Constitución y el artículo 113 de la LOE:
1) Por el desempeño de cargos en el Poder Ejecutivo: los ministros y viceministros de Estado y el Contralor General.
2) Por el desempeño de cargos en el Poder Judicial y organismos similares: los miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia146, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ni el Defensor del Pueblo.
3) Por desempeñar cargos en organismos constitucionales autónomos: el Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el Superintendente Nacional de Administración Tributaria.
4) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo.
5) Por ser autoridad regional: los Presidentes Regionales147.
6) Por ser autoridad municipal: los Alcaldes148.
7) Por tener la condición de funcionarios y trabajadores de los Poderes Públicos y de los organismos y empresas del Estado, si no solicitan licencia sin goce de haber, la cual debe serles concedida sesenta (60) días antes de la fecha de las elecciones149.
B. En razón de su condición jurídica
1) Las personas que tengan suspendido el ejercicio de la ciudadanía por: i) resolución judicial de interdicción, ii) sentencia con pena privativa de la libertad, y iii) sentencia con inhabilitación de los derechos políticos150.
2) Quienes no se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), así como los deudores de reparaciones civiles inscritos en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) y los deudores inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)151.
3) Los condenados a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso. Si han sido condenados en calidad de autores por la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual, el impedimento es aplicable aun cuando hubieran sido rehabilitados152.
4) Los que, por su condición de funcionarios públicos y servidores públicos, sean condenados a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autores, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, aun cuando hubieren sido rehabilitados153.
5) Los que hayan sido cesados o destituidos como consecuencia de inhabilitación dispuesta por sentencia en proceso penal (LOE, art. 14°154).
6) Las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso (Const., art. 34-A155).
C. Por ser candidato a la Presidencia de la República.
El artículo 90 de la Constitución, impide a los candidatos a la presidencia de la República postular simultáneamente al Congreso. El impedimento no alcanza a los candidatos a vicepresidente.
D. Por tener la condición de Congresista: no reelección parlamentaria
Mediante reforma constitucional156 se ha introducido en la Constitución el artículo 90-A en virtud del cual se prohíbe la reelección de los parlamentarios para un nuevo período, de manera inmediata, en el mismo cargo. De esta manera, quienes tengan la condición de representantes al Congreso están impedidos de postular en la siguiente elección157.
Algunos Estados han introducido esta clase de limitaciones al mandato parlamentario con el pretendido propósito de propiciar la renovación de las élites políticas y, de esa manera, profundizar la participación política de la ciudadanía. La Constitución de México (art. 59) prohíbe la reelección para el período inmediato; la de Ecuador (art.114) admite la reelección por una sola vez, consecutiva o no, en el mismo cargo; y la de Chile158 ha establecido, recientemente, una limitación consistente en que los Diputados pueden ser reelegidos sucesivamente hasta por dos períodos y los Senadores por uno. Considerando que en ese país el período de los Diputados dura cuatro años y el de los Senadores ocho, ello significa que los diputados pueden permanecer en el mismo cargo hasta doce años y los Senadores hasta dieciséis.
5.2.2. Causas de inelegibilidad para la Presidencia
A. Por el desempeño de cargos públicos
Si bien la Constitución no enumera, como en el caso de los congresistas, las causas de inelegibilidad para la presidencia de la República, el artículo 107 de la LOE reproduce, como tales, las previstas en el artículo 91 de la Constitución para el caso de la postulación al Congreso, por lo cual nos remitimos a lo anteriormente expuesto (Supra 5.2.1. A).
B.Por relaciones de parentesco
A las causas que se acaban de mencionar, el artículo 10 de la LOE, añade en su inciso e) la prohibición de postular a la presidencia o vicepresidencias de la República de “El cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, y los afines dentro del segundo, del que ejerce la Presidencia o la ha ejercido en el año precedente a la elección”. El objetivo de esta norma es impedir la existencia de un candidato “favorito” en razón de su relación de parentesco con el Presidente, hacia el cual pudieran inclinarse, de una u otra manera, los recursos y mecanismos del Estado159.
C. Por ser autoridad regional: los Presidentes Regionales, salvo que renuncien seis meses antes de la elección160.
D. Por ser autoridad municipal: los alcaldes, salvo que renuncien seis meses antes de la elección161.
E. En razón de su condición jurídica
1) Las personas que tengan suspendido el ejercicio de la ciudadanía por: i) resolución judicial de interdicción, ii) sentencia con pena privativa de la libertad, y iii) sentencia con inhabilitación de los derechos políticos162.
2) Los deudores de reparaciones civiles inscritos en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) y los deudores inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)163.
3) Los condenados a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso. Si han sido condenados en calidad de autores por la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual, el impedimento es aplicable aun cuando hubieran sido rehabilitados164.
4) Los que, por su condición de funcionarios públicos y servidores públicos, sean condenados a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autores, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, aun cuando hubieren sido rehabilitados165.
5) Los que hayan sido cesados o destituidos como consecuencia de inhabilitación dispuesta por sentencia en proceso penal (LOE, art.114°166).
6) Las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso (Const., art. 34-A167).
5.2.3. Causas de inelegibilidad para autoridad regional
El artículo 14 de la LER las enumera, reproduciendo en su numeral 3, las causas de inelegibilidad previstas en el artículo 91 de la Constitución, agregando al Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al de la RENIEC, salvo renuncia presentada 180 días antes de la fecha de las elecciones regionales.
El mencionado precepto también considera impedidos de postular a cargos de autoridad regional al presidente y vicepresidentes de la República, así como a los congresistas (núm. 1) y a los alcaldes (núm. 2).
Tampoco pueden postular a cargos regionales, salvo que soliciten licencia sin goce de haber ciento veinte días antes de las elecciones (LER, art. 14.4): a) los gobernadores y vicegobernadores regionales para postular a cualquier cargo de elección regional168, b) los alcaldes que deseen postular a vicepresidente o consejero regional, c) los regidores que postulen a presidente, vicepresidente o consejero regional, d) los gerentes regionales, directores regionales sectoriales y los gerentes generales municipales, y e) los gobernadores y tenientes gobernadores169.
También se encuentran impedidos de postular a cargos regionales (LOE, art. 14.5): a) los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional mientras no hayan pasado a la situación de retiro (LOE, art. 14. 5, a), b) los funcionarios públicos que administran o manejan fondos del Estado y los funcionarios de las empresas del Estado si no solicitan licencia sin goce de haber treinta días naturales antes de la elección, la que se debe conceder a la presentación de la solicitud, c) los funcionarios públicos suspendidos, destituidos o inhabilitados conforme al artículo 100 de la Constitución, y d) los que tengan suspendido el ejercicio de la ciudadanía según el artículo 33 de la Constitución.
A estas causas de impedimento para postular a los puestos de autoridad regional se añade la que establece el inciso e) del numeral 5 de la LER agregado por la Ley 30353, que se refiere a los deudores de reparaciones civiles inscritos en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) y los deudores inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).
Asimismo, están impedidos de postular los condenados a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso. Si han sido condenados en calidad de autores por la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual, el impedimento es aplicable aun cuando hubieran sido rehabilitados170.
También lo están, quienes por su condición de funcionarios públicos servidores públicos, sean condenados a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autores, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, aun cuando hubieren sido rehabilitados171.
Finalmente, se encuentran impedidas de postular a cargos de gobierno regional las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso (Const., art. 34-A172).
5.2.4. Causas de inelegibilidad para autoridad municipal
Estas causas vienen establecidas en el artículo 8 de la LEM, y comprende tres grupos:
A. Con impedimento absoluto: i) el presidente, vicepresidentes y congresistas de república, ii) los funcionarios públicos suspendidos o inhabilitados conforme al artículo 100 de la Constitución durante el plazo respectivo y iii) los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en actividad.
B. Con impedimento, salvo que renuncien sesenta días antes de las elecciones (art. 8.2):
1) Los Ministros y Viceministros de Estado, el Contralor de la República, el Defensor del Pueblo, y los Gobernadores y Tenientes Gobernadores.
2) Los miembros del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y la RENIEC.
3) Los Directores Regionales Sectoriales, jefes de Organismos Públicos Descentralizados, Directores de las empresas del Estado y los miembros de Comisiones Ad Hoc o especiales de alto nivel nombrados por el Poder Ejecutivo.
C. Con impedimento, salvo que soliciten licencia sin goce de haber treinta días antes de las elecciones (art. 8.1, e): los trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos, así como de los organismos y empresas del Estado.
Adicionalmente existen impedimentos relativos a la situación jurídica de las personas, que alcanzan a:
Los deudores de reparaciones civiles inscritos en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) y los deudores inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), de acuerdo al inciso f) agregado al numeral 8.1 de la LEM por la Ley 30353.
Los condenados a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso. Si han sido condenados en calidad de autores por la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual, el impedimento es aplicable aun cuando hubieran sido rehabilitados173.
Quienes por su condición de funcionarios públicos servidores públicos, sean condenados a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autores, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, aun cuando hubieren sido rehabilitados174.
Las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso (Const., art. 34-A175).
64 Cfr. ARAGON REYES, “Democracia y representación”, Op.cit., p. 523.
65 Ídem, pp. 533-536.
66 Ídem, p. 535.
67 Vid, al respecto ARAGÓN REYES, “Democracia y representación”, Op.cit, pp. 527-530.
68 HAURIOU, Op.cit., pp. 284-285.
69 MANIN, Bernard, 1998. Los Principios del Gobierno Representativo. Madrid: Alianza Editorial, S.A., p. 119.
70 Señala Manin que “Lo que contaba no era sólo el rango social de los representantes definido en términos absolutos, sino también (y lo que quizá sea más importante) su rango en relación al de sus electores. El gobierno representativo fue instituido con plena conciencia de que los representantes electos serían y debían ser ciudadanos distinguidos, socialmente diferentes de quienes les eligieran.” (Ídem, pp. 119-120.)
71 BURKE, Edmund. 1942 [1790]. “Reflexiones sobre la Revolución Francesa”. En Textos Políticos. México: Fondo de Cultura Económica, p. 83. Afirmaba este exponente del conservadorismo: “El Canciller de Francia al abrirse los Estados Generales dijo en un tono oratorio florido que todas las ocupaciones eran honorables. Si no quería decir con ello otra cosa, sino que ningún empleo honesto es deshonroso, no se hubiera apartado de la verdad. Pero al afirmar de una cosa que es honorable va implícita una distinción en su favor. La ocupación de un peluquero o de un fabricante de bujías de sebo —por no hablar de otra serie de empleos serviles— no puede honrar a ninguna persona. Tales grupos de hombres no deben ser oprimidos por el Estado; pero es éste quien sufre opresión si, siendo ellos como son, se les permite gobernar directa o indirectamente. Al hacer esto podéis creer que estáis haciendo la guerra a los prejuicios, pero a quien se la hacéis es a la naturaleza.” (Ibídem.)
72 CARRÉ DE MALBERG, Op.cit., p. 1119.
73 Ibídem.
74 Cfr. GUENIFFEY, Patrice. 2001. La Revolución Francesa y las Elecciones. Democracia y Representación a fines del Siglo XVIII. México: Instituto Federal Electoral/Fondo de Cultura Económica, p. 64.
75 CONSTANT, Benjamín. 1989 [1815]. “Principios de política”. En Escritos Políticos. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. p. 66.
76 Ídem, p. 67.
77 Cfr. MANIN, Op.cit., p. 130. En una nota de pie de página señala Manin que esta cita es del discurso original de Madison del 7 de agosto de 1787, pero que este, años después, al publicar sus intervenciones, en 1821, señaló que había cambiado de opinión al respecto. (Ibídem.).
78 “El requisito especial de propiedad funcionó bastante bien en Gran Bretaña durante cuatrocientos cincuenta años porque descansaba en una estimación pública de la propiedad ordenada a efectos fiscales.” (MACKENZIE, W.J.M, 1962. Elecciones libres. Madrid: Editorial Tecnos S.A., p. 30).
79 CONSTANT, Op.cit., p. 69. Constant incluso niega el sufragio a los artesanos de la época: “En cuanto a los que no tienen más propiedad que su industria, al estar dedicados necesariamente a tareas mecánicas, necesidad que ninguna institución remediará jamás, se ven privados de todos los medios de instrucción, y pueden, con las mejores intenciones, echar sobre el Estado la carga de sus inevitables errores. A estos hombres hay que respetarlos, protegerlos, impedir que sufran vejaciones por parte de los ricos, apartar todos los obstáculos que pesan sobre su trabajo, facilitar, en la medida de lo posible, su laboriosa carrera, pero no transportarle a una esfera nueva, donde no les llama su destino, donde su colaboración es inútil, donde sus pasiones serían una amenaza y su ignorancia un peligro.” (Ibídem, p. 73)
80 Cfr. GUENIFFEY, Op.cit. p. 72. Agrega este autor lo siguiente: “Al requerir de los electores y de los representantes una independencia material y moral, garante de un interés positivo en la conservación como en la prosperidad del orden social, la Constituyente recobraba la descripción, clásica en el siglo XVIII, del ciudadano propietario.” (Ibídem.)
81 Ídem, p. 73.
82 Cfr. GUENIFFEY, Op. cit., pp. 66-67. La decisión de excluir a los pobres del sufragio, en aras de la independencia e igualdad del sufragio, es, sin embargo, bien considerada por políticos socialistas como Jaurés: “Tal como lo había comprendido Jaurès, muy superior en ello a la mayoría de sus herederos y a algunos de sus predecesores como Louis Blanc, la Constituyente actúa de manera revolucionaria al excluir a los pobres. Jaurès volvía a una idea desarrollada por Michelet, para quien los decretos censatarios habían permitido “saquea [r] de las manos de la aristocracia a un millón de electores de campaña” tan dependientes que su admisión al electorado, en nombre de la “utopía” del “derecho natural”, hubiese beneficiado indefectiblemente a los nobles.” (Ídem, pp. 68-69.)
83 Cfr. DÍAZ REVORIO. Op.cit., pp. 131-162.
84 Cfr. GUENIFFEY. Op.cit., p. 65.
85 Cfr. HAURIOU, Op.cit., pp. 286-287
86 MACKENZIE. Op.cit., p. 30.
87 DUVERGER, Maurice, 1970, “Instituciones políticas y Derecho constitucional”. Barcelona: Ediciones Ariel S.A., pp. 143-144.
88 ROUSSEAU, Op.cit., p. 132.
89 CARRÉ DE MALBERG, Op.cit., p. 1110.
90 Cfr. GUENIFFEY, Op.cit., pp. 87-88. Agrega el autor: “A los decretos adoptados por sus colegas constituyentes, Robespierre oponía los principios que ellos mismos habían consagrado. “Son vuestros propios principios y vuestra propia autoridad lo que invoco”, les lanzó antes de establecer que, si la nación soberana está compuesta por individuos iguales en derechos, entonces éstos deben participar libremente y por igual en la elaboración de la ley que los obliga, a fin de que ésta sea la expresión real de la voluntad general y no el deseo de una camarilla particular que reduzca a la nación a la condición de súbdito. Robespierre planteaba con esto una formulación radical del principio conforme al cual nadie está representado si no participó personalmente, por medio de su sufragio, en la elección de sus representantes.” (Ídem, p. 85.)
91 Ídem, p. 115.
92 También la Constitución española de 1812, la “Constitución de Cádiz”, estableció el sufragio universal indirecto, pero este no llegó a aplicarse. (Vid. TORRES DEL MORAL, Antonio. 2004. Estado de Derecho y Democracia de Partidos. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense p. 375).
93 En Gran Bretaña se concedió a las mujeres que tuvieran 30 años de edad pese a que los varones podían votar desde los 21 años. Recién en 1928, se abolió esta distinción y se reconoció a las mujeres el derecho de sufragio desde los 21 años.
94 Además del primer voto que le correspondía como a todo ciudadano, el elector podía agregar un segundo voto por pagar el hecho de pagar un determinado nivel de impuestos, y, asimismo podía disponer de hasta otros dos votos por contar con determinados títulos de estudio, pero hasta un máximo de tres. Aplicando esta ley en 1893, 85,000 electores tenían un voto, 294,000 electores disponían de dos votos y 223,000 de tres votos en Bélgica (Cfr. BISCARETTI di RUFFIA. Paolo. 1982. Derecho Constitucional. 2da edición. Madrid: Editorial Tecnos S.A., p. 326).
95 Ibídem.
96 Cfr. MACKENZIE, Op.cit, pp. 32-33. Señala este autor que la English Poor Law Amendment Act de 1834 permitió a los electores disponer de hasta 7 votos en proporción a las tierras de que las fueran propietarios y de 3 votos más en proporción a la base fiscal de sus propiedades.
97 Ídem, p. 33.
98 Cfr. DUVERGER, “Instituciones Políticas...” Op.cit., p. 150.
99 Ibídem. Los compromisarios son nombrados por los partidos ante los cuales adquieren el compromiso de votar por el candidato presidencial del partido y en algunos Estados esta obligación esta impuesta legalmente (Ídem, p. 346).
100 Cfr. MACKENZIE, Op.cit., p. 139.
101 Ibídem.
102 Ídem, p. 141.
103 Ídem, p. 139.
104 CARRÉ DE MALBERG, Op.cit., pp. 1114-1115
105 Cfr. ARAGÓN REYES, Op.cit., pp. 527-530.
106 La Ley Nº 20568, promulgada el 23 de enero de 2012 estableció el voto voluntario.
107 GARCÍA BELAÚNDE, Domingo y Walter GUTIÉRREZ CAMACHO. 1993. Las Constituciones del Perú. Lima: Ministerio de Justicia, Op.cit., p .97.
108 Ídem, p. 99.
109 Cfr. PANIAGUA CORAZAO, Valentín. 2003. “El derecho de sufragio en el Perú”, Elecciones, Año 2, número 2. Lima: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), p. 72.
110 Cfr. GARCÍA BELAÚNDE, Op.cit., pp. 240-241.
111 Ídem, p. 276.
112 Cfr. PANIAGUA, “El derecho...” Op.cit., p. 76.
113 Ídem, pp. 71-72.
114 Sostiene al respecto Duverger que “(...) el sufragio indirecto puede ser un medio para introducir un elemento censitario en el sufragio universal, si los electores de segundo grado deben cumplir unas condiciones censitarias no exigidas a los electores de primer grado. El sufragio es universal en la base y censitario en la cumbre” (DUVERGER, “Instituciones políticas...”, Op.cit., p. 150.)
115 BELAUNDE, Víctor Andrés. 1963. Meditaciones peruanas. Lima: Talleres Gráficos P.L. Villanueva S.A., p. 75.
116 Ibídem, pp. 76-78.
117 Ibídem, p. 80.
118 PANIAGUA CORAZAO, “El derecho...” Op.cit. pp. 69-70.
119 Señala PANIAGUA, que muchos años después, en 1963, cuando ya el analfabetismo había disminuido significativamente, apenas la mitad de las personas en edad de sufragar tenían derecho de hacerlo: los electores eran dos millones y los analfabetos adultos cinco millones. (“El derecho...”. Op.cit., p. 70).
120 Ibídem.
121 En la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Constitución de 1931, formulado por la Comisión presidida por Manuel Vicente Villarán, se explicó su oposición a restaurar el voto de los indígenas en los siguientes términos: “La razón decisiva contra el sufragio de los indios analfabetos ha sido muchas veces expuesta. El voto les es inútil y nocivo. No votan porque no saben votar; les hacen fingir un voto los que tienen sobre ellos una potestad irresistible. Con el concurso de sus aparentes sufragios resultan elegidos no los amigos del indio, sino sus enemigos y dominadores.” (VILLARÁN, Manuel Vicente, 1962. Ante-Proyecto de Constitución de 1931 por la Comisión que él presidiera. Exposición de Motivos. Lima: Talleres Gráficos P.L. Villanueva S.A., p. 27.)
122 BELAUNDE, Op.cit., p. 81.
123 PANIAGUA CORAZAO. “El derecho...”. Op.cit., p. 69.
124 Ibídem.
125 PANIZO URIARTE, Rosa M. (Compiladora). 1999. “Legislación Electoral Peruana 1821-1899”. Lima: Jurado Nacional de Elecciones/Centro de Documentación e Información Electoral, pp. 43-48.
126 Cfr. GARCÍA BELAÚNDE, Op.cit., pp. 385-386.
127 CHIARAMONTI, Gabriella. 2005. “Ciudadanía y representación en el Perú (1808-1860)”. Lima: Fondo Editorial UNMSA/Oficina Nacional de Procesos Electorales/Secretariado Europeo para las Publicaciones Científicas, pp. 305-311.
128 PANIZO URIARTE, Op.cit., p. 57.
129 Sostiene Paniagua Corazao que, no obstante, el sufragio directo se aplicó en varios momentos de nuestra vida republicana: en la elección del Congreso Constituyente de 1823, la Convención Nacional de 1855, los congresos de 1858 y de 1860 y los representantes al Congreso Constituyente de 1867. Asimismo, por sufragio directo fueron elegidos presidentes Ramón Castilla en 1858 y Mariano Ignacio Prado en 1867. (PANIAGUA CORAZAO, “El derecho...”. Op.cit., pp. 75-75.
130 Ídem, p. 77.
131 Ídem, pp. 78-80.
132 Ídem. p. 80. Apunta este autor que “La ley de 1896, en ese sentido, marchó a contrapelo de nuestra tradición legislativa: lo hizo, sin duda, porque la reserva del voto contribuyó a facilitar la falsificación de la voluntad popular por obra de las cámaras legislativas. La publicidad que la reforma estableció perseguía evitar una experiencia análoga con los nuevos órganos electorales contando con que la fiscalización pública se convirtiera en un freno frente a tales riesgos. Su propósito, a todas luces plausible, fue frustrado por completo a partir de las elecciones municipales de 1900 en las que, dicho sea de paso, Piérola -creador del sistema- fue desembozadamente burlado por los civilistas que controlaban los órganos electorales en Lima” (Ibídem).
133 Ídem, p. 66.
134 ARAGÓN REYES, Manuel et. ál. 1998. “Derecho Electoral: Sufragio Activo y pasivo”. En NOHLEN Dieter, Sonia PICADO y Daniel ZOVATTO (compiladores). Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina. México: Fondo de Cultura Económica.Op.cit., p. 111.
135 DIAZ REVORIO, Op.cit., p. 132.
136 Ibidem.
137 Ley Nº 27683, publicada el 15 de marzo de 2002.
138 Ley Nº 26864, publicada el 14 de octubre de 1997.
139 Cfr. BURDEAU. Op.cit., p. 384.
140 Conforme al texto modificado por el artículo 1 de la Ley 30692. La norma modificada sólo establecía el requisito de residir no menos de tres años en la circunscripción para la que se postula.
141 Conforme al texto modificado por el artículo 2 de la Ley 30692. La norma modificada sólo establecía el requisito de residir no menos de dos años continuos en la circunscripción para la que se postula.
142 Cfr. ARAGON REYES, “Derecho Electoral...”. Op.cit., p. 117.
143 Aragón Reyes rechaza el uso de este criterio señalando que “Se trata de un requisito en realidad criticable en la medida en que establece el monopolio de los partidos sobre la vida política democrática (...)” (ARAGON REYES. “Derecho Electoral...”, Op.cit., p. 117).
144 Ibídem.
145 Ídem, p. 118.
146 La Junta Nacional de Justicia ha reemplazado al Consejo Nacional de la Magistratura de conformidad con reforma constitucional efectuada mediante la Ley N0 30904.
147 Conforme al nuevo texto del artículo 191 de la Constitución establecido por la Ley de Reforma Constitucional No 28607.
148 Conforme al nuevo texto del artículo 194 de la Constitución establecido por la Ley de Reforma Constitucional No 28607.
149 Texto modificado por el artículo 2° de la Ley No 27376.
150 Según lo establecido por el artículo 33 de la Constitución y el artículo 10 de la LOE.
151 Según el nuevo texto del artículo 113 de la LOE introducido por la Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N.º 30353, publicada el 29 de octubre de 2015.
152 Párrafo adicionado al artículo 113° de la LOE, por el artículo 1° de la Ley 30717.
153 Párrafo adicionado al artículo 113° de la LOE, por el artículo 1° de la Ley 30717.
154 Texto modificado por el artículo 2° de la Ley 27376.
155 Artículo introducido por la reforma constitucional efectuada por la Ley No 31042
156 Ley No 30906, aprobada en el referéndum del 9 de diciembre de 2018.
157 En el supuesto que, conforme al artículo 134 de la Constitución el Congreso haya sido disuelto y se haya realizado la elección de un nuevo Congreso para completar el período constitucional del que fuera disuelto, el Jurado Nacional de Elecciones, mediante Resolución N°0352-2020-JNE, ha interpretado, que tanto los miembros del Congreso disuelto como los elegidos para completar el período de éste, se encuentran impedidos de postular al Congreso para el siguiente período constitucional, por formar ambos parte del período precedente.
158 Reforma constitucional, aprobada por la Ley No 21.238, publicada el 8 de julio de 2020.
159 En el año 2011 el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala confirmó el rechazo del Registro de Ciudadanos a la inscripción como candidata presidencial de Sandra Torres quien se había divorciado del Presidente Alvaro Colom para eludir el impedimento señalado en el artículo 186 inciso c de la Constitución de ese país. El Tribunal Supremo Electoral consideró que su divorcio del Presidente era un “fraude de ley”. Posteriormente los recursos de Sandra Torres ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad siguieron la misma suerte por lo que no pudo postular a la presidencia.
160 Conforme al nuevo texto del artículo 191 de la Constitución establecido por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607.
161 Conforme al nuevo texto del artículo 194 de la Constitución establecido por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607
162 Según lo establecido por el artículo 33 de la Constitución y el artículo 10 de la LOE.
163 Según el nuevo texto del artículo 113 de la LOE introducido por la Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N.º 30353, publicada el 29 de octubre de 2015.
164 Párrafo adicionado al artículo 113° de la LOE, por el artículo 1° de la Ley 30717.
165 Párrafo adicionado al artículo 113° de la LOE, por el artículo 1° de la Ley 30717.
166 Texto modificado por el artículo 2° de la Ley 27376.
167 Artículo introducido por la reforma constitucional efectuada por la Ley No 31042.
168 De acuerdo con la modificación del artículo 191 de la Constitución efectuada por la Ley de Reforma Constitucional N° 30305, los Gobernadores y Vicegobernadores Regionales no pueden ser reelegidos de forma inmediata, por lo que sólo podrían postular al cargo de Consejero Regional para el período siguiente.
169 De conformidad con la Ley Nº 28895 se suprimieron los cargos de Prefecto y Subprefecto, siendo reemplazados por los de Gobernador y Teniente Gobernador, según la modificación del artículo 24 de la Ley del Ministerio del Interior efectuada por el artículo 5 de la ley antes enumerada. Al haberse, posteriormente, reemplazado la denominación de Presidente Regional por la de Gobernador Regional se produce una confusión terminológica entre ambos cargos.
170 Literal f) del numeral 5 del artículo 14 de la LER, adicionado por el artículo 2 de la Ley 30717.
171 Literal g) del numeral 5 del artículo 14 de la LER, adicionado por el artículo 2 de la Ley 30717.
172 Artículo introducido por la reforma constitucional efectuada por la Ley No 31042.
173 Literal g) del párrafo 8.2 del artículo 8 de la LEM, adicionado por el artículo 3 de la Ley 30717.
174 Literal h) del párrafo 8.2 del artículo 8 de la LEM, adicionado por el artículo 3 de la Ley 30717.
175 Artículo introducido por la reforma constitucional efectuada por la Ley No 31042.