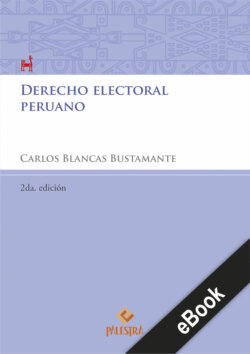Читать книгу Derecho electoral peruano - Carlos Blancas Bustamente - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. GOBIERNO REPRESENTATIVO Y DEMOCRACIA
Con muchísima frecuencia se afirma que con el surgimiento del Estado liberal nació la democracia, pero la realidad es que los ideólogos y líderes políticos de las revoluciones burguesas jamás pensaron en tal cosa y ni siquiera apelaron a la palabra “democracia” o a la expresión “Estado democrático” para bautizar el nuevo régimen político nacido de aquellas. Para esos pensadores la “democracia” era el sistema político practicado en Atenas y en otras ciudades griegas de la época helénica y que estaba basado en la intervención directa del pueblo en la toma de decisiones. Madison, en El Federalista, explica la diferencia entre “democracia y república”, la cual consiste en que “(...) en una democracia el pueblo se reúne y ejerce la función gubernativa personalmente; en una república se reúne y la administra por medio de sus agentes y representantes” 32. En la misma obra, Madison abunda en la definición de “república” como “(...) un gobierno que deriva todos sus poderes directa o indirectamente de la gran masa del pueblo y que se administra por personas que conservan sus cargos a voluntad de aquel, durante un período limitado o mientras observen buena conducta” 33.
La idea que predominó, por consiguiente, fue la de un gobierno o régimen “representativo” entendiendo por este no una democracia, al estilo de los antiguos griegos, sino uno basado en la elección de representantes, quienes serían los encargados de administrar y aprobar las leyes. Esta concepción también la desarrolla Sieyes quien se pregunta que deben hacer los asociados de un Estado cuando son muy numerosos y se encuentran repartidos en una superficie demasiado extensa, y se responde de la siguiente manera: “Definen lo necesario para velar y proveer a las ocupaciones públicas, y confían el ejercicio de esta porción de voluntad nacional, y por tanto de poder, a algunos de entre ellos. Tal es el origen de un gobierno ejercido por procuración” 34.
El planteamiento liberal original fue, entonces, el de un gobierno representativo o “gobierno por procuración”, como lo llamó Sieyes, en el cual el pueblo no toma las decisiones políticas, sino que elige a quienes deben tomarlas. Señala, por ello, Carré de Malberg que:
(...) el término “régimen representativo” designa, de una manera que ha llegado a ser hoy tradicional, un sistema constitucional en el que el pueblo se gobierna por medio de sus elegidos, y ello en oposición tanto al régimen del despotismo, en el que el pueblo no tiene ninguna acción sobre sus gobernantes, como el régimen del gobierno directo, en el que los ciudadanos gobiernan por sí mismos35.
Si bien Sieyes invocaba como argumento justificativo del “gobierno por procuración” la existencia de una población numerosa y de un territorio extenso, según Carré de Malberg existía otra razón, tanto o más importante, para defender este régimen político, la cual consistía en la creencia de que la masa popular carecía de la capacidad y la prudencia necesarias para decidir acerca de los asuntos de interés nacional, por lo que el sistema de democracia directa representaría un peligro. Por ello, el pueblo sólo debía participar como elector de sus representantes, los cuales deberían ser hombres esclarecidos, dotados de aptitudes suficientes para dirigir el Estado36.
Por esta razón el sufragio fue severamente limitado y reconocido sólo a favor de ciertas clases sociales minoritarias y, consiguientemente, negado a la mayoría del pueblo. Pero, a este tema nos referimos más adelante al tratar la evolución del sufragio.
2. LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA
2.1. Significado e importancia
Señala Lowenstein37 que la invención o descubrimiento de la técnica de la representación ha tenido para Occidente y el mundo, en su desarrollo político, la misma importancia que la invención del vapor, la electricidad, el motor de explosión o la energía atómica, en su desarrollo técnico, pues de no haber sido por ésta, el poder hubiera permanecido monolítico indefinidamente, mientras que la aplicación del principio representativo ha permitido distribuir el poder entre varios detentadores del mismo que se controlan recíprocamente.
Por su parte Hauriou38 considera que el régimen representativo se caracteriza por la presencia de unos “censores” junto a los gobernantes, los cuales mediante técnicas de control (preguntas, interpelaciones, investigaciones, etc.) obligan a los gobernantes a explicar y justificar sus políticas. A su juicio, se denomina “régimen representativo” a un sistema de instituciones en el cual el pueblo no interviene para nada en el juego político cotidiano, ya que se encuentra representado por unos diputados electos, reunidos en un Parlamento.
Finalmente, para Bobbio39 la expresión ‘democracia representativa’ quiere decir que “(...) las deliberaciones que involucran a toda la colectividad, no son tomadas directamente por quienes forman parte de ella, sino por personas elegidas para este fin: eso es todo”.
Estas opiniones coinciden en destacar que la democracia representativa es aquella que no es ejercida directamente por el pueblo sino indirectamente, esto es, a través de representantes que aquel elige para que actúen y decidan en su nombre. Estos representantes garantizan el control del poder político y la separación de poderes que son los fundamentos del Estado de Derecho. En esta forma de democracia la elección de los representantes se erige en el mecanismo principal, aunque no el único, de participación del pueblo en la vida política del Estado.
2.2. Concepción y fuente de la representación política
En el Derecho, la figura de la “representación” supone la existencia de dos sujetos: el representado y el representante, siendo el primero quien otorga al segundo su representación y, por consiguiente, la facultad de obrar en su nombre. En tal virtud, el representante puede concluir negocios jurídicos que obliguen al representado, siempre que estos se encuadren dentro de los límites de las facultades que le hubiere conferido este último, pues en caso contrario el acto jurídico será ineficaz respecto del representado, como lo indican los artículos 160º y 161º del Código Civil.
Sin embargo, trasladada esta figura al campo político, aparece una primera dificultad que se deriva del hecho de que el “representado” no es una persona natural o jurídica, sino una colectividad, un pueblo, que confiere a sus representantes la potestad de legislar y gobernar. Ello exige analizar cuál es la naturaleza de esa colectividad o, mejor dicho, en virtud de que poder o autoridad esa colectividad puede delegar en representantes las facultades de legislar y decidir sobre los asuntos que atañen a la vida actual y futura de esa colectividad.
Esta cuestión ha sido respondida desde dos perspectivas diferentes, ambas basadas en las nuevas doctrinas sobre la soberanía que surgieron en la Revolución Francesa, al quedar definitivamente descartada la concepción de la soberanía del monarca que sustentaba al Estado absolutista. Una es la teoría de la soberanía popular y otra, la de la soberanía nacional.
2.2.1. Soberanía popular y representación política
La teoría de la “soberanía popular” se debe a Juan Jacobo Rousseau quien la expuso en su obra “El Contrato Social”. Según este pensador la soberanía corresponde al pueblo y se encuentra dividida o atribuida a cada ciudadano en forma individual, siendo este titular de una fracción de la soberanía: “Supongamos que se componga el Estado de 10,000.00 ciudadanos. (...) es decir que cada miembro del Estado no tiene, por su parte, más que la diezmilésima parte de la autoridad soberana, aunque esté sometido a ella por completo”40.
El Estado se rige por la “voluntad general” que es la expresión de la voluntad de todos los ciudadanos, en realidad la de la mayoría de éstos, porque la minoría queda sometida a dicha voluntad en virtud de la obligación asumida en el contrato social41. Esta doctrina sostiene que la soberanía es inalienable e indelegable por lo que los ciudadanos no pueden transferirla a otros ciudadanos o instituciones, razonamiento éste que conduce a la democracia directa y excluye la democracia representativa. Así, afirma que “La soberanía no puede ser representada, por la misma razón que no puede ser enajenada: consiste esencialmente en la voluntad general y ésta no puede ser representada: es ella misma o es otra: no hay término medio”42.
No obstante, por razones prácticas, al reconocer Rousseau las enormes dificultades que presenta ejercer la democracia directa en sociedades de grandes dimensiones, admite, resignadamente la existencia de la representación política: “(...) no veo que sea desde ahora posible al soberano el conservar entre nosotros el ejercicio de sus derechos si la ciudad no es muy pequeña”43.
Sin embargo, rechaza que los representantes elegidos por el pueblo puedan obrar en su nombre pues, afirma, “Los diputados del pueblo no son, pues, ni pueden ser, sus representantes: no son sino sus comisarios: no pueden acordar nada definitivamente. Toda ley no ratificada en persona por el pueblo es nula: no es una ley”44. De allí que, en la concepción de la soberanía popular de Rousseau, sea una condición de validez de la ley que esta sea ratificada por el pueblo, no siendo suficiente su aprobación por el Parlamento, tal como quedó plasmado en la Constitución francesa de 1793.
Desde este punto de vista, la teoría de la “soberanía popular”, antes que fundar una noción de representación política la niega reduciendo a los elegidos por el pueblo a la condición de meros “comisarios” desprovistos de todo poder efectivo. Es una concepción que se dirige hacia la democracia directa en la que el pueblo decide a través de la voluntad general, descartando a la democracia representativa.
Sin embargo, no obstante que el modelo de la democracia representativa es el que, finalmente, ha prevalecido, la noción de la soberanía popular ha influido en la conquista del sufragio universal y su concepción como derecho de los ciudadanos, y, asimismo, en la introducción, en tiempos recientes, de mecanismos de democracia directa en el régimen representativo, como es el caso, del referéndum, la revocación de autoridades o la iniciativa legislativa.
2.2.2. Soberanía nacional y representación política
En clara contraposición a la doctrina de la soberanía popular, la teoría de la “soberanía nacional” afirma el carácter indivisible de la soberanía y la atribuye a la “nación”. El punto de partida de esta concepción, cuya formulación se reconoce a Sieyés en los debates de la Asamblea Constituyente francesa de 1789, es la negación de la soberanía del monarca y su radicación en un ente sintético y abstracto: la nación. Dice por ello Carré de Malberg que “(...) la idea esencial formulada por los hombres de 1789 (...) fue que el Estado no es más que la personificación de la nación. El Estado es la persona pública, en la que se resume la colectividad nacional”45.
Al ser un ente abstracto, una persona moral, la Nación solo se expresa y actúa a través de sus representantes. Su voluntad es la de sus representantes y estos obran en su nombre concretando, así, la existencia real de aquel ente: “En la doctrina de la soberanía nacional (...) la nación es una persona investida de una conciencia y de una voluntad. Esta voluntad es soberana. Esta soberanía es ejercida por los gobernantes, en nombre y como representantes de la nación”46.
La idea de la soberanía nacional no sólo rechaza la soberanía del monarca y, por consiguiente, el régimen político que se sustenta en ésta, es decir la monarquía absoluta, sino que, igualmente, se opone a la soberanía popular que atribuye la soberanía a cada individuo–ciudadano fundando así un régimen de democracia directa. Al atribuir la soberanía a la nación y afirmar su carácter indivisible, establece que aquella sólo puede obrar mediante sus representantes, lo cual se convierte en el fundamento del gobierno representativo. Este, en efecto, es un régimen político caracterizado por el hecho de que el pueblo elige representantes para que estos gobiernen y legislen en nombre de la nación. Tales representantes gozan de plenas facultades para ejercer esas funciones y, por ello, las leyes que aprueba el Parlamento —a diferencia del criterio afirmado por Rousseau— tienen plena validez y no necesitan ser ratificadas por el pueblo.
En esta concepción, la designación de representantes aparece como una función antes que, como un derecho, por lo cual podía ser atribuida —como en efecto sucedió en las primeras etapas del Estado Liberal— a sólo una parte de la Nación, conduciendo a la limitación del sufragio.
2.3. Naturaleza jurídica. Mandato imperativo y mandato representativo
Las doctrinas de la soberanía popular y de la soberanía nacional han influido decisivamente en la concepción de la representación política, habiendo originado, respectivamente, dos formas de ésta, de diferente naturaleza jurídica: i) el mandato imperativo y ii) el mandato representativo.
2.3.1. Mandato imperativo
Hay en esta noción una aproximación a la figura del mandato de derecho privado, caracterizada por el hecho de que el apoderado debe representar la voluntad del poderdante y la consiguiente facultad de éste de revocar al apoderado que no gestiona debidamente sus asuntos.
La concepción privatista o de Derecho Privado, subsistió durante las monarquías absolutas como fundamento de la representación de los estamentos en los parlamentos o cortes eventualmente convocadas por los monarcas. Los delegados de los distintos estamentos representaban a éstos y se encontraban sometidos al mandato imperativo de quienes los habían elegido pues debían representar los intereses particulares de éstos, a quienes debían rendir cuentas y quienes, a su vez, podían revocarlos. Ello en razón de que la tarea principal de tales parlamentos consistía en aprobar los impuestos requeridos por los monarcas para financiar sus raleadas arcas, lo cual repercutía en el patrimonio de los representados47. A esta clase de representación se refiere despectivamente Rousseau cuando sostiene que “La idea de los representantes es moderna: procede del gobierno feudal, de ese inicuo y absurdo gobierno en el cual la especie humana se ha degradado y en la cual el nombre de hombre ha sido deshonrado”48.
Sin embargo, la concepción del mandato imperativo no descansa en una concepción privatista49 sino en la idea de la “soberanía popular” desarrollada por Rousseau, conocida, también, como la teoría de la “soberanía fraccionada” en cuanto postula que la soberanía está dividida entre todos los ciudadanos, a cada uno de los cuales pertenece una fracción de ésta. La “voluntad general” que rige al Estado es la concurrencia de las voluntades individuales de los representantes, los cuales no representan a un ente ideal y abstracto como la “Nación” sino a una realidad concreta: el pueblo, conformado por los ciudadanos, titulares individuales de una parte de la soberanía.
Pero, si bien el fundamento doctrinario del “mandato imperativo” no descansa en una teoría de derecho privado sino en la concepción de la soberanía popular, sus rasgos típicos lo asemejan al mandato que rige en las relaciones privadas. Estos son los siguientes:
a) El representante representa al cuerpo de electores que lo ha elegido y está jurídicamente subordinado a éstos pues es su comisario, debiendo seguir sus instrucciones y actuar sólo en el marco de éstas. En la Asamblea Constituyente de 1789, Pétion de Villeneuve sostuvo que “Los miembros del cuerpo legislativo (...) son mandatarios: los ciudadanos que los han elegido son comitentes; luego esos representantes quedan sujetos a la voluntad de aquellos de quienes reciben su misión y sus poderes. No vemos ninguna diferencia entre estos mandatarios y los mandatarios ordinarios: unos y otros obran con el mismo título, tienen las mismas obligaciones y los mismos deberes”50.
b) Como sucede en el mandato privado, el mandante tiene el derecho, en todo momento, de revocar el mandato conferido, aunque lo hubiera otorgado por un tiempo o período determinado. Se trata de una facultad discrecional que el poderdante puede ejercer sin limitación alguna, pues el mandato imperativo supone la subsistencia de una vinculación jurídica —no sólo política— entre el representante y sus electores después de haber sido elegido, es decir, durante el desempeño de su función. De allí que resulte coherente en esta perspectiva, que dicho representante deba ser exponente de la voluntad e intereses de sus electores y que éstos, de encontrarse insatisfechos con aquel puedan revocarlo antes de que concluya su período de ejercicio.
c) El mandatario es responsable ante sus mandantes (electores) por la forma en que lleve a cabo su cometido en función de las obligaciones contraídas con ellos al momento de ser elegido, razón por la cual tiene el deber de rendirles cuentas de sus actos.
2.3.2. Mandato representativo
La noción de “mandato representativo”, se basa en la idea de la separación jurídica entre el representante y sus electores, de modo que aquel una vez elegido puede actuar con total independencia y no está obligado a seguir instrucciones de sus electores ni a rendirles cuentas. En este sentido es una noción completamente opuesta a la del “mandato imperativo” como lo destaca Carré de Malberg: “El diputado no realiza un mandato que lo encadena, sino que ejerce una función libre. No expresa la voluntad de sus electores, sino que decide por sí mismo y bajo su propia apreciación. No habla ni vota en nombre y de parte de sus electorales, sino que forma su opinión y emite su sufragio según su conciencia y sus opiniones personales. En una palabra, es independiente con respecto a sus electores. Desde todos estos puntos de vista, existe una absoluta divergencia entre la representación de derecho público y el sistema del mandato”51. Una clara explicación de la noción del mandato representativo y el rechazo al mandato imperativo se encuentra en el célebre “Discurso a los electores de Bristol” pronunciado por el político y escritor inglés Edmund Burke, en 1774. En esta pieza oratoria, Burke afirmó:
Dar una opinión es derecho de todos los hombres; la de los electores es una opinión de peso y respetable, que un representante debe alegrarse siempre de escuchar y que debe estudiar siempre con la máxima atención. Pero, instrucciones imperativas, mandatos que el diputado está obligado ciega e implícitamente, a obedecer, votar y defender, aunque sean contrarias a las convicciones más claras de su juicio y su conciencia, son cosas totalmente desconocidas en las leyes del país y surgen de una interpretación fundamentalmente equivocada de todo el orden y temor de nuestra constitución52.
Esta concepción del mandato representativo reposa en la idea de la “soberanía nacional”, según la cual la soberanía pertenece a ese ser ideal, colectivo y abstracto denominado “nación”. De este modo, los representantes elegidos por los ciudadanos no representan a éstos directamente sino a la “nación”. La voluntad de la Nación es la de sus representantes, los cuales encarnan el “interés general” y, por tanto, no representan el interés particular de sus electores, ni de un sector social o área territorial. Se configura, así, como un mandato colectivo, no sujeto a responsabilidad e irrevocable53.
a) Es un mandato colectivo por cuanto, como se ha señalado, los representantes lo son de la nación y no de una parte de esta o de sus electores. Al respecto Burdeau señala que “Cuando los representantes son designados por elección, el mandato del que gozan no es individual, es un mandato dado por la nación, unidad colectiva, a la Asamblea en su conjunto”54.
b) Es un mandato no sujeto a responsabilidad en la medida que los representantes no están obligados a dar cuenta de sus actos, votos u opiniones, ante ninguna autoridad ni, tampoco, ante sus electores, gozando de plena independencia para ejercer sus funciones. No pueden, por ello, ser juzgados ni sancionados por los votos y opiniones que emitan.
c) Irrevocable, porque no se reconoce al electorado la facultad de revocar el mandato de sus representantes antes de que finalice el período para el cual han sido elegidos.
Bobbio precisa los alcances de estos rasgos de la representación política puntualizando que el representante es una persona que tiene las siguientes características: “a) en cuanto gana la confianza del cuerpo electoral, una vez elegido ya no es responsable frente a sus electores y en consecuencia no es revocable; b) no es responsable directamente ante sus electores, precisamente porque él está llamado a tutelar los intereses generales de la sociedad civil y no los intereses particulares de ésta o aquella profesión”55.
Recogiendo esta noción tradicional —que sigue vigente en las actuales democracias representativas— el artículo 93 de nuestra Constitución señala que “Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones”.
Las democracias contemporáneas se han configurado como sistemas representativos, lo que ha supuesto la prevalencia del mandato representativo y, consiguientemente, el descarte del mandato imperativo, el cual, en todo caso, sólo existe como excepción. No obstante, la evolución del régimen representativo en los más de dos siglos que median desde su instauración, ha supuesto la atenuación y relativización de la estricta independencia jurídica que la noción del “mandato representativo” establece entre el representante y sus electores.
Este fenómeno se ha producido como consecuencia del rol preponderante que los partidos políticos han asumido en los sistemas democráticos, al punto que se ha llegado a sostener que la democracia actual es un “Estado de partidos” y que éste “(...) es necesariamente la forma del Estado democrático de nuestro tiempo” (...)”56. El “Estado de partidos” se configura por el hecho de que i) los electores no votan por candidatos individuales sino por los candidatos presentados por los partidos, ii) los representantes, al ser elegidos por ser miembros de un partido se sienten obligados hacia éste, subordinando sus criterios personales a las orientaciones del partido, iii) el representante ejerce la representación del pueblo actuando en consonancia con la posición del partido, pues éste, a su vez, representa a los electores que votaron por sus listas, iv) en el Parlamento, los diputados actúan organizados en los “grupos parlamentarios” conformados por los representantes que pertenecen al mismo partido, estando sometidos a las decisiones y disciplina de éstos57.
Desde luego, el sometimiento de los representantes a los partidos políticos, no elimina ni modifica la independencia jurídica de aquellos que caracteriza al “mandato representativo”, pero sí afecta decisivamente su independencia política pues al votar los electores por los programas que presentan los partidos los candidatos de éstos que resultan elegidos quedan comprometidos con la realización de dichos programas en virtud a los cuales, y para cuya realización, han sido elegidos. Su eventual apartamiento de la “línea” o programa del partido significará, casi con seguridad, que no volverá a ser postulado por éste y, por ende, el fin de su carrera política.
Otro factor que influye en limitar la independencia de los representantes es la creciente importancia de la opinión pública la cual se manifiesta a través de una multiplicidad de medios de comunicación (prensa, radio, televisión, internet, redes sociales), encuestas de opinión y movilizaciones callejeras, que terminan por ejercer presión y condicionar las decisiones de los representantes y los gobiernos. El enorme desarrollo de los medios de comunicación, debido al uso de tecnologías modernas, ha otorgado a la ciudadanía y, por cierto, a los propietarios de dichos medios, un poder relevante a la hora de influir sobre el proceso político.
2.4. El régimen representativo y los derechos políticos
2.4.1. Reconocimiento de los derechos políticos
El desarrollo del régimen representativo ha supuesto el reconocimiento de los derechos políticos como una categoría específica dentro de los derechos fundamentales enumerados por las constituciones.
Resulta sintomático que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 178958, salvo una fugaz referencia de su artículo 6 a que “Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar personalmente, o por medio de sus representantes (...)” en la formación de la ley, no enuncia el derecho de sufragio ni ningún otro derecho específicamente político. Sucede lo mismo con la Constitución francesa de 179159 y la de 179360, aunque ésta indica en su artículo 8 que el pueblo soberano “Nombra a sus diputados de forma directa”. Sin embargo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 24 de junio de 179361, consignó en su artículo 29 que “Cada ciudadano tiene un derecho igual a concurrir a la formación de la ley y a la designación de sus mandatarios y de sus agentes”.
Será a partir de la conquista del sufragio universal reconocido por la Constitución de Francia de 1848, que este derecho irá siendo reconocido, progresivamente, por las leyes y las constituciones, así como, más adelante por los tratados internacionales sobre derechos humanos, erigiéndose en el punto de partida para el reconocimiento de otros derechos políticos.
Hoy día, los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos, enuncian los derechos políticos y, el primero entre ellos, como es natural, el derecho de sufragio.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos62 indica en el numeral 1 de su artículo 21 que “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”, y en el numeral 3 del mismo precepto indica que “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público: esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos63 establece en el artículo 25 que todos los ciudadanos deben gozar de los derechos siguientes: “a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores (...)”.
En el ámbito regional americano, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre enuncia que “Toda persona legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres”. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José”, reproduce en su “Artículo 23 Derechos Políticos” el mismo enunciado contenido en el artículo 25 del PIDCP.
2.4.2. El derecho a la participación política en la Constitución peruana
El artículo 35 de la Constitución indica, en su primer párrafo, que
“Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen, también, el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica”.
De este enunciado se puede concluir que nuestra constitución consagra un elenco variado de derechos políticos entre los que figuran en primer lugar aquellos que suponen la participación directa de los ciudadanos en el proceso político y, en segundo lugar, aquellos que, como el derecho de sufragio implican la participación a través de representantes siguiendo, en cierta medida la orientación presenta en los documentos internacionales antes mencionados que señalan que la participación de los ciudadanos puede ser “directa o por medio de representantes”.
¿Significa ello que nuestra Constitución opta por un régimen de democracia directa en desmedro de la democracia representativa? Responder afirmativamente a esta pregunta supondría un análisis superficial del texto constitucional por cuanto el artículo 43 del mismo indica que el gobierno del Perú es “unitario, representativo y descentralizado”. Y, precisamente en aplicación de esta definición constitucional, el Congreso de la República está integrado por representantes los cuales representan a la Nación y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación (Const., art. 93), el Presidente de la República elegido directamente por el pueblo, “personifica a la Nación” (Const., art. 110) y representa al Estado Const., art. 118.2), las Regiones son gobernadas por Gobernadores y Consejos Regionales elegidos por el pueblo (Const., art. 191) y, de la misma manera, los vecinos eligen al Alcalde y al Concejo Municipal que dirigen las municipalidades (Const., art. 194).
De esta manera, al enunciar en primer término a los mecanismos de participación directa del pueblo (referéndum, iniciativa legislativa, revocación y remoción de autoridades y rendición de cuentas) el artículo 31 constitucional no contiene una opción a favor de la democracia directa, sino sólo pretende destacar la incorporación de estos como elementos coadyuvantes y complementarios del régimen representativo que, sin duda alguna, es el elegido por la Constitución.
Lo que es digno de poner de relieve es que el indicado precepto constitucional reconoce un derecho a la participación política que va más allá del derecho de sufragio integrando, al lado de este, otros derechos de participación y control que concurren a fortalecer la legitimidad del sistema democrático.
32 HAMILTON A., J. MADISON y J. JAY. 2001 [1780]. El Federalista. Prólogo y Traducción de Gustavo R. Velasco. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, p. 53.
33 Ídem, p. 159.
34 SIEYES, Enmanuel. 1989 [1788-1789] “. ¿Qué es el Tercer Estado?” Ensayo sobre los privilegios. Madrid: Alianza Editorial, pp. 142-143.
35 CARRÉ DE MALBERG, R. 1998 [1922]. Teoría General del Estado. México: UNAM. Facultad de Derecho/Fondo de Cultura Económica. p. 916.
36 Cfr. Ídem, pp. 920-921.
37 LOEWENSTEIN, Karl. 1976. Teoría de la Constitución. Barcelona: Editorial Ariel, p. 60.
38 HAURIOU, André, 1971. Instituciones Políticas y Derecho Constitucional. Barcelona: Ediciones Ariel S.A., pp. 22-223.
39 BOBBIO, Norberto, 1986. El futuro de la democracia. México: Fondo de Cultura Económica, p. 34.
40 ROUSSEAU, Juan Jacobo. 1975 [1762]. El Contrato Social. Madrid: Espasa-Calpe S.A., p. 85.
41 Cfr. CARRÉ DE MALBERG. Op.cit., pp. 877-879.
42 ROUSSEAU, Op.cit., p. 122.
43 Ídem, p. 124.
44 Ídem, p. 122.
45 CARRÉ de MALBERG, Op.cit., p. 890.
46 DUGUIT. León. 2013. Soberanía y Libertad. Granada: Editorial Comares S.L., p. 73.
47 Vid. PÉREZ ROYO, Javier. 2003. Curso de Derecho Constitucional, novena edición. Madrid/Barcelona: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., pp. 643-645.
48 ROUSSEAU, Op.cit., p. 122.
49 Frente a esta concepción patrimonialista e individualista del mandato, la noción del “mandato representativo” basado en la idea de “soberanía nacional” representó un paso revolucionario en la medida que opuso la soberanía de la Nación a la del monarca y depositó en los representantes de la nación el ejercicio de dicha soberanía, lo que significó que estos representaban a aquella y no a sectores o intereses particulares.
50 Vid. CARRÉ de MALBERG, Op.cit., p. 961.
51 Ídem, p. 929.
52 BURKE, Edmund, 1984. Textos políticos. México: Fondo de Cultura Económica, p. 312.
53 Afirmaba, por ello Burke, que “Elegís un diputado; pero cuando le habéis escogido, no es el diputado por Bristol, sino un miembro del Parlamento. Si el elector local tuviera un interés o formase una opinión precipitada, opuestos evidentemente al bien real del resto de la comunidad, el diputado por ese punto, debe, igual que los demás, abstenerse de ninguna gestión para llevarlo a efecto” (Ídem, p. 313).
54 BURDEAU, Georges. 1981. Derecho Constitucional e Instituciones Políticas. Madrid: Editora Nacional, pp. 167-168.
55 BOBBIO, Op.cit., p. 37.
56 GARCÍA-PELAYO, Manuel. 1996. El Estado de partidos. Madrid: Alianza Editorial, p. 35.
57 Ídem, pp. 35-36.
58 Cfr. DIAZ REVORIO, Javier. 2004. Textos Constitucionales Históricos. Lima: Palestra Editores, p. 128.
59 Ídem, pp. 131-162
60 Ídem, p. 164.
61 Ídem, p. 182.
62 Aprobada por el Perú mediante la Resolución Legislativa 13282 del 9 de diciembre de 1959.
63 Ratificado por el Perú mediante el Decreto Ley Nº 22128 de 28 de marzo de 1978.