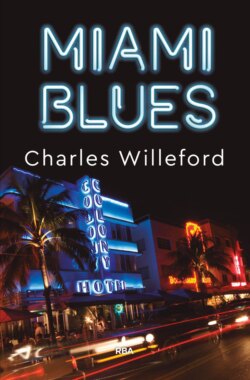Читать книгу Miami Blues - Charles Willeford - Страница 10
3
ОглавлениеFrederick J. Frenger, Jr. prefería que lo llamaran Junior en lugar de Freddy y tenía veintiocho años. Parecía mayor, porque su vida había sido dura; las líneas en la comisura de los labios eran demasiado profundas para alguien que no llegaba a los treinta años. Sus ojos eran de color azul oscuro, y las cejas rubias, casi albinas. Tenía la nariz rota y mal rehecha, pero algunas mujeres consideraban este rasgo atractivo. Su piel era bonita y estaba muy moreno, por las largas tardes pasadas en el patio de San Quintín. Medía un metro setenta y pocos centímetros y debería haber tenido una constitución más delgada, pero había ensanchado el pecho, los hombros y los brazos hasta alcanzar proporciones casi grotescas gracias a las prolongadas sesiones de pesas en el patio de la cárcel y a la práctica del balonmano. También había desarrollado los músculos del estómago hasta el punto de que, con los brazos en jarras, lograba hacer olas con unos abdominales de tableta de chocolate.
Freddy había sido condenado a una pena de cinco años por robo a mano armada. La Autoridad Penal de Adultos de California le había reducido la condena a cuatro, y había fijado la libertad condicional a los dos años. Después de cumplir esos dos años, Freddy habría podido optar por salir con la condicional, pero no quiso, prefirió cumplir dos años más y dejar la cárcel sin más complicaciones. Asumía que su expediente —en la oficina del alcaide había un fichero repleto de documentos sobre él— lo definía como un criminal de carrera. Sabía que tan pronto como saliera de allí, cometería otro crimen, y que si lo pescaban mientras estaba en libertad condicional sería devuelto a prisión por violación de la condicional. Y quebrantar la libertad condicional podría suponerle ocho o incluso diez años más de prisión, y eso antes de empezar a hablar de la condena que le caería por lo que hubiera hecho al salir.
San Quintín estaba atestado de gente, por lo que no había trabajo suficiente para todos y los reclusos debían esforzarse de veras si deseaban conseguir empleo. A Freddy le gustaba trabajar y era eficiente. Asignado, después de varios meses de inactividad, al servicio de cocinas, había estudiado de cerca el protocolo que se seguía en los fogones. Después había escrito un memorando de diez páginas que envió a la dirección de la cárcel, en el que explicaba con todo lujo de detalles cómo se podía reducir personal y mejorar el servicio con solo librarse de algunos funcionarios de prisión y algunos cocineros. Para su sorpresa, lo volvieron a arrojar al patio de la cárcel.
Su informe, que en una clase de gestión empresarial de la universidad le habría valido un notable alto, le ganó en cambio la enemistad de varios funcionarios destinados en la cocina. Estos oficiales contaban con sólidos vínculos en la estructura de poder de los reclusos y exigieron que se le diera una lección por su temeridad. De modo que una tarde dos negros acorralaron a Freddy en el patio y le atizaron de lo lindo. Al ser interrogados por el capitán del patio, alegaron que Freddy había saltado sobre ellos sin más y que solo se limitaron a defenderse de un ataque psicópata y racista. Y dado que Freddy había sido diagnosticado como psicópata y sociópata (al igual que los otros dos reclusos, dicho sea de paso), le enviaron seis días al agujero para que se le quitasen las ganas de atacar a presos inocentes. Ya puestos, el capitán del patio le soltó, asimismo, una breve filípica sobre las maldades del racismo.
En aquellos malditos seis días de castigo en el agujero, castigo que incluía la revocación de los privilegios de fumar y dieta de solo pan y agua, con un plato de judías cada tercer día, Freddy dio un repaso a su vida y se dio cuenta de que su mayor error había sido empeñarse en creer que debía mostrar una actitud altruista ante la vida.
En su época de delincuente juvenil le habían enviado al reformatorio de Whittier, donde se organizó una protesta en el comedor, en un esfuerzo por conseguir repetir postre en domingo (arroz con leche y pasas, al que Freddy era muy aficionado). La protesta fracasó y Freddy tuvo que cumplir en Whittier los tres años completos de condena.
En otra ocasión, en Ione, California, en el Instituto Preston para Delincuentes Juveniles, Freddy también se había esforzado por hacer el bien: en esta ocasión planificó la fuga de un chico llamado Enoch Sawyers. El padre de Enoch había sorprendido a su hijo masturbándose y lo había castrado, pues el señor Sawyers era un hombre muy religioso y consideraba la masturbación una grave ofensa a Dios. El señor Sawyers fue arrestado, pero gracias a sus contactos en el entorno religioso y al testimonio laudatorio de su ministro eclesiástico, solo fue sentenciado a dos años de libertad condicional. Cuando el joven Enoch, de solo quince años de edad, se recuperó de aquella intervención quirúrgica que jamás habría querido para sí, se convirtió en el terror del barrio. Privado de testículos, soportando casi a diario las burlas de sus compañeros de clase, decidió demostrar su hombría dando unas palizas terribles a cualquiera que se riera de él. No tenía miedo y podía aguantar una increíble cantidad de golpes sin, al parecer, mostrar preocupación o fatiga por la paliza recibida.
En definitiva, cuando cumplió diecisiete años, Enoch era considerado una amenaza incorregible para la pacífica comunidad de Fresno, California, y muy pronto fue condenado a pasar un tiempo a la sombra en Preston. Y allí, entre reclusos jóvenes, duros de pelar, Enoch se sintió obligado a demostrar su hombría una vez más. Su técnica consistía en acercarse a alguien —daba igual quién fuera— y atizarle un derechazo en el vientre o en la mandíbula. Y seguía golpeando a la víctima hasta que esta se defendía o echaba a correr.
Para los demás internos la presencia de Enoch en el dormitorio era algo inquietante. Para resolver el problema, Freddy se hizo su amigo y elaboró un plan de escape, diciéndole a Enoch que no había mejor modo de demostrar su hombría de una vez por todas ante las autoridades que protagonizando una fuga. Fugarse de Preston no era tan difícil, y con la ayuda de Freddy, Enoch se escapó con facilidad. Lo pillaron en Oakland cuatro días más tarde, cuando se peleaba con tres agricultores chicanos a los que pretendía robarles la furgoneta. Los agricultores le dieron una paliza, le saltaron a golpes los incisivos que le quedaban y después le entregaron a la policía. En comisaría, Enoch confesó a los funcionarios de Preston que era Freddy quien había planeado su fuga, por lo que en lugar de dieciocho meses, Freddy pasó allí tres años. Y para colmo recibió también una buena tunda tan pronto como Enoch fue devuelto a la prisión.
En el agujero de San Quintín, que no era del todo tenebroso —una franja de luz mortecina se filtraba por debajo de la puerta—, Freddy meditó sobre la existencia. Su deseo de proporcionar bienestar al resto del mundo estaba en la raíz de sus problemas, por lo que en vez de mejorar su propia vida la empeoraba. Y para colmo no había ayudado realmente a nadie. Decidió que a partir de entonces solo se preocuparía de sí mismo.
Dejó de fumar. Si los privilegios de fumar le eran revocados, pero él ya no fumaba, el castigo no tenía la menor repercusión. De vuelta al patio, Freddy se unió a los deportistas, en silencio, y levantó pesas a diario. Y ejercitó también la mente, así como el cuerpo: leía la revista Time todas las semanas y se suscribió al Reader’s Digest. También renunció al sexo: logró un trueque en el que se desembarazaba de su protegido, un chicano algo fondón del este de Los Ángeles, a cambio de ocho cartones de Chesterfield y doscientas chocolatinas Milky Way. Luego cambió los Chesterfield (la marca favorita entre los presos negros) y ciento cincuenta de las Milky Way por una celda para él solo. También hizo las paces con la estructura de poder entre los reclusos. Dejó el desinterés para abrazar el propio interés, para aprender la lección que todos deben asumir antes o después: que aquello a lo que un hombre renuncia voluntariamente ya no le puede ser arrebatado.
Ahora Freddy estaba libre. Debido a su buena conducta le habían soltado después de tres años, en lugar de tenerlo entre rejas los cuatro que le tocaban. En San Quintín necesitaban el espacio, y su perfil no iría en su contra, dado que dos de cada tres reclusos estaban clasificados como psicópatas. El día en que Freddy fue puesto en libertad, el director adjunto le aconsejó no volver a Santa Bárbara, California. Le dijo que se largara a otro estado.
—De esa manera —le explicó el director adjunto— cuando te pesquen de nuevo, lo que es seguro, en ese estado solo contará como un primer delito. Aquí, en cambio, estaríamos hablando de reincidencia. Y Frenger, ten en cuenta que de todos modos nunca fuiste muy feliz en California que digamos.
El consejo había sido beneficioso. Después de realizar tres atracos en San Francisco —con su poderosa musculatura, le bastaba con retorcerle el brazo a cualquiera y estampar su cabeza contra la pared—, Freddy había puesto cinco mil kilómetros de distancia entre él y California.
Freddy abrió el grifo del agua de la bañera y ajustó la temperatura. Se desnudó y leyó la información del cartel situado al lado de la puerta del pasillo. Debía dejar la habitación al mediodía, lo que le daba veinticuatro horas de margen. Estudió el gráfico de evacuación y qué hacer en caso de incendio, y luego se llevó el menú del servicio de habitaciones al cuarto de baño. Cuando la bañera estuvo llena, cerró el grifo. Volvió al mueble bar, llenó un vaso alto con hielo y ginger ale y se metió en la bañera para leer la carta.
Echó una mirada al menú del servicio de habitaciones y luego estudió la lista de vinos. No sabía nada de vinos. Una añada u otra no significaba nada para él, pero le sorprendió lo de los precios: la idea de pagar cien dólares por una botella de vino, incluso con una tarjeta de crédito robada, se le antojaba algo escandaloso de verdad. Y debía ser cauteloso: sabía que mientras no comprase nada que costara más de cincuenta dólares, la mayoría de los empleados no iban a llamar al número 800 para comprobar el estatus de la tarjeta de crédito usada. Al menos esa era la política habitual: en los hoteles, por lo general nadie solía mover un dedo para interesarse por una tarjeta hasta el día del check-out. Pero él había alquilado una suite a ciento treinta y cinco pavos al día. Bueno, decidió que no se preocuparía, y al recordar el atraco a Herman T. Gotlieb en un callejón se sintió un poco más seguro: eso era lo mejor de robar a gais, que a la policía le importaba un carajo lo que les sucediera. Y, además, el señor Gotlieb había sufrido una terrible conmoción cerebral y durante algún tiempo sería un hombre muy muy confundido.
Freddy salió de la bañera, se secó con una toalla que se puso alrededor de la cintura. Necesitaba un afeitado, pero no tenía nada con que afeitarse. Aunque su cara estaba limpia, se sentía sucio con la pelusilla rubia. Revisó de nuevo la cartera de piel de anguila. Tenía setenta y nueve dólares en billetes y algo de calderilla. Los ciudadanos de San Francisco que había asaltado llevaban muy poco dinero en metálico. Tenía siete tarjetas de crédito, pero iba a necesitar algo más de pasta contante y sonante.
Dejó la maleta robada Cardin en la mesita de café. Estaba cerrada con un candado. Si dentro había una maquinilla de afeitar tal vez podría afeitarse. No tenía un cuchillo, pero en el mueble bar había un sacacorchos. Le llevó cinco minutos forzar las dos cerraduras. Abrió la maleta y se humedeció los labios. Ese era siempre un momento emocionante: aquello era como abrir una caja de sorpresas y nunca sabía lo que iba a encontrar.
Allí solo había ropa de mujer: camisones, faldas, blusas, zapatillas y zapatos del número treinta y seis, y medias de punto. Contenía un vestido de noche negro de seda de talla treinta y seis, un suéter azul claro de cachemira de la talla treinta y ocho y unas gafas de sol Cardin en una funda de piel de lagarto. Los artículos eran caros, pero no había ninguna maquinilla; al parecer, la joven madre propietaria de la maleta no se afeitaba las piernas.
Freddy marcó el número de recepción y pidió hablar con Pablo.
—Pablo —dijo cuando el chico se puso al aparato—, soy el señor Gotlieb.
—Sí, señor.
—Quiero una chica. Una pequeñita, que use la talla treinta y seis.
—¿De qué altura?
—No estoy seguro. ¿Cuánto mide una chica que usa una treinta y seis?
—Pueden llegar a ser altas, desde el metro y medio al metro setenta y ocho más o menos.
—Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo podría caberle el mismo vestido a una mujer de metro y medio y a otra de casi metro ochenta?
—No lo sé, señor Gotlieb, pero las tallas femeninas son una locura. Mi esposa usa una veintidós de sombrero. Yo uso una siete y medio, y eso que mi cabeza es mucho mayor que la suya.
—Está bien. Envíame una bajita.
—¿Por cuánto tiempo?
—No lo sé. ¿Es importante?
—Todavía rigen las tarifas del mediodía. Tengo una ahora, pero acaba el turno a las cinco. Eso es todo lo que tengo ahora. Aunque esta noche puedo conseguirle otra aún más bajita.
—No. Está bien. Ni siquiera sé si la querré hasta las cinco.
—¿Dentro de unos veinte minutos, entonces?
—Dile que me suba un club sándwich con rodajas de pepinillo.
—Ella no puede hacer eso, señor, pero le enviaré al camarero del servicio de habitaciones con el sándwich.
—Bien. Luego arreglaremos cuentas.
—Sí, señor.
El club sándwich, con carne de pavo, beicon, queso americano, lechuga y rodajas de tomate sobre pan tostado, costaba doce dólares, más un cargo de otro dólar por el servicio de habitaciones. Freddy firmó la cuenta y le dio al camarero un dólar de propina. A pesar de que llevaba pepinillos en vinagre, patatas fritas, ensalada de col, mayonesa y mostaza, a Freddy su precio le pareció prohibitivo. ¿Qué demonios le había sucedido a la economía mientras él estaba en la cárcel?
Freddy se comió la mitad del sándwich y todas las rodajas de pepinillo y, a continuación, puso la otra mitad en la nevera. «Esta mitad —se dijo— vale seis dólares. ¡Santa Madre de Dios!».
Sonó un golpe suave en la puerta. Freddy soltó la cadena y abrió, y entró una chiquilla con dientes pequeños. Era bajita, de pie mediría un metro sesenta, y eso con tacones. La barbilla bien definida y los pómulos le hacían el rostro ovalado, como en forma de corazón. Llevaba unos vaqueros ajustados con el logo de Rolls-Royce bordado en la pernera izquierda en letras mayúsculas blancas, una camiseta púrpura y pendientes de oro. Su bolso de piel de canguro era lo bastante grande para guardar un buen surtido de libros escolares. Freddy le echó unos quince años, tal vez dieciséis.
—¿El señor Gotlieb? —preguntó sonriendo—. Me dijo Pablo que quería hablar conmigo.
—Sí —respondió Freddy—. ¿Cuántos años tienes, criatura?
—Diecinueve. Me llamo Pepper.
—Sí. Claro que sí. ¿Tienes alguna identificación?
—Mi carnet de conducir. Parezco menor porque no uso maquillaje, eso es todo.
—A ver, enséñame el carnet.
—No tengo por qué mostrártelo.
—Claro que no. Anda, sal por esa puerta.
—Pero si te lo enseño, sabrás mi nombre.
—Aun así te llamaré Pepper.
Ella sacó la cartera del bolso y le mostró un carnet expedido en Florida. La titular de la licencia era una tal Susan Waggoner, de veinte años… no diecinueve.
—Aquí pone que tienes veinte.
Ella se encogió de hombros.
—Me gusta ser una adolescente.
—¿Y cuánto cobras?
—Con la tarifa del mediodía y un mínimo de media hora, cincuenta dólares hasta las cinco de la tarde. Luego sube a setenta y cinco. Pero yo salgo a las cinco, por lo que para ti serán solo cincuenta pavos, a menos que quieras algún extra.
—Está bien. Vamos al dormitorio.
Pepper retiró el cubrecama y luego abrió las sábanas. Se quitó los zapatos, la camiseta y los vaqueros. No llevaba sujetador, ni lo necesitaba. Solo con las bragas, se tumbó en la cama, y puso las manos detrás de la cabeza mientras abría sus piernas flacas. Cuando cruzó los dedos detrás de la cabeza los pequeños senos casi desaparecieron, a excepción de los pezones, tersos como frambuesas. Su largo pelo castaño, recogido en una coleta atada con una cinta de goma, dibujó un signo de interrogación sobre el lado derecho de la almohada. Su vello púbico, bien lubricado, era de color trigueño.
Freddy se quitó la toalla y la dejó caer al suelo. Sondeó la lubricada vagina con tres dedos de la mano derecha. Sacudió la cabeza y frunció el ceño.
—Aquí no hay suficiente fricción para mí —dijo—. Estoy acostumbrado a los tíos. ¿Te dejas dar por el culo?
—No. Lo sé, lo intenté una vez, pero me dolió mucho. Simplemente no puedo hacerlo. Te puedo hacer una mamada, si quieres.
—Gracias, pero no me apetece. Tienes que aprender a dejártelo hacer por el culo. Ganarás más pasta y aprenderás a relajarte.
—Eso es lo que me dijo Pablo, pero no puedo.
—¿Qué talla usas?
—Depende. Puedo usar una treinta y cuatro, pero por lo general me sienta bien una treinta y seis o una treinta y ocho. Depende de la marca. Todas tienen diferentes tamaños.
—Pruébate esto, vamos.
Freddy le trajo el vestido negro de seda de la sala de estar.
—Ponte los zapatos, y luego mírate en el espejo. Hay uno de cuerpo entero en la parte trasera de la puerta del baño.
Pepper se puso el vestido, se volvió hacia un lado y otro mientras se miraba en el espejo y sonrió.
—Se ve bien, ¿verdad? Tendría que ajustármelo un poco en la cintura…
—Te lo dejo por cincuenta dólares.
—Solo llevo veinte, pero te puedo hacer una mamada gratis.
—¡Eso no es un trato! Cualquiera puede conseguir una mamada gratis en cualquier sitio. A la mierda. No soy un vendedor. Quédate el vestido. Y ya que estamos, quédate esa maleta llena de cosas. Hay algunas faldas y otras cosas, un suéter de cachemira… Quédate también la maleta.
—¿De dónde has sacado toda esta ropa?
—Es de mi mujer. Cuando me fui de casa me llevé sus cosas. Yo las pagué, por lo que son mías.
—¿Has dejado a tu mujer?
—Sí. Estamos divorciándonos.
—¿Por los tíos?
—¿Qué tíos?
—Me has dicho que te gusta montártelo con tíos y he pensado que…
—¡Virgen santa! ¿Cuánto hace que trabajas para Pablo?
—Desde el comienzo del semestre. Estudio en el Miami-Dade Community College. Necesito el dinero para pagar la matrícula de la universidad.
—Bueno, una de las primeras cosas que debes aprender es a no hacer preguntas personales a tus clientes.
—Lo siento. No quiero ser una entrometida.
Ella se puso a llorar.
—¿Por qué lloras ahora, por amor de Dios?
—No sé, no lo estoy haciendo bien, ni siquiera con los del mediodía, y cuando me vea Pablo sin el dinero me va a…
—Hay una bolsa de plástico para la ropa sucia en el armario. Pon la ropa ahí, y dale a Pablo la maleta vacía. Si repara los candados tendrá una maleta de doscientos dólares. Y ya me las arreglaré yo con él más tarde, ¿de acuerdo?
Pepper dejó de llorar, se secó los ojos y volvió a observar la ropa, que guardó perfectamente doblada en la bolsa de plástico.
—¿Qué haces normalmente cuando sales a las cinco?
—Suelo ir a pie al centro, ceno algo y luego voy a clase. Esta noche tengo una de literatura a las seis y cuarto que dura hasta las ocho menos veinte, a menos que el señor Turner nos deje salir antes. A veces, cuando tenemos que hacer algún trabajo, nos permite ir a casa a hacerlo.
«¿Por qué me mientes?», se preguntó Freddy. Ninguna universidad aceptaría a esa joven increíblemente estúpida como estudiante. Por otra parte, había conocido a un universitario en San Quintín. Aunque, por lo general, allí a esos les daban los mejores trabajos, aquel tipo no parecía más espabilado que la mayoría de los reclusos. Tal vez la joven no le estuviera mintiendo. Él no sabía nada acerca de los requisitos de acceso a la universidad, pero tal vez el listón fuera más bajo para las mujeres que para los hombres. Y era buena idea contar con una chica que tuviera coche para que le mostrase la ciudad. Hasta ahora solo había visto edificios blancos y poco más.
—Te voy a decir una cosa, Pepper. Te invito a cenar y espero a que salgas de clase. Y así luego puedes llevarme por ahí. Tienes carnet, así que supongo que también tienes coche, ¿no?
—El coche es de mi hermano. No dispongo de él todo el tiempo, pero debo reunirme con él en el aeropuerto esta noche a las ocho y media para recoger algo de dinero. Trabaja allí, y me da el sueldo todos los días para que se lo deposite en el banco. Donde trabaja no le permiten tener coche.
—¿Y no vivís juntos?
—Ya no. Lo hicimos al principio, cuando llegamos por primera vez a Miami desde Okeechobee, pero ahora tengo un apartamento para mí sola.
—Eso está bien. No me importa ir al aeropuerto de nuevo. Solo quiero familiarizarme con la ciudad. Te voy a dar una propina decente, o invitarte a una copa, o tal vez te llevaré a ver una película. ¿Qué me dices?
Ella sonrió.
—Me gustaría mucho. No he tenido una cita desde que llegué aquí, señor Gotlieb.
—Puedes llamarme Junior.
—¿Junior? Muy bien, y tú puedes llamarme Susie. Pablo me dijo que me llamara Pepper para que los clientes pensaran en algo picante. Pablo es mi mánager, y lo sabe todo acerca de estas cosas. Lo cierto es que la mayoría de los hombres se ríen cuando les digo que me llamo Pepper. Tú no, Junior, y eso es de agradecer.
—Está bien, Susie, me gustas. Te voy a decir una cosa. Deja la bolsa de ropa aquí y lleva la maleta abajo, dásela a Pablo. De esta manera no va a enterarse de que tienes la ropa, y yo puedo llevártela cuando nos veamos luego.
—Yo normalmente ceno en el restaurante Granny’s. Es un restaurante de comida sana y queda cerca del campus, a unas ocho manzanas de aquí. Voy a pie, porque dejo el coche en el garaje de la facultad, pero tú puedes tomar un taxi. Todos los taxistas saben dónde está, incluso los que no hablan inglés.
Ella le entregó la bolsa de la ropa.
—Te veré en Granny’s a las cinco en punto, entonces.
—Más bien cinco y cuarto, pero intentaré llegar lo antes posible.
—Bien. Que tengas una buena tarde.
—Gracias, pero por favor no se lo digas a Pablo. Se supone que una chica no debe salir con un cliente. Por eso quiero que nos veamos en Granny’s.
—Pablo es un imbécil. Voy a decirle que tenía jet lag y que no he podido cumplir. Y luego le soltaré diez pavos y se pondrá más contento que unas castañuelas. Pero no le comentaré nada sobre nuestra cita. No te preocupes.
Susan se ruborizó y bajó la mirada.
—Puedes darme un beso en la mejilla y así sellamos nuestra cita. De esa manera sé que realmente vas a venir esta tarde. Yo sé que a los clientes no les gusta que les besemos en la boca…
—No me importa que me beses en la boca.
—¿No?
Freddy la besó en los labios castamente, casi con ternura, y luego la condujo hasta la puerta. La chica agitó sus dedos y sonrió, y luego cerró la puerta tras ella. Se había olvidado la maleta vacía y la bolsa de ropa. Freddy decidió que le daría la maleta a Pablo en lugar de los diez dólares que tenía la intención de soltarle. Sabía que ella se presentaría siempre y cuando él tuviera la ropa.
Aún le quedaba mucho tiempo para hacer algunas compras.