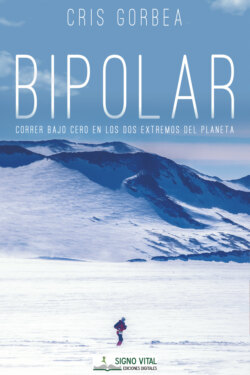Читать книгу BIPOLAR - Cristian Gorbea - Страница 9
PUNTA ARENAS, LA PUERTA DE ENTRADA
ОглавлениеNunca había estado en Punta Arenas, el lugar elegido por la organización como punto de partida para dar el salto a la Antártida. Es una ciudad portuaria, bien al sur de Chile. Llegué en un vuelo comercial desde Buenos Aires con escala en Santiago. El avión siguió el recorrido de la Cordillera de los Andes de Norte a Sur. Nos tocó un día despejado, así que desde la ventanilla pude ver algunos de los lugares donde en años anteriores había estado jugando con las montañas: corriendo o haciendo trekking en San Martín de los Andes, Villa la Angostura, Torres del Paine, El Chaltén, Los Hielos Continentales. Tantas aventuras con amigos en esos lugares remotos en los cuales se respira aire fresco y mis pensamientos se aquietan. Cada vez que corro por esos senderos apenas marcados, siento que vuelvo a conectarme con las cosas simples, ésas que me hacen vivir más liviano y que son el recreo siempre esperado durante el año. Amo conocer gente de otras partes del mundo, que habla otros idiomas, que tiene diferentes costumbres y que comparte el mismo arrebato insano de meter cuerpo, mente y espíritu en paisajes lejanos.
Algunos sostienen que correr es la solución a todos los problemas, la respuesta a todas las preguntas. Y es cierto que para la mayoría de los corredores es algo que siempre queremos repetir. Una rutina sanadora, obsesiva, que se arraiga en todo nuestro ser y que en algún momento, sin que nos demos cuenta, deja de ser un pasatiempo y se transforma en parte central de nuestra vida. Entonces nos cuidamos con la comida, dormimos mejor, entrenamos con un plan y armamos nuestro día laboral y familiar en función de cada salida diaria a entrenar. En mi caso, bien temprano a la mañana. Y cuando digo bien temprano, quiero decir exactamente eso, bien temprano. Aunque soy más diurno que nocturno, antes veía con cierto espanto a los madrugadores extremos, aquellos que saltan de la cama antes que el sol salga. Hoy soy un orgulloso miembro del “Club de las cinco de la mañana”. Para ser “socio” hace falta un único requisito: estar arriba a esa hora y empezar el día con tiempo suficiente para elongar, meditar, desayunar sin apuro y luego salir a practicar deporte. A las 9.00 ya estoy listo para empezar el “día ganado”. Todo lo que venga después es bienvenido porque ya hice lo más importante: invertir en mí mismo antes que en el mundo. Es notable como poco a poco el cuerpo se acostumbra y se despierta diez minutos antes de que suene la alarma. Lo único que tuve que hacer para cambiar el horario fue acostarme más temprano cada noche. Además, apelo a un truco sencillo, pero efectivo: el reloj digital de mi mesa de luz está adelantado una hora. Muchas veces tengo sueño y mi mente caprichosa patalea diez minutos pidiendo volver a dormir. Ya aprendí a no escucharla y levantarme igual. Luego de los primeros mates, ella también se despierta.
Los corredores renovamos los votos en cada kilómetro y empieza a doler más no salir a entrenar que hacerlo. El running nos atraviesa tan profundo que nos convertimos en evangelizadores de sedentarios, queriendo que todo el resto del mundo “no-corredor” se calce las zapatillas y descubra por sí mismo el elixir de la vida eterna y plena. Yo he predicado por años tratando de convertir infieles. Pero hubo un momento en que empecé a mirar alrededor con más atención y descubrí a los que aman pintar, a los que adoran jugar fútbol, a los que bailan tango o zumba, a los que escriben, actúan o hacen origami, a los músicos, a todos aquellos que dedican buena parte del tiempo libre a su actividad favorita, sin vivir de ella. Hacen magia cada día para ensamblarlo con el trabajo, la familia y el descanso. Y les brillan los ojos cuando hablan de “eso” que aman. Sin embargo, no es la “cosa que hacemos” lo que nos llena de energía. Es “cómo” lo hacemos, la intensidad que le metemos, lo que estamos dispuestos a dejar de lado para practicarlo. La calidad del tiempo que le dedicaremos nos conecta no solo con la actividad, sino con algo más profundo: corro, pero también soy corrido, al igual que el baile se expresa a través del bailarín, o la música juega con el músico. Se esfuman los límites entre lo que hago y lo que soy, se apaga el tiempo, y entonces fluyo y comienzo a ser parte de una vida más amplia y sencilla. Soy parte de algo mucho más grande. “El universo siente con tu cuerpo”, escribía el poeta psicodélico Alan Watts en los ‘70, influenciándome a mí y a toda una generación a pensarse más como “parte de algo más grande” y no “fuera de todo, aislado”.
A mi cuerpo le gusta correr, le gusta el movimiento, le gustan los dolores lindos luego de cada salida. No tengo un cuerpo que corre, soy un cuerpo corriendo. Un cuerpo que cuando se queda quieto demasiado tiempo se cansa más que cuando se mueve, empieza a doler mal, se oxida lentamente y arrastra a la mente a lugares en los que ya he estado y no quiero volver. “La única separación está en nuestras cabezas”, decía el viejo Alan. Solo basta con encontrar la práctica diaria que nos lleve a superar esa división y así poder sentir la unión en toda su intensidad. Para él, esa práctica era la meditación (y también, dicen, la ayuda de algunas plantas alucinógenas). Para mí esa disciplina cotidiana que me simplifica un mundo grande y complicado es el running. Una práctica que aliviana el cuerpo y lustra la mente. Cuando corro, muchas veces siento que podría estar haciéndolo por horas sin cansarme. Hay un libro llamado Fluir de un autor de nombre bien difícil, Mihaly Cikszentmihalyl, en el que menciona a esta condición como un estado mental en el cual una persona se sumerge profundamente en una actividad con un sentimiento pleno de foco, involucramiento y goce. No es fácil de lograr, pero el autor dice que es entrenable. Las veces que me ocurre no sé de dónde viene. Simplemente aparece y lo disfruto mientras dura. Cuando intento atraparlo se me escapa como un sueño frágil que no puedo recordar. Aun así, esa breve experiencia de fluir queda impregnada como un suave recordatorio de cierta magia. Cada salida termina siendo una nueva manera de rearmar lo que se desarmó dentro de mí.
Estaba atrapado en esos pensamientos cuando la azafata avisa por el altoparlante que ya iniciamos el descenso hacia el aeropuerto. El mar, verde oscuro, se hace presente bajo el ala. Es el Estrecho de Magallanes que desde allí arriba no parece tan “estrecho”, sino un enorme océano abierto donde puedo ver a los “corderitos”, o sea a la espuma de las olas que revela fuertes vientos en la superficie. Esta zona del sur del planeta suele ponerse brava con un clima cambiante y extremo. Aterrizamos con algunas sacudidas, retiro los bolsos, dos piezas grandes con todo el equipo necesario y me tomo un taxi hasta el centro. Mi estado de ánimo tiene proporciones iguales de ansiedad y de alegría por estar empezando un nuevo capítulo. Los momentos previos son los que más disfruto. Todo lo que vendrá es desconocido. Todo está por empezar. Es mi sueño, sí, y estoy bien despierto. El taxista me da charla mientras recorremos la larga rambla costera con el mar a nuestra izquierda y el sol desapareciendo por la derecha. Cuando repara en que soy argentino me dice: “Bienvenido a la ciudad más austral del continente”. No tardé ni dos segundos en replicar, tal vez con un pequeño dejo de soberbia porteña:
—Amigo, me parece que se confunde. La ciudad más austral del mundo es Ushuaia.
—Ushuaia está en una isla, señor —replicó rápido el taxista—.
Punta Arenas, en el continente.
Me callé, sonreí para dentro y me hundí en el asiento. Caí, como deben haber caído tantos otros argentinos antes que yo. Punto para el taxista. Todavía no había empezado la aventura y Punta Arenas ya me empezaba a acomodar.