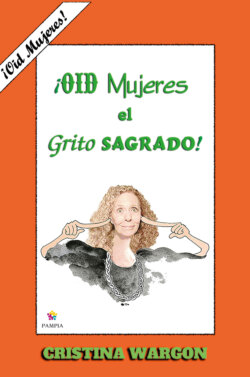Читать книгу Oíd mujeres el grito sagrado - Cristina Wargon - Страница 10
Оглавление2. ¡Auxilio! ¡Hay algo en la heladera!
He llegado a pensar que cuando una ya no entiende nada de la vida opta por clasificarla. Así se puede acomodar el mundo entre gente sucia y gente limpia, o para el caso, carreras universitarias paquetas y carreras tirando a cochinas. Medicina, también lo he descubierto, está decididamente entre las últimas. Si alguien quiere discutirlo que primero lea la historia de la heladera.
En este inapelable y discutido oficio de ser madre, la primera condición es acostumbrarse y aguantar (puteadas más, pedagogía menos). Estoicamente, lidiamos con los primeros regalos escatológicos de nuestro bebé, vulgarmente llamados pañales con caca. Cuando nuestro bebé crece, si es varón (y a él voy a referirme), deberemos soportar los obsequios más extraños. Recuerdo, por ejemplo, haber sido poseedora de una oruga verde, un gusano, ¡bah!, y de haber criado a mamadera dos diminutas ratas, todos regalos de mi querube, quien desde su más tierna infancia ya mostraba una irrefrenable vocación por el romanticismo. Pues bien, lo aguanté todo, ya estoy vieja y él es un grandulón. En síntesis, el feto que me ha dejado en el freezer no me lo banco. ¡Socorro!
Me cache en Hipócrates
Por supuesto que una no llega a la apasionante experiencia de convivir con un feto de la noche a la mañana. Don Hipócrates y sus interminables discípulos tienen la culpa. Me refiero a la existencia de esa deleznable carrera llamada Medicina y a esa deplorable fauna que la sigue, llamada “estudiantes”.
Como habrán adivinado, mi hijo se encuentra entre ellos, tercer año para más datos, laburante alumno, ligeramente obseso y peligrosamente entusiasta. Digamos que, según lo visto, esta carrera se agudiza con el tiempo. Al comienzo todo era una delicia, el mozo se ponía el delantal y partía a su “facu”, estudiaba con enjundia y hacía gala de la mayor prudencia. Léase que ante cualquier percance de salud en la familia aconsejaba sensatamente llamar a un médico. Haciendo memoria, lo único que nos tocó padecer durante ese primer año fue una colección de huesos. Pero como los guardó en su pieza a nadie impresionaron demasiado. Ya en segundo año comenzó a mostrar señales alarmantes: cual Drácula desarrolló un morboso interés por nuestras venas. Concretamente clamaba para poder practicar ¡pinchándonos!
Aun a riesgo de conspirar contra su futuro profesional, la familia se mostró renuente a prestarle ninguna parte de nuestras anatomías, ni siquiera el trasero para que pusiera una mísera inyección. ¡Joderse! Después consiguió un aparatito para medir la tensión y nuestra vida se transformó en un martirio de apretadas, infladas y auscultaciones. El trajín agudizó mi hipocondría crónica y justo cuando comencé con las lipotimias y los “¡Me muero, me bajó la presión!”, él decidió terminar con sus prácticas y tomó venganza con un lacónico “morite”. ¡Joderme!
El extraño pasajero
En tercer año la situación comenzó a agravarse. Como el almuerzo es siempre el lugar del diálogo, los bandos se dividieron: hacia un lado los “humanistas”, interesados en el devenir del mundo, la política, la literatura y otras fragantes yerbas y, por el otro, él solito que aportaba a la conversación datos tan poco felices como las estadísticas de hambre en el mundo, las parasitosis del subdesarrollo, los cánceres de mamas y otras infecciones asquerosientas de toda laya. La digestión se hacía difícil y el diálogo decididamente imposible. Y fue precisamente al terminar el almuerzo cuando un día anunció: “He puesto un feto en el congelador”. Su hermana tosió una uva sobre el plato y muy poco académica gritó: ¡Hijo de puta! Yo quedé tan atónita que ni defender mi honra pude; el papastro púsose verde oliva y partió al baño a hacer arcadas. Ya era tarde para todo, el extraño estaba instalado en el freezer y el dueño decidido a mantener su estadía por encima de su propio cadáver.
Pasada la impresión inicial, traté de consolarme con el pobre argumento de que toda familia tiene algún secreto que esconder. He aquí la palabra clave, “esconder”; tal vez se pueda hacerlo con un “secreto” pero esconder una heladera entera, aun para mí, de naturaleza escondedora, resultaba imposible. Sencillamente la clausuramos. Nuestros amigos comenzaron a tomar refrescos calientes y la señora que trabajaba en casa recibió una explicación abstrusa sobre el porqué estaba prohibido abrirla. Mientras tanto la pelea familiar alcanzaba niveles épicos. Al punto de que en alguna agotadora sobremesa terminé pensando que finalmente uno de nosotros iba a terminar también en la heladera.
Convivir es nuestro lema
Créase o no, cuando nos cansamos de pelear terminamos por aceptar al extraño pasajero como parte de la familia. En primer término se lo acristianó bautizándolo. Resultaba más fino y cariñoso preguntar: ¿Cuándo se llevan a Carlitos?, que vociferar: ¡Llevate al feto desgraciado! De igual modo nuestras paranoias tomaron otro rumbo. Al comienzo temblábamos porque la señora, desobedeciendo órdenes, terminara dándoselo al gato o, lo que era peor, sirviéndolo en un guiso. La idea, que en un principio nos daba asco, comenzó a darnos pena…
¿Es que acaso Carlitos merecía una suerte así? ¿No habría sufrido lo suficiente el pobrecillo para terminar una vez más sus días en una multiprocesadora?
La suerte estaba echada, Carlitos era uno de los nuestros. De la urgencia por sacarlo de la casa pasamos a preocuparnos por su destino. Nuestro amor, ya desatado, se disimulaba bajo formas como: Después de tanto lío no lo vas a ir a tirar por ahí. El culpable calmaba nuestras ansiedades explicándonos que en cuanto consiguiera formol lo metía en un frasco y lo fletaba. Tímidamente inquirí su edad, mi hija se interesó por su sexo, ¿tenía pelos, manitos? Sí, Carlitos era una verdadera ricura y varón para más datos.
Mientras esperábamos el formol que debía librarnos de su presencia (tardó como si fuera un hectolitro de Chanel N° 5 contrabandeado a lomo de burra vía Bolivia), comenzamos a debatir el por qué debía irse, total si lo dejás en casa no hay problemas. Que no quede muy a la vista, sugería yo pensando en nuestros amigos que son gente muy impresionable.
Un hijo en la probeta
Finalmente llegó el formol, la heladera fue abierta y Carlitos trasladado a su cuna. Pensamos en atarle un moñito celeste pero, según la opinión de mi hijo “con tanto moño nunca va a salir macho”. En realidad, no sé en qué va a terminar. En estas épocas de tecnologías extrañas, en una de esas conseguimos una madre postiza que lo termine de criar. Mientras tanto, ha resultado un hijo modelo. No llora, no exige, no pide pis ni caca ni me despierta a la madrugada. Es una suerte de niño ideal a quien pongo como ejemplo en cada sobremesa. Reposa en la pieza de su padre con una corrección imperturbable. Todavía no me acostumbré a mirarlo, pero estoy segura que el día que grite: “¡Mamá!”, tiro mis aprensiones al diablo y lo acuno. Me parece que ya es hora de legalizar esta situación. En cualquier momento lo llevo al Registro Civil y lo anoto, aunque estos empleados públicos son de tan corta imaginación que seguro me tiran encima toda la burocracia. O tal vez la familia termine en el loquero más cercano.
Resumamos: “¡Nadie se atreva a meterse con Carlitos!”. Redescubrir las delicias de la maternidad a mis años es una experiencia sin par.