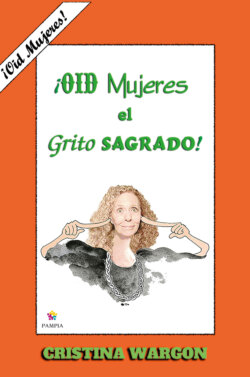Читать книгу Oíd mujeres el grito sagrado - Cristina Wargon - Страница 15
Оглавление7. El hijo de los cuarenta
Para muchas mujeres llegar a los 40 es crucial; desgarradas entre la menopausia incierta y el aburrimiento cierto, entre aprender computación o divorciarse, a veces optan por tener un hijo. La elección es agotadora, pero pareciera que gratificante. Lo que ocurre con “ellas” será tema de otra historia; valga por hoy detenerse en “él”, el demoledor hijo de los cuarenta. Veámoslo accionar en una visita aciaga. Fue un domingo, día por excelencia dedicado al apoliyo, cuando a las diez de la mañana alguien me levantó las frazadas, me sometió a un prolijo análisis y luego con candorosa voz de cuatro añitos preguntó: “¿Esto es una abuela?”.
¡Qué te tiró de las patas!
La madre que los parió
Les aseguro que se trata de una buena amiga, pero no existen las amigas perfectas, y ésta, en el rubro de las imperfecciones, luce seis hijos en su solapa. Venía de visita con el menor, el hijo de los cuarenta. Y si considero que todo niño es peligroso por definición y esencia, éstos suelen ser la ruina total.
Las escasas ínfulas pedagógicas que alguna vez supo tener su madre habían desaparecido totalmente frente a este animalito del Señor. Su extrema veteranía en el tema la había llevado a un desinterés absoluto por el crío, adobado con arrebatos de idolatría inexplicables y una perversa tendencia a reírse cuando la ocasión sugería exactamente lo contrario. He aquí a la típica madre cuarentona mezcla de abuela prematura con ovulación tardía.
No contribuía a la mejor hechura del diminuto vándalo la influencia evidente de hermanos mayores que, como también es folklore, suelen deslizarse desde una pedagogía espartana a los extremos vicios del hedonismo. Entre ellos siempre hay uno a quien se le da por enseñarle a saludar cual un cortesano del siglo XV, mientras otro le inculca que lo mejor que se puede hacer con una anciana es pasarla a cuchillo.
Un tercero le enseña los rudimentos del karate mientras las hermanas mujeres, en los momentos en que no quieren desnucarlo, lo vuelven un presumido total alabándole las pestañas y festejándole sus monerías más ruines.
En fin, ese era el cuadro de situación, así que comprendí que nada bueno podría esperar de la madre y cualquier hecatombe podría devenir del niño.
Reconocimiento de campo
El monstruito tomó posesión de la casa dándose a una devastadora inspección. De una de las piezas salió corriendo el gato y de otra asomó mi hijo con ojos desorbitados; declaró irse al club, pero estaba tan alterado que casi saltó por la ventana.
Mi tierno concubino se encerró en la cocina, echó candado y desde adentro comunicó –dándose aires de marido ejemplar– que él se haría cargo de la comida. Mi hija, muy por el contrario decidió darnos una lección de cómo se trata a una criatura.
La pobre, en su inexperiencia, aún cree que los niños son como seres humanos. Al rato la bestia había destruido esta tierna convicción saliendo del baño revoleando un calzón sucio y preguntando con cara de otario: “¿Qué es esto?”. Con igual celo logró penetrar en el bunker de la cocina e inspeccionó la heladera. Sentada en el comedor, y mientras la madre me hablaba necedades, alcancé a escuchar el siguiente diálogo en la cocina:
—No tenés manteca… no tenés dulce… no tenés nada rico.
—Acá somos todos grandes.
—¿A los grandes no les gustan las cosas ricas?
—No. Los grandes tomamos lavandina y comemos jabón —la respuesta sonaba malévola.
Desapareció y volvió a los cinco minutos con la boca llena de espuma y un jabón a medio masticar en su mano.
—¿Esto te gusta, abuelo?
Mi hija, entre reproches, aconsejó un lavaje de estómago. Yo corrí a esconder la lavandina. La madre sonreía dulcemente: el niño al parecer había comido cosas infinitamente más peligrosas que esas y sin embargo lo teníamos ahí vivito y coleando.
“Deja ya de joder con la pelota”.
¡Ay, si sólo hubiese habido una pelota!… o algo más inofensivo… como dos leones hambrientos, pero sólo había quedado nuestro paupérrimo gato (de naturaleza cobarde como pocos) y refugiado adentro de la licuadora.
De este modo el niñito debió entretenerse con lo que tuviera a mano. Obedeciendo a sus inefables instintos destructivos se precipitó sobre mi máquina de escribir. En tres segundos desprendió la letra O, que se perdió para siempre (espero que en su estómago) y embarulló la cinta en un descomunal ovillo que me llevó dos días desatar.
El monstruo, pese a todo, tenía un almita sutil: comprendió que la patada que le tiré era de desaprobación. Dejó la máquina y armó un juego muy parecido a la ruleta rusa en su versión latina: primero dio vuelta un papelero en el medio del living, descargando allí mismo un montón de mugre, mezcla de puchos con gacetillas viejas. Luego se lo probó en la cabeza y, habiendo comprobado que el tacho era absolutamente opaco (la mugre quedó en el piso, por supuesto), buscó sobre la mesa el instrumento más cortante. Con el rigor de un cirujano descartó los cuchillos y optó finalmente por un sacacorchos de punta afiladísima. Se metió otra vez dentro del papelero y al grito de: “¡Heeee Man!” corrió por el departamento. Deduje que cada vez que se caía de panza sobre el sacacorchos si no se perforaba el intestino se anotaba un punto a su favor.
La madre contemplaba el juego con una sonrisa de éxtasis. Mi hija intentaba atajarlo por toda la casa. Mi marido huyó –esta vez rumbo al dormitorio– y yo arteramente apostaba a las bondades del sacacorchos.
Comer con un angelote
La hora de comer con un niñito de estos merece un aparte.
Tratándose de un domingo se imponían los tallarines… Para sentar al enano hubo que amontonar dos almohadones, que de inmediato di por perdidos. En tanto, la madre comenzó la tarea de picarle los fideos, hacerle un puré con la carne y completar todo el operativo requerido para alimentar a una criatura.
Digo yo: si no saben comer solos, ¿por qué no dejar que opere la selección natural de la especie?
La criatura desbarató mis filicidas intenciones: en un espectáculo repugnante, revisó cada fideo cual si fueran lombrices venenosas, los introdujo de a uno entre sus dientitos de conejo, ¡les chupó el queso! y los volvió a dejar. Terminado el operativo, con su propio plato se abalanzó sobre los de los demás con distinta fortuna.
El dueño de casa estaba tan impresionado que se los cedió por asco.
Mi hija seguía aún con el dulce “madre look” así que se los dio con una sonrisa.
La madre estaba tan distraída que ni notó que la bestezuela le baboseaba el plato.
Yo cacé un tenedor, se lo apunté a un ojo y mi mirada debe haberle resultado más que elocuente, así que pude seguir comiendo.
Finalizado el episodio, que dejó sin hambre a las almas más impresionables, se dedicó al queso rallado: con una mano se lo comía a puñados mientras con la otra se lo refregaba por el pelo. Por supuesto, los almohadones, el piso y sus alrededores quedaron hechos una cochambre infame. Con absoluto desprecio rechazó el postre, abjuró del café y luego de limpiarse la cara y el pelo con todas las servilletas y la cortina decretó por terminado el almuerzo.
Despedida
Cerca de las seis de la tarde, la visita llegó a su fin. El departamento había quedado como si hubiese vivaqueado todo el ejército de los gauchos de Güemes y librado batalla con los gauchos de Atila (o lo que fuere que comandaba Atila). Todos teníamos los nervios hechos polvo. El gato quedó con terrores nocturnos. Y hasta hoy sigo mascullando preguntas sin respuesta: ¿todos los hijos de los cuarenta vienen así?, ¿vale la pena que la especie se perpetúe de este modo? ¿Qué había hecho de malo ese buen señor llamado Herodes?
Pero, más allá de esta pequeña anécdota, aunque desconozco cabalmente las gratificaciones del hijo de los 40, conozco el resultado que produce en las madres. El más notable es que, cuando una mujer con sus hijos medianamente criados se embarca en esta historia, a los seis años comenzará de nuevo por dibujar palotes y años después cuando, una vez más “ingrese” al secundario, se encontrarán, ya pasados los 50 años estudiando junto con él, los misterios de las dicotiledóneas. Y, que yo sepa, la germinación del poroto no es el tipo de conocimiento que embellezca o dé plenitud a esa etapa de la vida.