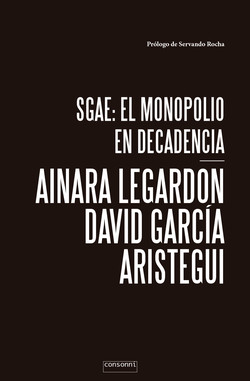Читать книгу SGAE: el monopolio en decadencia - David García Aristegui - Страница 12
Оглавление“LOS BITES CORREN MÁS QUE LAS PERSONAS
QUE GESTIONAN LAS ENTIDADES”
En Europa estamos viviendo momentos de debate y cambio, siendo acuciante la necesidad de adaptación y armonización de las distintas leyes estatales, así como la apuesta por el Mercado Único Europeo10. La Directiva Infosoc (llamada así puesto que venía a regular la propiedad intelectual en el marco de la denominada “sociedad de la información”) se adoptó en 2001, con anterioridad a la creación de las más importantes plataformas de internet en las que se comparte contenido protegido por derechos de autor y/o por derechos conexos11. Durante los tres minutos que nos ha llevado escribir este párrafo, se han publicado 14 millones de entradas en Facebook, cerca de 1 millón y medio de tuits, 3.350 entradas en Wordpress, 185.000 fotos en Instagram y 2.160 en Flickr, y se han subido 310 horas de contenido en YouTube (siendo 420.000 las horas vistas en estos mismos tres minutos), así como 23.000 horas escuchadas a través de Spotify12.
Conversamos sobre este tema con Enric Enrich, uno de los expertos cuyos artículos han contribuido a desentrañar el enredo de ideas al que nos hemos ido enfrentando al profundizar en el estudio de la gestión de derechos. Enrich ejerce como abogado en Barcelona desde 1980 en Enrich Advocats-Copyrait y está especializado en Derecho Mercantil, Derecho Internacional y Derecho de la Propiedad Intelectual e Imagen, materias sobre las cuales imparte clases y escribe en distintos programas de máster y posgrado. A la pregunta de cómo percibe el momento actual en torno a la gestión de derechos de propiedad intelectual, nos contesta:
En primer lugar quisiera decir que considero útil y necesario un sistema de gestión colectiva de los derechos de autores, artistas y productores de fonogramas para, por un lado, facilitar el uso de las obras por terceros sin necesidad de autorización y, por el otro, la percepción de una remuneración por los titulares de derechos. Pero el sistema actual es el mismo que nació en un mundo en el que la música circulaba mediante copias físicas, y por comunicación pública analógica, y, sobre todo, en un ámbito territorial limitado a cada uno de los estados. En ese entorno era lógico el sistema existente: una sociedad de gestión por titular de derecho en cada país (independientemente del hecho de que para una mejor gestión se agrupasen entidades de diferentes titulares para la gestión de derechos complementarios o confluyentes en un mismo objeto) y acuerdos internacionales con las sociedades de los demás países para liquidar a los titulares de derechos extranjeros los derechos recaudados en un país diferente. Pero la ya consolidada convergencia de la tecnología digital y de telecomunicaciones (lo que hace unos años se denominaba “nuevas tecnologías”) hizo saltar por los aires las limitaciones fronterizas y sentó las bases de un mercado que pasó a ser global, tanto de distribución como de recaudación. Algunas entidades de gestión y algunos editores grandes, conscientes de que el principio de licencia territorialmente limitado y recaudación territorial no iba al compás de la globalidad que permite la tecnología, empezaron a moverse en el sentido de implantar licencias multiterritoriales. Pero aparte de ser pocas las iniciativas, el “multi” se queda muy pequeño por número de países que cubre. Y la industria, las tecnologías, los bites, en definitiva, en los que se almacena la música grabada, corren más que las personas que gestionan las entidades en el proceso de negociar acuerdos. Al principio de la “revolución digital”, en las conferencias de la industria de la música, se decía que el problema lo ha creado la tecnología y corresponde a la tecnología el resolverlo. Eso lo oí hace quince años. Y sigue siendo válido. Desde el momento que un artista pone un sonido musical en un bite para que circule, debería poner otro bite al lado con una hucha para que los que intervienen en la cadena de explotación de la música (distribuidores digitales, compañías de telecomunicaciones) fuesen poniendo pequeños bitcoins con el fin de que ese bite-retribuido regresase de vuelta al artista. Yo no soy techie, pero estoy seguro que cualquiera de ellos puede montar este sistema y aplicarlo a lo que denominamos la puesta a disposición del público (Internet). ¿Quiere ello decir que se puede llegar a una gestión individual de todos los derechos? No, porque aparte de Internet hay otros mundos todavía analógicos, en los que sigue siendo necesaria la gestión tradicional local y territorial (por ejemplo, la comunicación pública de obras musicales en conciertos en directo).
Le preguntamos también por cómo ve el futuro de las entidades de gestión en España y el de SGAE en particular:
Creo que la respuesta a la pregunta anterior puede responder a esta. ¿Futuro? Tal como están concebidas las entidades de gestión, me parece que estará más bien limitado a la comunicación pública (no a la puesta a disposición del público, en la cual la retribución de titulares de derechos la ha de solucionar la tecnología o los propios operadores). Pero la tecnología todavía no soluciona nada.
ADAMI (sociedad francesa que gestiona derechos de los intérpretes musicales) realiza una comparación entre los derechos que generan los artistas en medios analógicos y digitales: para que un artista gane 100 euros necesita ser pinchado 14 veces en la radio, o vender 100 discos, o ser escuchado 250.000 veces en streaming de pago o un millón de veces en streaming gratuito13.
Enrich nos recuerda un tuit de Geoff Barrow (Portishead) difundido viralmente por las redes sociales en abril de 2015: “34.000.000 streams Income after tax = £1700. Thank U @apple @Youtube @Spotify especially @UMG_News for selling our music so cheaply”14 y añade su personal agradecimiento “a Movistar, Vodafone, et alia, que son los que realmente se benefician de ese tráfico inmenso de ‘contenidos’ [sic]. ¿Cómo puede un artista vivir así? De ahí se deduce que la solución, en el entorno de la distribución digital de música grabada, no la tienen las entidades de gestión”.
A través de esta charla con Enrich, y curiosamente meses antes de su publicación en España, llegamos a una reflexión muy vinculada al argumento del reciente ensayo del periodista británico Andrew Keen, Internet no es la respuesta. Esta es otra de las publicaciones que, junto a #Gorrones y Cómo dejamos de pagar por la música, nos parece que ha contribuido últimamente a enriquecer el debate.
Enrich concluye nuestra conversación con una cita no literal de una entrevista a Richard Soley, pionero del Internet de las cosas, que en el marco de las preguntas que le hemos lanzado considera un buen mensaje para las entidades de gestión: “Internet ha hundido negocios y empresas para crear otros no siempre mejores. Yo diría que en esta era digital nada acaba de sustituir a nada, pero todos tenemos que cambiar para no ser sustituidos”.
Este libro que tienes entre las manos pretende ser una herramienta para entender el contexto actual y apuntar hacia los cambios que creemos deben afrontar las entidades de gestión en general y SGAE en particular. La gestión colectiva de derechos debería ser exactamente eso, colectiva, y por tanto mucho más debatida, consensuada, transparente y comprensible para todas las partes implicadas. Para ello hay que conocer primero el origen de ese modelo y cómo ha ido evolucionando hasta nuestros días. Trazar el sinuoso camino que va desde la Sociedad de Autores Españoles hasta la Sociedad General de Autores y Editores.