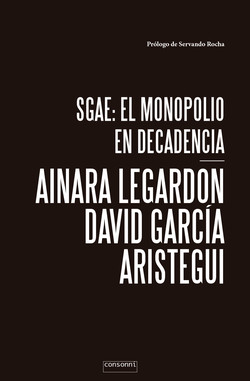Читать книгу SGAE: el monopolio en decadencia - David García Aristegui - Страница 19
ОглавлениеLA TRANSICIÓN DE SGAE
A finales del franquismo el PCE y las recién creadas CCOO practicaron lo que se denominó “entrismo” dentro del Sindicato Vertical, obteniendo delegados y representantes en las elecciones sindicales del régimen con vistas a convertirse en hegemónicos dentro del mundo laboral. El Sindicato Nacional del Espectáculo, donde se encuadraba orgánicamente SGAE, no fue una excepción al “entrismo” y dentro del SNE se crearon colectivos como la Agrupación Sindical de Directores y Realizadores Españoles del Cine (ASDREC), donde realizaban su labor clandestina antifranquista artistas como Juan Antonio Bardem. Un gran número de los asociados más jóvenes a SGAE estaban afilados mayoritariamente al PCE y, en menor medida, a otras organizaciones comunistas o libertarias de la izquierda antifranquista.
Pero SGAE inició su periplo democrático con mal pie, reeditando crisis análogas a las producidas antes de la Guerra Civil. En una conflictiva junta general extraordinaria de 1978 se aprobaron unos nuevos estatutos, cuya finalidad era renovar sus estructuras y acabar con la corrupta práctica de la llamada “rueda”, en la que profundizaremos un poco más adelante. En un contexto de grandes cambios políticos se posibilitó que pudieran votar un número mayor de autores, bajando la barrera de ingresos anuales mínima para poder tener derecho a voto. Con esos nuevos estatutos se iba a dilucidar el futuro de una entidad de gestión desligada del Sindicato Vertical, que coexistiría con los nuevamente legalizados sindicatos de clase. Pero ya en esas fechas SGAE contaba con una pésima imagen pública, debido a la impopularidad del cobro de derechos de autor (algo que no ha cambiado desde entonces) y la publicación en prensa de la práctica de la “rueda” (que no se debe confundir con la “rueda de las televisiones”, conflicto actual de SGAE en el que entraremos en otro capítulo).
El escándalo lo recordó así Antón Reixa en 201327, describiendo también a los llamados “tupamaros”:
Gran parte de ellos eran militares músicos que combinaban la milicia con su trabajo en orquestas de baile y verbena. Si se repasan las recaudaciones de SGAE de aquellos años, los repartos mayores no correspondían a los meritorios profesionales que alentaban la popularidad creciente de la música [...]. Entre las obras de mayor recaudación se pueden encontrar enigmáticos títulos como “El grillo amarillo”. No se conoce musicólogo ni incluso oído humano que puedan acreditar las virtudes de tal obra. Muy fácil. “El grillo amarillo” era un título más de los cientos que los “tupamaros” manejaban en una perversa “rueda” de hojas programa cruzadas como declaración de obras “ejecutadas” [sic] por las múltiples orquestas de las que formaban parte. Por supuesto, estas piezas musicales no eran realmente interpretadas y esa recaudación así atribuida restaba (incluso podía anular) ingresos de derechos de autor que, en justicia, corresponderían al reconocible repertorio de música popular española que engrosa el imaginario colectivo de aquel tiempo.
La junta general de SGAE destituyó en 1977 a toda la sección musical responsable de la estafa de la “rueda” y convocó elecciones urgentemente. En estas resultaron elegidos un elevado porcentaje de nuevos autores, vinculados al rock o considerados de ideologías progresistas, entre ellos Teddy Bautista, cuya militancia en el PCE era de sobra conocida. Como curiosidad, resaltaremos que Juan Antonio Bardem y Teddy Bautista, ya con este fuera del PCE y muy próximo al PSOE, acabarían en bandos opuestos en las elecciones a la junta directiva de SGAE en 1995, donde el comunista Bardem fue literalmente barrido en las urnas y sus duras denuncias sobre malversación de fondos ignoradas. Su lista no sacó ni un consejero. La entrada de Bautista y su equipo supuso el comienzo de grandes cambios en la entidad, ya que, en su estancia en Estados Unidos, había conocido de primera mano entidades de gestión como ASCAP, BMI y SESAC, cuyo funcionamiento fue emulando poco a poco en el seno de SGAE.
Los consejeros destituidos por el fraude de la “rueda” contraatacaron a través del Sindicato Profesional de Músicos Españoles (heredero del Sindicato Vertical), que acusó al presidente de SGAE, Moreno-Torroba, de una desastrosa gestión económica de la entidad. En la batalla entre los dos sectores de la sección musical –el destituido y el recién electo– tomaron parte las multinacionales discográficas, que apoyaron con entusiasmo la renovación en SGAE: les constaba que con el fin de los fraudes aumentarían significativamente los ingresos de sus editoriales musicales. La renovación posibilitó que se legitimara la gestión a nivel internacional, ya que las multinacionales presionaron a las diferentes entidades de gestión extranjeras para que comenzaran el pago a SGAE por el uso de su repertorio. Algunos medios de comunicación interpretaron esta renovación como el resultado de la injerencia de las multinacionales del disco, y denunciaron la supuesta represión en SGAE a los autores españoles, por estar al margen de los intereses de las editoriales vinculadas a estas mismas multinacionales.
Los recientes estatutos definieron una nueva forma de gestión colectiva y sentaron las bases del futuro de la entidad. Se produjo también el primer intento serio de lavado de imagen, al plantearse un funcionamiento algo más democrático, con el aumento del número de socios con derecho a voto. Pero, en la práctica, este cambio solo supuso el acceso al voto de una exigua minoría de autores y no generó ningún cambio real de orientación en su funcionamiento. SGAE entraría en los años ochenta con varios retos importantes: profundizar en su modernización, mejorar su imagen, zanjar los conflictos que colearían por el traumático fin de la “rueda” y, finalmente, abordar los nuevos conflictos relacionados con el cine y la literatura. Más o menos, los mismos retos con los que ha entrado en los años diez del presente siglo.