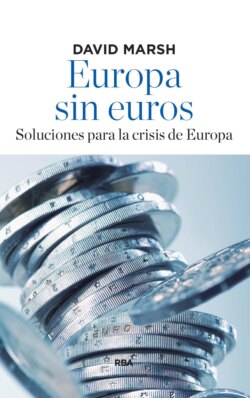Читать книгу Europa sin euros - David Marsh - Страница 5
PRÓLOGO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA
ОглавлениеTras todos los esfuerzos que se han dedicado a reconstruir la confianza en la eurozona desde que estallara la crisis de la moneda única en 2009-2010, y tras tantas correcciones (tan dolorosas como necesarias) aplicadas a las políticas de los países deficitarios, los políticos, los inversores y los votantes habrían esperado seguramente que las aguas se hubieran calmado ya a estas alturas. Pero lo cierto es que, con las recientes perturbaciones provocadas por la situación de Grecia en verano de 2015, que han desembocado en el controvertido acuerdo sobre la deuda del 13 de julio, Europa ha tenido que hacer frente a nuevas tormentas. El año 2015 está siendo el de la entrada del euro en el umbral de su edad adulta, pues pronto se cumplirá el 17.º aniversario del nacimiento de la moneda única europea. Por desgracia, como ocurre con tantos adolescentes rebeldes, y por motivos que escapan a la influencia de cualquiera de los actores implicados, la tranquilidad no está ni mucho menos garantizada. Y, lo que es peor aún, el crecimiento, la estabilidad y la prosperidad que el proyecto del euro supuestamente iba a generar han terminado siendo un mero espejismo.
España interpreta un papel importante en el drama del euro por diversas razones, tanto positivas como negativas. En los años previos al nacimiento, en 1999, de esa moneda, España fue un verdadero símbolo de esos Estados de incorporación tardía a la Unión Europea en los que tantas esperanzas de futuro estaban depositadas. La consolidación de la democracia española tras la muerte del general Franco en 1975 y la rápida estabilización y crecimiento del país tras su ingreso en la UE en 1986 tuvieron una importancia clave como señales de la capacidad de Europa para reinventarse a sí misma. Tras la atormentada historia de los cien años anteriores, Europa se convertía así en un faro de esperanza y renovación, y el éxito español fue fundamental para que esa luz continental se proyectara con particular fuerza.
En junio de 1989, España se integró en el mecanismo europeo de tipos de cambio (MTC), precursor de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Con ello se dio un importante impulso a la idea de que la UEM debía comprender, desde su principio mismo, una amplia selección de países tanto del norte como del sur de Europa y no debía limitarse simplemente a asociar a los países del «núcleo» tradicional liderado por Alemania en el MTC.
España, con el gobierno del presidente Felipe González a la cabeza, fue el único de los países europeos más grandes que apoyó sin reservas la marcha alemana hacia la reunificación tras la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989, lo que le valió la eterna gratitud del canciller germano Helmut Kohl. González no había olvidado que el gobierno de Alemania, encabezado entonces por los socialdemócratas, había desempeñado un papel capital durante la década de 1970 guiando las transiciones de la dictadura a la democracia no solo en España, sino también en Portugal y Grecia.
Ese no fue el único modo en el que la historia contribuyó a que esa colaboración fructificara en aquel momento: España no había sido invadida por Alemania ni había estado en guerra con los germanos durante los fatídicos años de 1939 a 1945. Eso explicaba también por qué González pudo adoptar una postura más magnánima que la de sus homólogos de los Países Bajos, Italia, Francia o el Reino Unido. Luego, forjada ya la unidad alemana, González se convirtió también en una de las fuerzas de inspiración intelectual y política para el largo camino hacia la unión monetaria europea. Él fue quien declaró, muy significativamente, que esa unión sería positiva para países como España, que renunciarían a su soberanía monetaria por separado, pero recibirían a cambio una soberanía mucho mayor en forma de capacidad de decisión sobre la política monetaria del conjunto de la zona de la moneda única.
A medida que la transición hacia una UEM iba ganando impulso en la década de 1990, en algunas partes de Europa existía el convencimiento de que los alemanes no permitirían el ingreso en dicha unión de algunos de los países meridionales y, sobre todo, de Italia, porque la economía italiana no cumplía los célebres criterios de convergencia que medían la aptitud de los Estados miembros para formar parte de una unión monetaria. Convencido de la actitud desfavorable de otros países europeos, pero también incómodo por las inquietudes que le despertaba el proceso en general, Romano Prodi, el entonces primer ministro italiano, planteó una propuesta de aplazamiento de la puesta en marcha de la UEM para más tarde de la fecha prevista de inicio en 1999, a fin de que un número mayor de miembros de la UE tuvieran tiempo para integrarse en la moneda única en condiciones más aceptables.
Sin embargo, Prodi no había tenido en cuenta la voluntad de España de demostrar que formaba parte realmente de la «primera división» europea. Tal era el deseo español de estar en el «grupo de cabeza» de la UEM que el presidente del gobierno José María Aznar hizo saber a Prodi que Roma podía demorar su propio ingreso si así lo creía conveniente, pero que España estaría con los alemanes dentro de la unión monetaria, y no con los italianos fuera de ella. Aznar logró convencer finalmente al gobierno de Italia para que hiciera todos los esfuerzos posibles por tener al país listo para entrar en la primera de las fechas posibles y, al final, tanto España como Italia ingresaron en el euro, junto con otros nueve países, el 1 de enero de 1999.
Durante los primeros años de unión monetaria, España se situó en la vanguardia de los países que parecían demostrar con sus propias cifras macroeconómicas que la UEM había abierto realmente las puertas a una nueva era de prosperidad y estabilidad. Al principio, todo parecía funcionar de un modo óptimo. El crecimiento anual del PIB español durante el periodo transcurrido entre 1999 y 2006 promedió un 3,8%, frente a solo un 1,5% en el caso de Alemania. La inflación osciló entre el 2 y el 4%, pero parecía estar bajo control. El desempleo cayó acusadamente desde el 16% del año previo al comienzo de la UEM hasta el 8% en 2006. El déficit presupuestario del país estaba cómodamente dentro del límite del 3% del PIB fijado por el tratado de Maastricht y, de hecho, en 2005-2007, España registró superávits en sus cuentas públicas.
Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo de 2003 a 2011, se convirtió en uno de los más entusiastas paladines de la supuesta transformación económica que el euro había traído consigo. En esos primeros años, elogió especialmente la mejora significativa de los niveles españoles de empleo. Así, en 2008, declaró: «El comportamiento de España, con un incremento de más de cinco millones de personas empleadas durante el periodo 1999-2007, es simplemente digno de admiración». Trichet subrayó en numerosas ocasiones la notable convergencia entre los tipos de interés a largo plazo de Alemania, que había soportado tradicionalmente los costes crediticios más reducidos de la Unión Europea gracias a sus tasas de inflación habitualmente bajas, y los de países como España, Grecia y Portugal, que siempre se habían visto penalizados con intereses más elevados y que, de pronto, y a raíz de su ingreso en la UEM, disponían de acceso a préstamos monetarios en condiciones mucho más favorables. A juicio de Trichet, la contracción de las «primas de riesgo» a lo largo y ancho de los mercados europeos de bonos atestiguaba hasta qué punto había sido efectiva la unión monetaria a la hora de imponer una estricta disciplina antiinflacionaria en los Estados miembros. Pero lo cierto es que aquella era, de hecho, una invitación a que esos países vivieran por encima de sus posibilidades, como bien ha podido constatarlo posteriormente España sufriendo las consecuencias en carne propia.
La mejoría aparente de la trayectoria económica española parecía demasiado buena para ser cierta... como así se demostró.
Y es que, al mismo tiempo que figuras destacadas y conocidas como Trichet jaleaban los éxitos de España, otro conjunto distinto de estadísticas económicas contaban una historia bien diferente. La competitividad española caía con rapidez a resultas de un aumento mucho más acusado de los costes laborales unitarios en España que en sus competidores extranjeros (sobre todo, los de países que crecían con lentitud en aquellos momentos, como Alemania) y de su incapacidad para restablecer el equilibrio mediante una devaluación. Como consecuencia directa de ello, las exportaciones españolas se desplomaban al tiempo que sus importaciones se disparaban por las nubes. El resultado fue un ingente incremento del endeudamiento exterior que culminó en una negativa de los bancos privados y de los gestores de activos a seguir extendiendo créditos a España. La mayor decepción que se llevaron los españoles de toda aquella situación fue la de descubrir que estaban tomando prestadas grandes sumas de dinero en euros y que esta era, en realidad, una moneda extranjera sobre la que tenían muy poco control efectivo como país. Cuando los acreedores del sector privado se asustaron y retiraron su dinero, sus préstamos tuvieron que ser reemplazados en último término por sistemas oficiales de crédito impuestos y supervisados por la «troika» formada por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo.
Bajo la tutela de sus acreedores oficiales y guiada por la valentía y la persistencia demostradas por el presidente del gobierno Mariano Rajoy, España ha sabido actuar con visión de futuro impulsando unas muy necesarias reformas estructurales para hacer que el país sea significativamente más competitivo y para devolver la economía a una situación de mucho más sano equilibrio. Sin embargo, el precio que esos cambios se han cobrado en el país y en su población ha sido considerable. Además, entre dudas sobre la fortaleza de la recuperación en Europa que no cesan e incluso entre previsiones de una nueva recesión, el crecimiento económico español es lento y no hace más que confirmar que el 25% de producto nacional que se estima que el país ha perdido por culpa de la turbulencia del euro se ha sacrificado para siempre.
España tardará al menos cinco años (si no más) en regresar a unas tasas de crecimiento sostenidas por encima de la media europea. De ahí que el desempleo esté cayendo tan paulatinamente desde el nivel máximo del 25% que alcanzó en el momento álgido de las convulsiones provocadas por el euro y que la deuda externa neta se sitúe actualmente en torno a los 1,4 billones de dólares (un 103% del PIB), una de las más altas del mundo, y la deuda pública total esté en torno al 97% del PIB, una de las más elevadas de la UE, mientras el país sigue siendo vulnerable a los contratiempos de la economía mundial y, en particular, a cualquier aumento de los tipos de interés estadounidenses, más probable a medida que la recuperación económica va cobrando ímpetu en Estados Unidos.
Tras haberse mostrado aparentemente inmune en un primer momento a la oleada de sentimiento antieuropeo que ha recorrido toda la política europea durante los últimos tres años, España está viviendo ahora un auge del sentir populista contra el estancamiento, la austeridad y la inestabilidad de la economía movilizado por un partido, Podemos, que cosechó unos resultados inesperadamente buenos en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014, en las que obtuvo cinco escaños. Pese a las noticias positivas que llegan del frente de las reformas económicas, España necesita urgentemente crecimiento (de su propia economía, pero, más aún, de la de sus vecinos) para procurarse una ruta de salida menos complicada tras las turbulencias provocadas por el euro. Por desgracia, cuesta ver cómo podrá el país instaurar las condiciones propicias para semejante retorno a la normalidad.