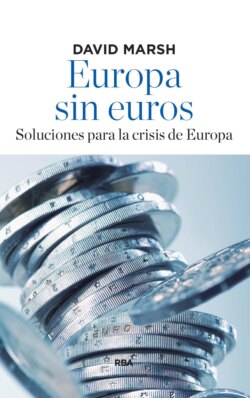Читать книгу Europa sin euros - David Marsh - Страница 8
1 UNA FAMILIA DESDICHADA
ОглавлениеCasi quince años después del nacimiento de la moneda única, trascendental proyecto de integración política y económica del continente, Europa ha empezado a subsanar algunos de los peores desequilibrios acumulados en el accidentado trayecto que recorrió desde aquel momento hasta la reciente inestabilidad. Pero la corrección del sobrecalentamiento económico previo se ha producido a partir de la imposición de una austeridad generalizada que ha traído consigo recesión, dificultades y trastornos económicos y sociales, lo que, a su vez, pone un gran signo de interrogación sobre la capacidad de las naciones europeas para mantenerse juntas durante el resto del viaje. La crisis financiera transatlántica de 2007-2008 y el empeoramiento económico mundial de 2009 pusieron al descubierto unas grietas en el bloque del euro que habían estado bastante bien disimuladas hasta entonces. A mediados de 2013, la producción total de los 17 países miembros de la unión monetaria era en torno a un 2 % más baja que en el momento previo a la caída de 2009. Pero ese dato de conjunto no permite ver la acusada divergencia entre las economías más fuertes, como Alemania, donde el producto nacional ha crecido un 3 % en total durante ese periodo, y los Estados más castigados (y con mayores desequilibrios previos), como Grecia, donde la economía ha bajado casi un 25% en este tiempo, o como Irlanda, Italia, España y Portugal, donde los descensos acumulados se han situado entre el 4 y el 6 %.
El derroche de mal encaminados esfuerzos con los que Europa ha intentado poner freno a la inflación de costes y a las burbujas especulativas (alimentadas por la fácil disponibilidad de crédito) generadas por la moneda única ha sido enorme. Millones de personas han visto sus esperanzas destrozadas en el intento. El desempleo alcanza en 2013 el 27 % de la población activa en España y Grecia, el 17 % en Portugal, el 15 % en Irlanda, al 11 % en Francia e Italia... pero solo el 6 % en Alemania y en los Países Bajos. La deuda pública en el conjunto de la zona euro asciende a un 95 % del producto interior bruto, frente al 70 % en el que se situaba en los años iniciales de la moneda única. Aunque se ha hablado mucho de relajar la austeridad en todo el continente para regresar a la senda del crecimiento, sigue sin haber un mapa claro que nos oriente por el arduo camino a seguir.
Una de las peores consecuencias de este malestar de Europa es que las diversas ciudadanías nacionales y sus gobiernos han dejado de sentir que tienen el control de su propio destino: en una debilitadora transferencia de responsabilidades, se imputan a unos misteriosos desconocidos de Berlín, Fráncfort o Bruselas las culpas por unos males económicos nacionales causados principalmente por la mala gestión interna. Los problemas de Europa no nacen simplemente, pues, del grave y divisivo estado de la economía, sino también de la irritación y el enfado que suscita la falta de legitimidad y de control democrático de las nuevas (y cada vez más complejas) estructuras erigidas con la intención de corregir esos problemas.
A priori, no sería demasiado difícil diseñar un programa que permitiera que la moneda única saliera del impasse en el que se halla actualmente. Durante muchos años, las piezas que compondrían ese plan maestro han sido tema de innumerables tesis y tesinas académicas, informes institucionales, declaraciones políticas y tratados entre gobiernos. La lista de elementos necesarios para el éxito del proyecto incluye cosas como un cierto grado de armonización de las aspiraciones, la práctica y el rendimiento económicos; un mínimo imprescindible de homogeneidad política y cultural; la disposición a compartir unas tareas comunes y a ceder poder decisorio en algunos ámbitos clave, y la capacidad y la voluntad para tomar las riendas de toda esa construcción y dirigirla de tal manera que la consiguiente conjunción de costes, riesgos y beneficios sea compartida de forma razonablemente equitativa entre todos.
Conseguir ese equilibrio ha estado hasta el momento lejos de las posibilidades del grupo de países, liderados por Francia y Alemania, que han fusionado sus destinos en uno solo dentro del euro. Colectivo de naciones melancólico donde los haya, su descontento es variopinto y obedece a múltiples explicaciones; ejemplifican a la perfección aquella vieja máxima con la que Tolstói da inicio a su Ana Karénina: «Todas las familias felices se parecen; las desdichadas lo son cada una a su modo». Los optimistas dicen que cuanto más profundo es ese descontento, más cerca estamos de que se abra una vía de avance. Citando episodios pretéritos en los que Europa salió triunfadora de graves crisis, sostienen que la irritación general es tal que Europa terminará diseñando y sacando adelante —como por arte de magia— soluciones que se habían creído imposibles hasta ese momento, como, por ejemplo, que se cierre un pacto para allanar el problema de las deudas y los créditos en el bloque del euro, o que se convenza por fin a los tremendamente competitivos alemanes para que hagan un poco más fácil la vida a todos accediendo a incrementar los costes de producción y a disminuir la eficiencia industrial de la economía germana. Pero lo cierto es que, ya con anterioridad, cuando la situación era de mucha mayor calma relativa, se habían propuesto toda clase de biensonantes mecanismos para fortalecer el euro y, si no se pusieron en marcha, fue porque nadie los quería en realidad. Y las crisis tienden más bien a suscitar el egoísmo de los gobiernos y los pueblos, no la solidaridad entre ellos. La generalizada percepción que se tiene actualmente en Europa de que las dificultades y las privaciones están injustamente repartidas azuza el antagonismo, antes que la sensatez o el equilibrio. En la mayoría de las democracias, el grado de disposición popular a soportar reformas difíciles e impopulares es ya bajo de por sí (incluso en los momentos más favorables) y puede valerle un claro rechazo electoral al gobierno que las propone o las aplica. Cuando, además, a pesar de la apariencia externa de solidaridad que se desprende de la existencia misma de una unión monetaria, no rige ningún acuerdo global de reparto de cargas a un nivel europeo superior, y cuando se tiene la impresión de que las estructuras europeas diseñadas para gestionar esa unión no están sometidas a un suficiente control democrático, es normal que la voluntad de los gobiernos y de los pueblos para implementar las políticas apropiadas decrezca aún más. La familia europea seguirá siendo desdichada con casi toda probabilidad.
Uno de los papeles fundamentales en el variopinto escenario político del euro lo desempeña la mandataria nacional más determinante de la Europa actual: la canciller alemana Angela Merkel, que permanece en el cargo desde el año 2005. Pese a estar sometida a un cúmulo de tensiones e influencias contrapuestas, la curiosamente inescrutable figura de Merkel transmite una impresión de rocosa estabilidad, aun cuando un ligero cambio en el equilibrio de fuerzas interno bastaría para barrerla del panorama político alemán y, por ende, del europeo. Una señalada veta de oportunismo recorre el historial de una mujer que ha destacado como superviviente política a menudo implacable. Sobrevivir a sus enemigos es una habilidad que comenzó a perfeccionar en la feroz clandestinidad de la Alemania Oriental comunista. La líder alemana maneja el palo y la zanahoria como un director de orquesta su batuta: unas dosis de solidaridad europea por aquí, una ráfaga de dinero sensato por allá; el control con mano de hierro de la caja del dinero se combina con el lanzamiento de algún que otro salvavidas ocasional para quienes se van quedando atrás tras caer por la borda; un atisbo de apoyo (solo en caso de que sea de veras merecido) a Francia e Italia combinado con un dardo de reprobación a griegos y españoles, cual profesora severa que regaña a sus alumnos más rezagados; pública defensa de la autoayuda para los países descarriados y público rechazo de los rescates; respeto por el credo antiinflacionista de los bancos centrales —políticamente independientes— que supuestamente dirigen la situación, mezclado con alguna que otra muestra de hartazgo por el hecho de que, en ocasiones, no sepan hacerse una mejor imagen de conjunto.
Tal es la concurrencia de fuerzas contrapuestas que Merkel no deja nunca de hacer pública muestra de una especie de Ley de la Decepción Permanente. Según el patrón habitual por el que se rige la política del euro, quienes critican a Alemania suelen pedirle concesiones, concesiones que los alemanes rechazan por entender que contravienen las duras condiciones marcadas para el funcionamiento interno del bloque del euro y que invocan los fantasmas de la hiperinflación y el totalitarismo que asolaron la República de Weimar (lo que no deja de ser un argumento tan lastimero como exagerado). Cada vez que la presión se acumula, los alemanes terminan por ceder, aunque —haciendo gala de una crecientemente fastidiosa disposición a llevar las situaciones al límite— esa capitulación siempre llega en un último momento y nunca es más que una rendición parcial que no deja a nadie contento y que, en verdad, no resuelve nada. La capitulación alemana nunca es todo lo total que debería ser para solucionar los problemas del euro y solo sirve para arrancar algún que otro agradecimiento a regañadientes de boca de los representantes de aquellos Estados que, por lo demás, se quejan de que la postura de Berlín los aboca a la pobreza. Pero casi siempre resulta demasiado rotunda para los muchos críticos de Merkel dentro de la propia Alemania, que aducen que su primera ministra se ha aventurado demasiado lejos a la hora de relajar las reglas impuestas por los alemanes para la estabilidad monetaria o a la hora de apuntalar las cuentas de los derrochadores y desagradecidos europeos meridionales con dinero de los contribuyentes germanos.
Hay algo que está claro, aunque no haga más fácil la solución del problema: las penalidades que hoy sufren los Estados periféricos del euro son en muy buena medida culpa de ellos mismos. En Grecia, en Irlanda, en Portugal, en España y en Italia ha sido necesario implantar duras medidas correctoras de las erróneas políticas impulsadas durante los años iniciales de la era euro. Esos países aprovecharon las más fáciles condiciones monetarias que para ellos supuso la entrada en vigor de la moneda única para hacer lo que las personas, los bancos y las instituciones hacen siempre cuando los tipos de interés bajan súbitamente en picado y se mantienen en niveles reducidos a partir de entonces: vivir por encima de sus posibilidades. Muchos miembros del euro acumularon entonces niveles insostenibles de deuda en sus sectores público o privado (o en ambos), que se utilizaron para financiar burbujas económicas especulativas en vez de para generar inversiones en capital productivo y para poner unos buenos cimientos de cara al futuro.
El subsiguiente giro hacia la corrección de los desequilibrios económicos ha sido tan necesario como inevitable. Pero tres son las dificultades principales del resultado de ese giro. En primer lugar, las pronunciadas caídas en la demanda interna de los países en crisis y el aumento del desempleo han agravado el empeoramiento económico y han derivado en una deflación cada vez más notable que, con la consiguiente reducción de los ingresos fiscales y el debilitamiento de las finanzas públicas, ha limitado aún más la capacidad de los Estados para devolver su deuda: un círculo vicioso que se autoperpetúa.
En segundo lugar, lo normal en otras partes del mundo es que, cuando un Estado imprudente incurre en un exceso de endeudamiento que se traduce en un sobrecalentamiento económico, se replantee su política e impulse una devaluación de la moneda nacional como medida con la que mejorar su competitividad. Ese suele ser el componente de un paquete más amplio de iniciativas para recuperar la senda del crecimiento (bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo). Pero, dadas las condiciones que rigen en el ámbito de la unión monetaria, la vía de la devaluación está bloqueada para los países miembros a fin de evitar que el euro en su conjunto se convierta en una moneda crónicamente débil en los mercados de divisas (lo que probablemente dañaría aún más la confianza) y a no ser que el Estado en cuestión dé el paso final (que, para muchos, resulta todavía absolutamente impensable) de abandonar la unión monetaria misma. Ese es un importante motivo que explica por qué la sensación de crisis en Europa ha sido más profunda ahora que durante episodios comparables en el pasado y por qué se está prolongando por más tiempo. Los diversos paquetes de rescate para los ya mencionados países de la zona euro no dejan a esos muy afectados Estados y a sus poblaciones otro camino hacia la recuperación que uno ciertamente largo y pedregoso.
En tercer lugar, en el caso de esos miembros de la zona euro donde la rápida expansión inicial terminó encallando y yéndose a pique, se plantean serios interrogantes sobre el sistema de gobernanza implantado de entrada, que desembocó en el posterior desmoronamiento del bienestar y la estabilidad. Los desequilibrios económicos de los primeros años fueron inherentes a un régimen monetario que permitía que los Estados miembros accedieran a una financiación más fácil sin que tuvieran que dar apenas explicaciones de los resultados. Nadie prestó suficiente atención a los problemas que se iban acumulando bajo la superficie. Lo que parecía ser una experiencia inmejorablemente positiva terminó agriándose terriblemente. Además, casi todos los implicados tuvieron su mayor o menor grado de responsabilidad en lo ocurrido y esto no hace sino dificultar al máximo los intentos de desenmarañar el actual embrollo.
Alemania parecía beneficiarse en general de la situación. Los países del euro que emprendieron una fuerte expansión alimentada por el endeudamiento absorbían grandes volúmenes de exportaciones alemanas. Además, durante todo ese periodo, la moneda alemana se mantuvo en tipos más bajos que los que habría tenido de otro modo, lo que se tradujo en un cambio de divisa competitiva que hacía posible que las compañías germanas prosperasen gracias a un fuerte incremento de sus exportaciones al resto del mundo. La competitividad de precios, unida a unos marcados incrementos en la flexibilidad económica de Alemania a raíz de las reformas estructurales emprendidas tanto en la administración pública como en la empresa privada, dieron un renovado impulso a la ya tradicional capacidad alemana para fabricar productos que el mundo quiere comprar. Como mayor economía de la zona euro y su más importante acreedora, Alemania es más o menos la única nación europea que ha sorteado con cierta facilidad aparente la crisis financiera mundial de 20072008 y el bajón económico subsiguiente.
Los alemanes tienen que enfrentarse así a agrias quejas de los países deudores, que acusan a los germanos de vengarse de ellos infligiéndoles una inmerecida deflación cuando fue precisamente el comportamiento previo de esos endeudados Estados periféricos el que contribuyó (y continúa contribuyendo) a sostener el empleo y la prosperidad en territorio germano. A ojos de esos miembros desafectos del euro, Alemania no solo se niega a asumir la responsabilidad de conjunto que le corresponde por la sesgada naturaleza de la unión monetaria, sino que adopta además un injusto tono moralizador cuando critica el mal hacer de países socios cuyas acciones condonó tácitamente en su momento. Entre los objetivos iniciales del euro estaba el fomento de la paz y la fraternidad europeas. Sin embargo, con las condiciones que se han dado a lo largo de estos años, en varios miembros del sur de la unión monetaria han surgido campañas difamatorias antialemanas de una ferocidad desconocida desde la Segunda Guerra Mundial.
Angela Merkel atesora la más dilatada experiencia y la credibilidad más sólida de todos los dirigentes europeos actuales. Pero ni ella (ni su sucesor o sucesora) podrá satisfacer su repetidas veces expresado deseo de poner en práctica algún tipo de liderazgo alemán explícito que guíe la zona euro hacia la salvación. Esa imposibilidad no se debe únicamente a los recuerdos aún vivos de las ansias alemanas de dominación de siete décadas atrás, sino también a la irreconciliable combinación actual de expectativas. Los llamamientos que desde facciones diferentes (tanto desde dentro del propio país como desde el exterior) se lanzan pidiendo a Alemania una acción firme —ya sea cancelando parte de los préstamos contraídos y no devueltos aún por los países deudores, o accediendo a la creación de unos bonos de deuda pública colectiva europea (los llamados eurobonos) que permitan que otros países miembros del euro puedan beneficiarse de la buena calificación crediticia de Alemania— están condenados a anularse entre sí. Por cada europeo que se beneficiaría de medidas así, habría un alemán que saldría perdiendo. La parálisis, pues, es la nota dominante. Los incesantes llamamientos a la acción que se lanzan desde otros socios europeos chocan inevitablemente contra la insistencia alemana en no ceder.
El euro es un proyecto manifiestamente político. Esto hace que sean más alarmantes aún las deficiencias demostradas por la clase política alemana y europea, que no supo detectar la acumulación previa de presiones sobre el sistema y ha ido permanentemente por detrás de la situación a la hora de dar respuesta a la crisis desde que esta se desató. Los dirigentes europeos que, por diferentes razones, dieron impulso político a la unión monetaria de 1999 han reconocido que esta fue incompleta. Uno de los mayores obstáculos a su verdadera materialización estriba en que el Banco Central Europeo, encargado de proporcionar la principal maquinaria operativa del euro, carece de una institución europea equivalente en el plano político. Y todos los ejemplos pasados parecen indicar que se necesita esa autoridad política central para que una moneda única funcione sin contratiempos. Las uniones monetarias tienden a fracasar con el tiempo a menos que estén inscritas en un marco político coherente que posibilite la acción colectiva efectiva y el reparto de las cargas y las responsabilidades, por ejemplo, a través de una política fiscal conjunta. Muchísimas personas de muchos países así lo afirmaron antes y después del nacimiento del euro, y a pesar de ello muy poco se hizo en previsión de posibles problemas o para afrontarlos cuando resultaron ya más que evidentes. Al euro siempre lo ha perseguido ese fantasma de las advertencias pasadas que no se tomaron en serio hasta que fue demasiado tarde.