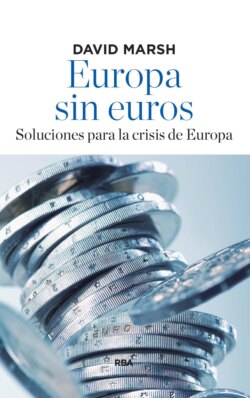Читать книгу Europa sin euros - David Marsh - Страница 9
2 ILUSIONES DEFRAUDADAS
ОглавлениеEl tratado europeo sobre la unión monetaria fue acordado en Maastricht (Países Bajos) en diciembre de 1991 por doce mandatarios nacionales, entre ellos el alemán Helmut Kohl, el francés François Mitterrand, el británico John Major (que se aseguró para Gran Bretaña una opción de salida del mismo) y el italiano Giulio Andreotti. Coqueta y ordenada ciudad de tiendas de antigüedades y universidades plurilingües, enclavada en la frontera triple entre Alemania, los Países Bajos y Bélgica, Maastricht ofrece un escenario característicamente europeo. Tal vez más apropiada aún habría sido Viena, cuna de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Desde luego, como bien le gusta decir a Angela Merkel, el euro es mucho más que una moneda. Entre las motivaciones que impulsaron a la creación de la moneda común de Europa predomina toda una combinación de principios psicológicamente complejos y, a ratos, contradictorios. Por separado, cada uno de ellos puede parecernos cautivador; tomados en conjunto, conforman una mezcla superabundante de deseos y objetivos imposibles de concretar. Bien puede decirse que las ilusiones defraudadas venían ya de serie con el guion original.
A finales de los años ochenta, cuando, tras varios despegues abortados, la unión monetaria volvió a convertirse en un objetivo clave en Europa, no faltaron las palabras de alerta sobre el peligro de sobrecargar el proyecto de la moneda única con esperanzas y expectativas exageradas. El primero de los ministros de Hacienda de Kohl, Gerhard Stoltenberg, aconsejó que no se planificara la puesta en marcha de un sucesor del marco alemán pensando en fines abiertamente políticos. El presidente del Bundesbank, Karl Otto Pöhl, interpretó con desdén las maniobras francesas dirigidas a conseguir una mayor coordinación monetaria a nivel europeo calificándolas de intento de cortar las alas del banco central germano y de poner fin a lo que los franceses llamaban la hegemonía monetaria alemana. Por su parte, para su particular llamamiento a no esperar demasiado del euro, el profesor Michael Stürmer, uno de los más respetados historiadores de Alemania y antiguo redactor de discursos de Helmut Kohl, recurrió a las célebres palabras del economista austroamericano Joseph Schumpeter, quien ya advirtiera en su momento de que un sistema monetario es inseparable de la sociedad sobre la que se asienta.1
Tanto antes como después de la cumbre de Maastricht, el Bundesbank y otros bancos centrales de Europa, como el Banco de Inglaterra, sometieron el plan de la moneda única a un inquisitivo escrutinio. Y concluyeron, basándose en la experiencia amasada a lo largo de varios siglos, que un prerrequisito indispensable para una unión monetaria exitosa en Europa era la existencia de algún tipo de unión política propiamente dicha. Kohl llegó a declarar en vísperas de la conferencia de Maastricht que, sin avances paralelos hacia la unidad política, la monetaria solo sería «un castillo en el aire».2
Transcurridas ya más de dos décadas desde entonces, las palabras de Kohl resuenan en nuestros oídos con un cierto eco de verdad evidente. La construcción de la unión política en Europa era uno de los cuatro grandes objetivos que se perseguían con la moneda única. La dura y aleccionadora realidad, sin embargo, es que, quince años después del nacimiento del euro, no se ha alcanzado ninguna de esas metas. En ciertos sentidos, Europa parece incluso más lejos que nunca de alcanzarlas.
De los cuatro objetivos, el primero y más noble de todos era facilitar el acercamiento entre dos eternos rivales, Francia y Alemania, reparar las cicatrices dejadas por sus frecuentes guerras pasadas y afianzar la fraternidad universal ansiada por los fundadores de la Comunidad Europea. La unión política no era solamente un fin en sí misma, sino también una condición para garantizar que el edificio no se vendría abajo. En el fondo, la casa del euro se construyó por el tejado: empeñados en terminar lo antes posible, los constructores previeron reforzar los cimientos en una fase posterior. Sin embargo, ni Alemania ni Francia pudieron (ni pueden) hacer acopio del liderazgo político suficiente para avanzar hacia una Europa más armonizada que combine solidaridad con solidez. Aunque la Comisión Europea ha obtenido mayores competencias para supervisar las políticas económicas y fiscales de los países miembros (gracias a ciertas iniciativas dirigidas a reparar algunos de los defectos de diseño iniciales), ninguno de estos está dispuesto a transferir un grado de soberanía sustancial a otras naciones, pues temen que los costes de tal maniobra superen a los beneficios que se puedan derivar de ella.
El segundo objetivo consistía en proporcionar los medios para la agilización del comercio y las inversiones transfronterizas dentro del mercado único europeo por el que abogó en la década de 1990 el entonces presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors (apoyado por varios políticos europeos, incluida Margaret Thatcher). La doctrina de Delors era que el mercado europeo estaría incompleto sin una moneda única y que sus ciudadanos y ciudadanas serían materialmente más pobres. Pero el lento crecimiento de los últimos diez años en Europa ha restado considerable atractivo al comercio interior. Los principales mercados del futuro están hoy fuera de la unión monetaria: es precisamente con países no pertenecientes a la zona euro (en Asia, en América Latina o en la Europa central y del este) con los que ha florecido el comercio de los miembros del euro últimamente. En 2012, la proporción del comercio exterior alemán (es decir, de la suma de las exportaciones y las importaciones de bienes) que correspondía a intercambios con otros países de la unión monetaria había descendido ya hasta un 38 % del total (cuando en 1999, momento de entrada en vigor de dicha unión, ese porcentaje era del 46 %). En el caso de Francia, el peso comercial de la zona euro había descendido del 52 al 47 %; en el de Italia, del 53 al 42%; en los Países Bajos, del 55 al 49%; y en España, del 59 al 45 %. La razón principal que impulsa ese comercio con países externos al euro es el dinamismo económico que estos exhiben actualmente; nada importan los tipos de cambio (o, mejor dicho, la ausencia de ellos), ya que todos esos Estados de fuera de la eurozona tienen monedas que fluctúan con respecto al euro. Por lo tanto, una moneda común no es una condición necesaria ni suficiente para contar con un mercado común efectivo.
En tercer lugar, tanto los franceses como los alemanes (por motivos distintos en cada caso) deseaban fundar una nueva moneda europea que plantara cara al poder monopolístico del dólar. Los primeros la querían porque envidiaban desde hacía mucho tiempo el llamado «privilegio exorbitado» de Estados Unidos, es decir, la capacidad de este país para emitir cantidades virtualmente ilimitadas de dólares con los que financiar fácilmente sus propios déficits presupuestarios y de pagos. Los alemanes abogaban por esa nueva divisa desde un enfoque más moralizador, pues deseaban imponer disciplina a las políticas monetarias y fiscales estadounidenses a fin de fomentar la estabilidad financiera mundial. Muy poco de todo aquello terminó saliendo como se había previsto. Los déficits continuaron en Estados Unidos durante varios años más y fueron una de las causas de las convulsiones de 2007-2008, pero serían los europeos (y no los estadounidenses) quienes se erigirían en los verdaderos líderes mundiales en materia de rebeldía financiera y monetaria. Al crear una moneda que se convirtió enseguida en el segundo mayor valor refugio del mundo tras el dólar, los europeos atrajeron hacia la eurozona una sustancial cantidad de capital internacional libre y sin compromiso, remunerado a unos tipos de interés excesivamente bajos para los riesgos que esos acreedores estaban asumiendo. Ese capital terminó financiando un endeudamiento privado y público inducido por la especulación en países que, ya de entrada, eran problemáticos: endeudamiento que terminaría por volverse insostenible. En estos últimos años, los problemas del euro le han restado popularidad como valor refugio. Fortalecido por el poder geopolítico de Estados Unidos, por la profundidad y la extensión de los mercados financieros estadounidenses y por la mucho más boyante superación de la recesión en aquel país, el dólar continúa siendo la moneda dominante en el mundo, a mucha distancia de las siguientes.
El cuarto objetivo de Maastricht es el más cargado de contenido psicológico: frenar el poder de una Alemania reunificada reemplazando el Bundesbank por un Banco Central Europeo y subsumiendo el marco alemán en el euro. Dos décadas después, han fracasado los esfuerzos europeos por diluir el poderío de Alemania, al tiempo que los alemanes han visto frustradas sus propias esperanzas de que el euro les sirviera como una especie de escudo que los protegiera de la necesidad de asumir mayores responsabilidades en la escena internacional. La posición de Alemania en la política y la economía europea es más destacada que nunca desde la Segunda Guerra Mundial. Pero precisamente porque esa fortaleza suscita irritación y envidias entre los países vecinos, los alemanes siguen siendo tremendamente vulnerables.
Siempre pareció que la expectativa francesa de que la moneda única sofocaría de una vez por todas la agresiva vitalidad de Alemania podría terminar convirtiéndose en la costosa equivocación que finalmente resultó ser. Poco antes de su fallecimiento en enero de 1996, François Mitterrand confesó que ceder la gestión del dinero europeo a un banco central independiente de estilo alemán había sido un error de cálculo que él ya no podía enmendar. Gerhard Schröder, predecesor de Merkel como canciller alemán entre 1998 y 2005, resumió así las consecuencias de ese propósito galo: «Si el objetivo político de Francia era crear el euro como parte de un plan para debilitar a Alemania a fin de reducir nuestro supuesto dominio económico, entonces el resultado ha sido justamente el contrario».3 La declaración de victoria de Schröder sonaba aún más convincente si cabe porque, unos años antes, en 1998, él mismo había predicho que el euro terminaría potenciando la competitividad de Alemania y que, lejos de debilitar a su país, lo reforzaría ante sus vecinos europeos.
Por desgracia para Francia, el país galo reaccionó a partir de 1999 en el sentido justamente contrario al de Alemania ante los retos de un mundo cada vez más competitivo. En la década de 1990, los franceses habían puesto en marcha unas exitosas políticas de desinflación en un momento en que la Alemania de Kohl no estaba emprendiendo las reformas necesarias tras la reunificación. Por eso Francia entró en la unión monetaria con una economía que, en aquellos momentos, rendía mejor que la alemana. Tras 1999, sin embargo, se volvieron las tornas: con Schröder, los alemanes procedieron a una seria reestructuración económica y los franceses se durmieron en los laureles. Consecuencia de ello fue la apertura de una brecha cada vez más amplia entre los líderes económicos de Europa y sus otros compañeros continentales. La racha de superávits de la balanza de pagos de Alemania con los países deudores en Europa acumuló en las arcas de los acreedores germanos un total de un billón de euros en activos exteriores netos: pagos debidos por Europa y por el resto del mundo a los que los alemanes no tendrán intención alguna de renunciar en cualquier reestructuración europea futura de la deuda. El euro ha dado pie también a una ampliación cada vez mayor de la brecha en nivel de modernización industrial entre Alemania (y otras economías acreedoras líderes del norte de Europa) y los países meridionales lastrados por la deuda. Se trata de una situación ciertamente inestable, ya que resulta difícilmente creíble que los países acreedores (liderados por Alemania) estén dispuestos a emprender medidas para sostener indefinidamente a unos países deudores que son cada vez menos solventes, más quejumbrosos y menos relevantes. La enorme expansión de las deudas adquiridas por otros países con Alemania da a los acreedores germanos una apariencia de fortaleza. Ellos, sin embargo, creen que son más susceptibles de sufrir contratiempos de lo que mucha gente piensa, porque nunca llegarán a cobrar buena parte de esas deudas. Un panorama de luces y sombras mezcladas con errores de percepción: toda una metáfora de un continente confuso.