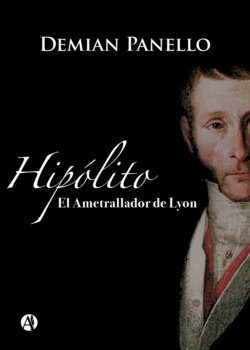Читать книгу Hipólito - Demian Panello - Страница 10
ОглавлениеIII
En la oscuridad el agua golpeaba mecánicamente, como si se tratase de una influencia calibrada con esmero, abrazando las pilastras del humilde muelle. Ascendía tierra adentro ese murmullo persistente, audible solo cuando la perturbadora monotonía obligaba a disgregar los sonidos para mantenerse despierto. Y entonces se alzaban con claridad, también inquietantes, los demás instrumentos nocturnos del litoral.
Era una noche calurosa. El cielo centellaba cada vez que una perfecta media luna volvía a aparecer detrás de las nubes. Y era solo en esos lapsos azarosos de claridad en los que los rostros volvían a ser reconocibles.
Todos amuchados debajo del sauce a la vera del río, separado varios metros del caserío y puerto de Las Conchas, susurraban frases indescifrables hilvanando conversaciones mal logradas con el solo pretexto de no ceder ante la fatiga de largas horas de guardia.
Francisco sabía, aunque no lo viera, que a su derecha se hallaba sentado en un tronco, Hipólito. Sereno, pero alerta, el oficial de dragones estaría con su mano apoyada en el mango de la pistola enfundada en la cintura moviendo la cabeza de un lado a otro escudriñando las tinieblas. Que, a su izquierda, también sentado, se encontraba el cabo Tomás Esteve y frente a él, quizás de cuclillas, el soldado Basilio Bárdenas.
De esa dispersión voluntaria de sonidos el joven cadete solo atendía uno en particular aquella noche de verano en el monte. Uno que en la densa y sofocante atmósfera se le pronunciaba maligno.
Con eficaz destreza era capaz de anticiparlo en la frontera de la capacidad auditiva humana. Un imperceptible silbido que trepidando iba tornándose cada vez más grave hasta transformarse en ese zumbido enloquecedor que sentía ingresar por sus oídos a su cabeza atormentándolo. Entonces estrellaba un sonoro cachetazo que lo sacudía.
—¡Malditos mosquitos! – exclamó ofuscado mientras volvía a propinarse un nuevo castigo debajo de la otra oreja.
—Shhh, hay que mantener silencio. – susurró Hipólito sujetándolo del brazo.
—¿Cómo puedo mantenerme callado cuando estas bestias me están devorando? – inquirió fastidioso.
—Tienes que ponerte algo para ahuyentarlos. – formuló Bárdenas emergiendo de la oscuridad.
—Ya me he untado aceite de eucalipto por todo el cuerpo. – replicó Pimentel. – ¿Quién fue el sabio que dijo que el eucalipto los repele si aquí viven rodeados de eucaliptos? – agregó moviendo sus manos enseñando el lugar.
—El aceite de eucalipto es bueno, no sé cómo lo habrás preparado, pero es eficaz. – se le oyó decir a Esteve.
Hipólito giraba en torno al grueso tronco del sauce exponiendo su perfil, y así el oído derecho, cada vez que la suave brisa se presentaba acarreando el sonido del agua del río rompiendo en la orilla. Inclinaba con suavidad la cabeza y fruncía el ceño agudizando su sentido más alerta aquella noche.
—Que, ¿cómo lo preparé? – preguntó disgustado. – Herví las hojas en agua. – replicó separando las manos como si explicara algo que no guardaba más misterio.
—Toma prueba con esto. – dijo ahora Bárdenas mientras deslizaba una pequeña botellita entre las piernas extendidas de Francisco.
Pimentel tomó el recipiente y lo olfateó.
—Huele a clavo de olor.
—Es clavo de olor. – afirmó Bárdenas. – Treinta unidades hervidas en un litro de agua, colada y mezclada con jabón fundido. – desarrolló sereno. – Frótatelo en los brazos y el cuello. Ya verás que no te molestarán más.
El recipiente de cristal había sido alguna vez el tapón de una licorera. Cortada hábilmente la bocha que lo adornaba, dejaba expuesto un hueco de pocos centímetros útil para almacenar pequeñas cantidades de líquido y aceite portable sin mayores inconvenientes en el interior de una prenda. Un bien tallado corcho sellaba con efectividad la improvisada botellita.
—¡Humedécete un poco la palma nada más! – alertó Basilio volviendo a emerger de las penumbras. – Como si fuera un fino perfume. – murmuró estirando su tupido bigote con una sonrisa.
Francisco lo miró mosqueado y quitó, no sin dificultad, la tapa. Siguiendo el consejo de Bárdenas apoyó la boca del frasco en la palma de su mano izquierda el tiempo necesario hasta sentir el aceite impregnarse en su piel, entonces frotó su brazo derecho. Repitió el mismo ritual para untar su otro brazo y el cuello. A continuación, la volvió a sellar y la arrojó hacia adelante.
Se recostó sobre el tronco del árbol extendiendo sus brazos y cerrando sus ojos.
—Tengo pensado unirme de fusilero al tercio de montañeses. – anunció Esteve mientras juntaba unas piedritas en el hueco de sus piernas.
—Tú no eres gallego. – dijo Francisco sin abrir los ojos y girando un poco la cabeza en la dirección donde se oía la voz de su compañero.
—No es el batallón de gallegos, es el de cantábricos. – precisó entonces Tomás arqueando una ramita sobre el suelo.
—Bueno, pero tampoco eres español al fin de cuentas. – replicó Pimentel ahora permaneciendo quieto.
—Mis padres son de Torrelavega. La solicitud de voluntariado se extiende para la descendencia de nacidos en La Montaña.
—¿Por qué dejarías los dragones de su majestad por ese batallón de viejos remendones y almaceneros? —preguntó Pimentel sonriendo al tiempo que, de soslayo, buscaba en vano la mirada cómplice de Hipólito.
—Me convenció mi cuñado en la cena de nochebuena. – dijo Esteve en el preciso momento en el que con su frágil catapulta lanzaba una tanda de piedritas hacia adelante. – En el tercio de montañeses hay más posibilidades de ascenso. Él ingresó en la primera convocatoria de septiembre y ya es cabo. A diciembre pagaban doce pesos de base.
Pimentel arqueó sus cejas y ladeó un poco su cabeza desconfiado mientras la andanada de proyectiles de Esteve impactaba en su brazo.
—¡La porquería esa con olor a puchero tampoco sirve contra estos demonios! – exclamó disgustado asestándose un cachetazo en el antebrazo. Esteve cubrió su boca para no liberar una carcajada.
—¿Doce pesos de mensualidad? – preguntó incrédulo Francisco acomodándose. – Ni Hipólito gana eso. – expresó divertido volviendo a dirigir su vista hacia la oscuridad de su derecha.
El oficial se había alejado hasta el árbol próximo donde, de pie, apoyado sobre el tronco e inclinado hacia adelante escuchaba atento el río.
El perpetuo croar de un sinfín de ranas apoyado en el firme chillar de las cigarras constituían las primeras voces de la noche en el delta del Paraná. A esto se le sumaba el canto de los grillos solapándose en términos discretos como tejiendo la melodía sobre ese orfeón estival que parecía no pausar jamás su ejecución.
Hipólito creía percibir otro sonido, antítesis del marco natural, que surgía a voluntad con la brisa entrante desde el río.
—Señores por favor, hagan silencio. – ordenó susurrando y alzando su brazo derecho. Pimentel bajó su cabeza echando miradas hacia los costados.
El oficial, apoyado en el grueso tronco del árbol, estiraba su cuerpo como buscando altura y así escapar de la distracción reinante de aquel sauce.
Y entonces, de entre los sonidos naturales de la noche, emergía ese otro de arrastre, de influjo marino por decir si se tratase del mar.
Giró hacia el grupo, descubrió que sería en vano hacer señas, no le verían y entonces se acercó.
Se asomó severo entre las tinieblas agarrando de la camisa a Francisco y a Bárdenas, éste espontáneamente hizo lo propio con Esteve.
—Con el más discreto silencio bajaremos a la costa. – dijo Hipólito mirando los rostros descubiertos pero alertas de sus compañeros.
—Voy a bajar por aquí derecho hasta el río. Esteve y Pimentel diríjanse hacia el muelle y de allí vayan acercándose con cautela por la costa a mi posición. Bárdenas, rodee los eucaliptos, baje también a la playa y entonces haga lo mismo. Se va acercando a mi posición. – indicó mientras dibujaba con su mano en el aire los movimientos.
—¿Qué escuchó Hipólito? – preguntó Francisco intrigado.
—No estoy seguro todavía. Pero, repito, desplácense con el más absoluto silencio atendiendo únicamente mis movimientos. – replicó el oficial.
Sus camaradas asintieron al unísono, desenvainaron sus facones y se pusieron en marcha.
La luna en el cenit fulguraba en el río sin que ello significase iluminación. Tan solo teñía las aguas de un tinte blanco, como si una manta se apoyara sobre la superficie.
Siguiendo con atención ese brillo opaco y alternando su mirada hacia el cielo, vigilando el tránsito de las nubes delante de la joya más reluciente de la noche, Hipólito se fue acercando a la costa.
Ya casi tocando el agua, tornó la vista a los lados presintiendo el avance de su menuda falange. Cumplían con eficiencia lo de desplazarse en el más absoluto de los silencios. Podrían ser dicharacheros e incluso hasta infantiles durante las horas de ocio y en las largas jornadas de consigna, pero cuando la acción llamaba, los temperamentos se moderaban a las circunstancias y se podía confiar plenamente en su arrojo haciendo de cada intervención la más importante de sus vidas.
Fue esa mancha de luz tenue, que como una capa descansaba firme sobre el agua, la que pronto tembló desdibujando la lógica quietud del río a altas horas de la noche.
¿Qué animal fluvial se desplazaría con tales bríos en la oscuridad? Una nutria tal vez, huyendo desesperada de un yacaré. Quizás un pecarí que acechado por la tarde por un yaguareté terminó acorralado sobre un tronco poco firme junto a la orilla, este cedió y fue a dar al medio del río. Agotado y desesperado, todavía estaría luchando por no ahogarse. ¿Y si el caído era el depredador?
Lucubraba Hipólito en la orilla apretando cada vez con más fuerza su facón.
Ese sonido de arrastre trastocó pronto en un chapuzón y murmullos.
¡Botes! pensó el oficial buscando a sus compañeros a los lados. No los veía, pero sabía que estaban ahí oyendo lo mismo, esperando su orden.
—¿Quién anda ahí? – exclamó. —¡Identifíquese! – agregó a continuación.
Los chapuzones cesaron de inmediato. El tenso silencio trajo de nuevo el croar sinfín del estero.
Hipólito ingresó con cautela en el río. Sus botas se hundieron en el fango del lecho. Una gruesa rama caída sobre la orilla le permitió sujetarse luego de ese vacilante primer paso.
Entonces el mismo resplandor turbio que reflejaba el agua hizo un breve destello en la oscuridad acompañado ahora por nuevos chapuzones más decididos.
—¡Soldados a mí! – exclamó alarmado, pero sin dejar de moverse al encuentro de los visitantes. No tardó en ver llegar con igual brío a Esteve y Pimentel por el flanco derecho dando largas zancadas y a Bárdenas por el izquierdo.
La Luna saliendo detrás de las nubes iluminó la silueta difusa de un hombre sorprendido blandiendo una daga. Empujaba el bote con su otra mano hacia el interior del río. Otras dos personas hacían lo mismo de los lados.
—¡Alto! ¡Oficiales del fuerte! – gritó Hipólito al ver que intentaban huir como habían llegado.
Ignorando la voz de alto, Hipólito fue el primero en abalanzarse sobre el extraño más próximo a la proa de aquella embarcación. Le cayó encima golpeándolo con su antebrazo derecho y arrastrándolo hacia al agua. Se sumergieron abrazados mientras escuchaba los alaridos de ataque de su patrulla.
El extraño dejó caer su arma luego del golpe y fue dominado de rodillas por Hipólito sujetándolo de sus largos y tupidos cabellos rizados. Llevaba una camisa blanca abierta y unos pantalones holgados arremangados hasta las rodillas.
Junto a la embarcación Bárdenas y Esteve intentaban controlar a otro de los hombres. Desde la popa del bote un tercer extraño parecía haberse librado de Pimentel y al ver que no podía hacer nada por sus camaradas comenzaba a nadar río arriba.
—¡Pimentel! – exclamó atento Hipólito señalando al sujeto que huía. No tuvo respuesta alguna del cadete.
—Bárdenas, sujete a este hombre. – dijo soltando a su prisionero mientras iba tras el fugitivo.
Un par de brazadas fueron suficientes para alcanzar sus piernas y hundirlo en el río que a esa altura los cubría hasta la cintura. El reo surgió arrebatado de las profundidades para encontrarse con un sorpresivo puñetazo que lo dejó fuera de combate.
Hipólito fue arrastrando al individuo hasta dejarlo flotando junto a Esteve y Bárdenas que controlaban a los otros dos.
—¡Pimentel! – exclamó el oficial mirando más allá.
—Lo mataron. – replicó Esteve definitivo.
Hipólito rodeó el bote avanzando con dificultad en el lecho barroso. Se tropezó con las piernas colgando de Francisco y medio cuerpo en cubierta.
—¡Pimentel! – volvió a exclamar tirando de sus pantalones.
Lo tomó de la cintura y lo deslizó hasta el borde al tiempo que lo giraba. Su torso quedó entre sus brazos, como dormido.
—¡Pimentel! – repitió ya más apagado cacheteándolo. El cadete no respondía. Su camisa mojada cubría una herida en el vientre que lo desangraba rápidamente.
—Francisco. – susurró Hipólito atribulado meciendo su cuerpo.