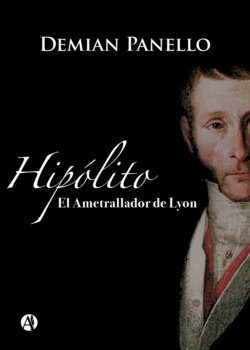Читать книгу Hipólito - Demian Panello - Страница 13
ОглавлениеVI
El sol hizo centellar la pulida pulsera de plata acentuando su natural brillo sobre la piel bronceada. Hélène de otro tiempo, Hélène de otra historia parecía estar llamando a su amor desde el grabado. Miguel movió un par de veces la pulsera prendida en su mano en un ademán maquinal.
—Nunca sabremos quién fue ni dónde está. – dijo mirando a Hipólito.
Un centenar de pequeñas embarcaciones se apiñaban en el río frente al muelle principal del Paseo de la Alameda. Más retiradas de lo habitual como consecuencia de la bajante, parecían diminutas piezas de porcelana asentadas en el horizonte. Bajante, por otro lado, no tan pronunciada como la extraordinaria acaecida meses atrás, el día de la reconquista, que permitió a un grupo de gauchos con pañuelos atando las crenchas, chiripás y botas de potro abordar a caballo una embarcación inglesa encallada. Una gesta épica todavía muy fresca en la memoria de los vecinos.
Apoyado sobre unas rocas del improvisado malecón Miguel hurgó nervioso en los bolsillos de su pantalón y pasó sus manos por los pliegues de su camisa abierta.
—Cuando nos detuvieron llevaba conmigo una pequeña bolsita. Allí tengo el tabaco y mi pipa. – observó ansioso.
—Debe estar en el fuerte. Luego iré a buscarla. – replicó el oficial. —¿Qué hacías en el río? – inquirió de inmediato.
Miguel alzó su cabeza y le sonrió. A la luz del día su rostro se le hizo más transparente. Como si los visos de aquellos años cruzando el atlántico estuvieran esperando ese sol incidiendo de pleno en los cuerpos. Era Miguel, era Muhammad, era el paje de la fragata Mariana diecisiete años después frente al estuario donde se vieron por última vez.
—¿Qué hago aquí? – dijo mirando el río. – Negocios. – replicó siempre sonriendo, volviendo hacia Hipólito.
El oficial de dragones balanceó su cabeza.
—Me dices que ahora eres el capitán de la fragata Mariana. ¿Está fondeada aquí en la rada? – preguntó señalando el horizonte.
—En Bahía. – contestó breve.
Hipólito, algo consternado, giró hacia el paseo.
—¿Estoy en libertad no es cierto? – preguntó Miguel.
—Provisoriamente, tú lo estás. – replicó Hipólito. – Hasta que determine qué hacer con ustedes. Para eso tengo que saber qué demonios hacías con esos hombres cruzando el río. – inquirió serio.
—Como te dije, negocios. – respondió Miguel lacónico, pero viendo el semblante ceñudo de Hipólito agregó:
—Fondeados en Bahía fui contratado por unas personas para realizar una comisión … digamos secreta … acá en Buenos Aires. Por ahora te puedo adelantar solo eso. – concluyó alzando las cejas.
Hipólito miró fijo a quien fuera su compañero de travesía. La profundidad de sus ojos negros lucía rebosante de leyendas, pero también guardaban el más recóndito de los misterios. El apasionado joven de mar que él conoció por espacio de unos meses en la fragata Mariana era hoy un hombre esquivo y desconocido.
—¿Y los sujetos que te acompañaban son tripulantes del Mariana? – preguntó el oficial.
—No. El portugués es un oficial de una balandra fondeada en Montevideo y el que todavía permanece en el calabozo es un turco de Bizerta también contratado por estas personas en Bahía.
—Esa comisión secreta es la información importante que el turco quería confesar a cambio de su vida, ¿no es así? – indagó el oficial de dragones más persuadido.
Miguel pasó su lengua humedeciendo el labio inferior para, a continuación, juntarlo con el superior estirándolos en una mueca como sonrisa.
—El turco podría decir cualquier cosa con tal que no lo maten. – replicó Miguel riendo. —Llegado el momento, yo te diré por qué estoy aquí. Necesito unos días en la ciudad y luego me marcharé a Bahía para zarpar con el Mariana.
El paseo se encontraba muy concurrido. Como todas las tardes de verano los niños bajaban corriendo a la orilla para tomar unos baños, detrás, las madres y acompañantes apuraban sus pasos para darles alcance. Mientras, los transeúntes no interrumpían sus charlas al inclinar sus cabezas o tomar las alas de sus chambergos para saludar. Un sin cesar de gestos y sonrisas se entremezclaba con las conversaciones en la agitada costanera.
Lo propio hacía Hipólito apoyado en el muelle atendiendo cada seña dirigida a su persona.
—¿Y tú? Te has convertido en toda una personalidad de la ciudad. – dijo Miguel cruzando los brazos mirando también hacia el paseo.
Hipólito no pudo ocultar la marca de una escueta sonrisa en su cara.
—¿Qué eres? ¿policía? ¿soldado? – preguntó el marino a continuación.
—Algo así. Oficial inspector. – replicó Hipólito girando hacia Miguel.
El capitán del Mariana balanceó su cabeza sin mirarlo.
—Inspector. – silabeó bien claro. —¿Persigues a deudores, contrabandistas y esas cosas? Todo el que evada impuestos, ¿es eso? – preguntó mordiente.
Hipólito lo miró mosqueado.
—Atiendo todo aquello que altere la paz en la ciudad. – replicó conciso el oficial. – Si la comisión secreta esa alterará la paz de los vecinos preferiría saberlo de antemano. – agregó sonriendo.
Miguel lanzó una carcajada.
—No. Créeme, no cambiará para nada la apacible vida de esta ciudad. – dijo cubriéndose la boca con la mano.
—¿Qué sabes de tu hermana? ¿Cómo era su nombre? – preguntó apenas se recompuso.
Las preguntas de Miguel cayeron como un mangual sobre Hipólito. Toda huella de animación desapareció de inmediato tornando su expresión, hasta hace un instante risueña y colorida, en un semblante yermo y melancólico. La compostura general de su cuerpo se vio vencida por aquellas pocas palabras, de modo tal que toda su fisonomía se encogió en un breve y desesperado interrogante.
Parados en medio del paseo Miguel lo sintió sumirse en un abismo severo de tristeza. Callado, indefenso y solitario. Había visto ese estado en otros hombres en el Mariana. Gigantes fuertes abatidos por el más silencioso de los enemigos capaz de abreviar el Universo todo sobre uno mismo. La culpa.
—Nunca más regresaste. – dijo Miguel balanceando todo su cuerpo y acercando su mano al hombro de Hipólito que permaneció en el más pétreo de los estados.
—Colette. – murmuró al cabo de un instante sin desviar su vista del frenético transitar de los vecinos. Cada letra de aquel nombre fue surgiendo del tremolar de las fibras más recónditas del oficial de dragones.
—Puedo llevarte a Francia. – dijo entonces Miguel separándose y girando hacia el río. Hipólito lo imitó. —Puedes venir conmigo. Retornar a Toulouse y buscar a tu hermana.
—No lo sé. – replicó Hipólito conservando el mismo registro.
—¿No sabes qué? – preguntó serio Miguel volteando hacia él. – Tienes que saber qué pasó con ella. Cada minuto que pasa sin hacer algo al respecto es una roca más que tendrás que arrastrar el minuto siguiente. No puedes seguir viviendo así.
Hipólito permaneció abstraído mirando la lejanía.
—En unos días volveré a Bahía y zarparé con la fragata con destino a Toulon. Puedo llevarte conmigo.
La directora Manuela Guitran inspiró hondo e inhaló el aroma del café mientras escuchaba el entrechocar de tazas y platos del Café de Marco. Las suaves y elegantes molduras de la sólida barra se extendían con refinamiento hacia las diminutas y atestadas mesas, todas encendidas en intensas discusiones de tres, cuatro y hasta seis personas.
—Esto sí que no se encuentra en Córdoba. – dijo fascinada echándose sobre el respaldo mientras apoyaba el pocillo sobre la mesa.
Alicia sonrió y paseó también su vista alrededor del recinto.
La breve excursión de los ojos de la joven se detuvo sobre Hipólito sentado a su lado que, cabeza gacha, revolvía con inusual dedicación su café.
Alicia pasó su mano con ternura sobre los cabellos que cubrían la oreja del oficial llevándola más allá, restregando su nuca y cuello. Lentamente Hipólito fue saliendo del sopor de sus lucubraciones volteando sonriente.
—Oye, sé que no es fácil esto de abandonar el regimiento. – le susurró serena sin dejar de acariciarlo.
Hipólito dio un sorbo a su café mirándola de soslayo.
—Cayó Montevideo y los ingleses avanzarán seguramente sobre la ciudad. – replicó dirigiéndose también a la directora Guitran.
Los ojos de Hipólito balancearon, sin proponérselo, la fantasmal presencia de Colette entre sus dos acompañantes y los múltiples rostros reunidos esa tarde en el Café de Marco.
La figura adulta de su hermana se paseó flotando, deslizando sus pálidas manos entre sillas y mesas.
—¿Es solo eso lo que te preocupa? – inquirió Alicia acariciándolo.
Un soplo de aire proveniente del ingreso desvaneció, junto a la puerta, la silueta espectral de su hermana en el preciso momento que giraba hacia él.
—Sí. Los ingleses. – dijo retornando hacia Alicia.
—Ahora tendremos que volver a Córdoba justo cuando comenzaba a disfrutar la vida social de la ciudad. – exclamo jocosa Guitran sin ocultar tampoco una verdad. Durante toda la estadía las dos mujeres, a veces acompañada por Hipólito y gracias a la oportuna presentación del doctor Miguel O’ Gorman, habían concurrido a cada una de las tertulias que se desarrollaban en la ciudad. Manuela, gran ejecutora de la guitarra española, había incluso animado varias de ellas con sus exquisitas interpretaciones. Menos comunes y más restringidas al círculo social más alto y de prosapia, las tertulias de la ciudad de Córdoba estaban vedadas para los vecinos, aunque demostraran sobrada elegancia y distinción.
—Será lo más conveniente. – dijo Hipólito bosquejando una sonrisa. – Aunque no tiene que ser algo inmediato.