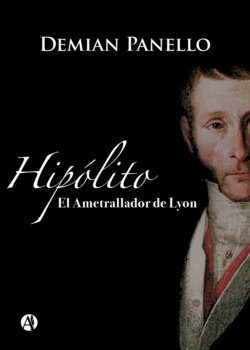Читать книгу Hipólito - Demian Panello - Страница 11
ОглавлениеIV
Hipólito tuvo la fugaz sensación de haber vivido ya la misma escena.
La puerta del hospital San Martin de Tours se abrió quitándole de súbito el picaporte de las manos y entonces un hombre mayor, rengueando, se estiró buscando su ayuda para dar el siguiente paso. El oficial llevó el brazo del anciano alrededor de su cuello mientras deslizó el propio por la cintura del hombre. La mano curtida y huesuda del viejo se aferró con firmeza de su hombro. Sintió sus dedos clavarse entre los intersticios de sus músculos y articulaciones.
Transitaron con lentitud el trecho que separaba el ingreso al hospital y la calle. Pasaron junto a la viejita y el cimarrón, ambos flacos, que mendigaban recostados sobre la pared del hospital. La palma al cielo impertérrita y su cabeza gacha hacia el perro descansando en su falda.
En la calle un joven acercaba apresurado un carretón haciéndole gestos. Sin soltar la brida estiraba su mano guiando, de alguna manera, a Hipólito. Solo cuando el caballo dio señales de inmovilidad se sintió confiado para acondicionar la parte posterior del carro. De un movimiento ubicaron al viejo sentado sobre un cuero y apoyado contra unos desprolijos fardos de paja.
—Gracias, mijo. – dijo el anciano palmeando al oficial.
Hipólito asintió con una sonrisa devolviéndole el agradecimiento con igual gesto.
En el amplio vestíbulo próximo al ingreso del hospital se quitó su tricornio y acomodó su camisa que conservaba las huellas de los dedos del anciano. Las ventanas estaban abiertas y el calor de la mañana estival llenaba el pasillo con el aroma a césped recién cortado proveniente del patio interior.
En la habitación había diez camas, más de la mitad estaban ocupadas. Todos hombres. Las mujeres eran alojadas en el ala que daba sobre San Martin, lindero al convento de los betlemitas.
Divisó el torso de ébano semidesnudo de Isidro cerca de la ventana. Al pasar pudo advertir, con el rabillo del ojo, como el convaleciente más cercano a la puerta lo fue observando. Era uno de los detenidos de la noche anterior, al que Bardenas o Esteve le habían roto el brazo. Un aparejo lo obligaba a mantenerlo rígido mientras el brazo sano lo sujetaba ahora a la cama con una gruesa soga. Con la cara parecía pedir clemencia.
Isidro giró al oírlo llegar y entonces el rostro encogido de Pimentel quedó al descubierto. Con la cabeza gacha lo miraba desconfiado como perro castigado por robar la taba.
Tenía el torso vendado desde el pecho, debajo de las tetillas, hasta el vientre. Su semblante era mezcla de dolor y amargura, pero bueno, vital.
—¿Cómo anda cadete? —preguntó Hipólito al pie de la cama. Isidro, sentado a un lado, le hizo un gesto cómplice.
—Bien. – replicó débil Francisco. – Fue todo muy rápido, ¿sabe? – agregó afligido.
Hipólito aprobó las excusas palmeando las piernas del joven.
—Estaba oscuro, eran hombres fuertes y el río no ayuda para responder con reflejos. – dijo el oficial como consuelo. Pimentel, vacilante, asintió.
—Lo que importa en este momento es que se reponga. – exclamó Isidro palmeando ahora el antebrazo de Francisco.
Ya próximo el mediodía el ajetreo de transeúntes, carros y caballos sobre Bethlem era intenso. Además, de lunes a sábado, a lo largo de la vereda del hospital, solían deambular vendedores ofreciendo a viva voz empanadas, pastelitos y mazamorras, un dulce preparado a base de maíz blanco pisado cocido en agua, azúcar y leche. La mayoría eran mujeres esclavas que con el ingreso obtenido de sus ventas aportaban su jornal a sus amos, y lo que sobraba lo ahorraban para juntar los, por lo menos, 250 pesos que costaba su propia libertad.
—¿Qué le pasa? ¿qué quiere? – se le oyó decir, en perfecto portugués, al doctor Miguel O ‘Gorman que acababa de ingresar a la habitación. Hablaba con el sujeto del brazo quebrado.
O ‘Gorman, luego de un breve cruce de miradas con Hipólito, desanudó la cuerda que inmovilizaba el brazo sano del reo. A continuación, verificó las líneas del aparejo que mantenía su miembro lastimado en alto y lo abandonó.
—Y bien, ¿cómo sigue el herido de guerra? – exclamó divertido, pero circunspecto, dirigiéndose hacia los postigos de la ventana. – Abren todo con la idea de ventilar sin advertir lo peligroso que es. – refunfuñó al aire trabando con firmeza la abertura.
—Convivimos día a día con millones de gérmenes. Nos enferman en la calle estando sanos imagínense ingresando a una casa de salud donde hay personas débiles con heridas expuestas – señalando a Pimentel – que podrían infectarse causando, por lo general, una muerte lenta, febril y dolorosa. —formuló irritado ante los presentes.
Francisco recorrió el ambiente con la mirada y palideció.
—Vamos a cambiar el vendaje. – le dijo mientras hacia un gesto hacia la puerta de entrada. En el momento se acercó una enfermera. Isidro e Hipólito se apartaron para darles lugar a los lados de la cama. El doctor y la enfermera, una robusta mujer de brazos fuertes, fueron haciendo rotar las vendas que, mientras quitaban, iban arrojando a un bacín de cerámica.
Así fue quedando expuesta una herida, ya zurcida, de unos cinco centímetros en la parte inferior izquierda del vientre.
—¡Cuidado con los jermenes! – dijo Francisco mirando preocupado.
—No te preocupes, manteniendo cerrada la ventana no van a entrar y con esto, los que entraron van a morir. – le dijo sonriendo el doctor mientras abría una botella de cristal.
O’ Gorman esparció el aguardiente sobre la herida mientras la repasaba con suavidad con un algodón. Hipólito e Isidro fruncieron sus ceños en sincronía.
—Esta herida está limpia. – comenzó diciendo el doctor mientras hacía su labor. – Cuando una herida se infecta, supura, se forma pus. En la antigüedad se creía que era bueno la formación de pus. El mismo Claudio Galerno, el cirujano de los gladiadores de Pérgamo sostenía que la formación de pus era esencial para la curación de las heridas.
Es cierto que Galerno estableció conceptos y doctrinas que fueron indiscutibles durante siglos, constituyendo normas en la práctica médica y muchos de sus juicios y opiniones probaron ser verdaderos, pero en lo que respecta al pus laudabilis estaba muy equivocado. – formuló conciso para el selecto auditorio que no podía tener más contraídos los músculos de sus caras.
—Quédese tranquilo, una infección se manifiesta a través de un malestar general, acompañado con frecuencia de un estado de languidez; un pulso débil, lento o irregular, una alteración en las facciones del rostro, dificultad al ejecutar movimientos… fatiga extrema, dificultad para permanecer de pie, falta de apetito, vértigo, pitidos, náuseas, frecuentes dolores de cabeza; en ocasiones se sufren vómitos, y la lengua se cubre de una mucosa blanca o amarilla. —continuó diciendo mientras acompañaba sus palabras examinando el semblante de Francisco, su boca y sus reflejos.
—Por suerte fue solo un puntazo no muy profundo que no alcanzó a tocar órgano alguno. – agregó O ‘Gorman. – Deberá guardar reposo unas semanas hasta que la herida quede bien sellada. Porque, aunque la hayamos cerrado, luego de quitados los puntos los gérmenes tienen otra oportunidad para ingresar por los pequeños orificios de la sutura.
Francisco, mientras era zarandeado de un lado al otro para pasar las nuevas vendas, alternaba aterrado su vista entre el doctor, la gruesa mujer y sus amigos.
—Pero fueron muy importantes las primeras curaciones. – agregó serio O’ Gorman. – Sin ese primer tratamiento, aunque haya sido una herida no muy profunda, se hubiera desangrado.
Por alguna razón, su sangre – agregó de inmediato dirigiéndose a Pimentel – lucía muy liviana, como acuosa. Entonces fue difícil al principio controlar la hemorragia aun habiendo llegado con un tapón que la obstruía. ¿Siempre sangra así usted? – indagó el doctor apoyando sus manos a un lado haciendo una pausa.
Pimentel alzó sus cejas y abrió sus manos sin poder dar una respuesta.
—Fue herido cerca del muelle del puerto de Las Conchas. – dijo Hipólito. – Era de madrugada, golpeamos puertas y ventanas de la pulpería de Magañez hasta que nos abrieron. Allí la esposa de don Magañez dio los primeros auxilios.
—Muy bien hecho. De lo contrario no hubiera llegado. – dijo O’ Gorman asintiendo al relato. —¿Come cebollas usted? – le preguntó a continuación a Francisco.
—¡Me encantan! Como todos los días una cebolla entera en rodajas con pan. – replicó el cadete sonriendo.
El doctor retiró su cuerpo de la cama y volvió a asentir cruzando sus brazos.
—Ahí está la razón por la cual su sangre estaba tan liviana. El ajo y la cebolla son muy buenos para los huesos y la digestión, pero además tienen una propiedad que evitan la coagulación de la sangre haciéndola más ligera. – expuso ilustrado O’ Gorman.
—Evite la ingesta de ajo y cebolla antes de una misión y, claro, antes de una cita con una señorita también. – agregó riendo mientras le palmeaba la mejilla.
Desde el otro extremo de la habitación se escuchó un quejido. El reo, incómodo, buscaba colocarse más derecho en su cama.
O’ Gorman observó esa inquietud y con un gesto le indicó a la enfermera que lo ayudara.
—¿Qué hacemos con ese hombre? – preguntó entonces el doctor dirigiéndose a Hipólito.
—En cuanto le den de alta lo llevaré junto con sus compañeros al calabozo del fuerte. – replicó el oficial de dragones. – Son contrabandistas…—agregó titubeante. —Esperábamos una patrulla inglesa o quizás a los nuestros en retirada, pero dimos con estos tres hombres que andaban solos.
—¡Si al menos me hubiese herido un inglés! – exclamó de súbito Pimentel mirando al prisionero fracturado. —¡Pero resultaron ser unos ladronzuelos mugrientos! – agregó de inmediato alzando la voz.
—Me temo que ya tendrás oportunidad de enfrentar a los ingleses. – lo consoló Isidro.
—Eso espero. No quiero que crean que me faltan ganas, que tengo miedo. – aseguró serio el joven.
O’ Gorman, de pie entre la cama y la ventana, parecía engalanado por el resplandor que entraba del exterior.
—Escúcheme Pimentel… ¿Es usted efectivo del regimiento de dragones no es así? – preguntó entonces el doctor. Francisco asintió severo alzando sus hombros.
—Bien, óigame. El hecho de que usted se encuentre aquí herido por un arma blanca en una redada o en una misión, lo que haya sido, demuestra a las claras su arrojo, su coraje. – Miguel O’ Gorman hizo, entonces, una breve pausa que le permitió refrendar la aprobación del cadete.
—Ese coraje suyo – continuó O’ Gorman señalándolo con el dedo índice de la mano derecha. —que, repito: lo mandó al hospital, no crea que es resultado de la ausencia de miedo, no, en lo absoluto – reafirmó ya observando a todos – Es, en todo caso, el triunfo sobre él. – concluyó categórico como solía rubricar el doctor cada exposición.
Luego del hospital, Hipólito se dirigió a la oficina del coronel de su regimiento. Cuando llegó, encontró a José de la Quintana mirando por la ventana hacia el patio interior. No había otro movimiento más que el de unos esclavos trabajando la tierra de unos pequeños canteros debajo del frente sur del Palacio de los Virreyes.
Hipólito carraspeó para declarar su presencia ya en el interior de la oficina.
—¡Oficial Mondine! – exclamó el coronel retornando de sus cavilaciones. – Venga, tome asiento por favor.
Hipólito saludó solemne y se sentó frente al escritorio apoyando el sombrero sobre su falda.
—Bueno, permítame primero felicitarlo por el resultado de las acciones en Las Conchas y hágale llegar mis más caros respetos a sus hombres, en especial al cadete … ¿cuál era su nombre? – dijo un tanto abochornado por no recordarlo.
—El cadete Francisco Pimentel. Se encuentra convaleciente pero fuera de peligro. —replicó Hipólito.
—Aja, Francisco Pimentel. – repitió fuerte y claro el coronel mientras anotaba su nombre en una hoja. – Bien, transmítale mis felicitaciones entonces al cadete Francisco Pimentel. – reiteró pasando ahora sus dedos por el papel. —Dígame, usted que lo conoce mejor, ¿no cree que ya es hora de hacerlo efectivo en el regimiento? – preguntó echándose sobre el respaldo de la silla.
—Por supuesto. – dijo de inmediato Hipólito. – El cadete Pimentel en el transcurso de dos años asistiéndome ha demostrado un valor destacado, de plena disponibilidad y utilidad en la obtención de información. Para su corta edad conoce muy bien la ciudad y a todos los vecinos. – expuso el oficial. —Pero, además, demuestra una preocupación continua por los asuntos militares del virreinato. Creo que sí, ya es hora de, si me permite la insolencia, no solo efectivizarlo sino premiarlo.
—Ya veo. – replicó de la Quintana retornando su vista al nombre que acababa de escribir. – Lo ascenderemos entonces a cabo, ¿le parece? – dijo sonriendo el coronel.
Hipólito asintió satisfecho.
—Hoy mismo redactaré el oficio de su incorporación y su nuevo grado. Si le parece, prefiero entonces acercarme en persona al hospital para transmitirle la buena nueva. – expuso haciendo a un lado la hoja al tiempo que estiraba sus manos a lo ancho del escritorio.
—Y hablando de buenas nuevas, que no son buenas precisamente. Han llegado noticias de la Banda Oriental. – agregó más reservado.
Hipólito ladeó un poco su cabeza como adivinando cuál era aquella novedad que seguro no haría más que postergar su decisión de abandonar el regimiento.
—Hace unos días cayó Montevideo. – dijo abatido de la Quintana. – Los británicos la capturaron sin que nuestras tropas, todavía varadas en Colonia, pudieran impedirlo.
El coronel se refería a los casi mil quinientos hombres al mando del Capitán General Santiago de Liniers y el comandante Cornelio Saavedra. Se habían trasladado a Colonia del Sacramento y desde allí esperaban coordinar con las tropas de Sobre Monte para entonces marchar hacia Montevideo sumando así más hombres a los del gobernador Huidobro que solos sostenían el baluarte.
—Las huestes de Sobre Monte nunca llegaron a unirse a los patricios y dragones. No sabemos qué pasó, nos enteraremos cuando regresen Liniers y Saavedra. Con la ciudad tomada ya sería imprudente avanzar. Además, sabemos que el número de los invasores sobrepasan largamente los cinco mil soldados. – expuso preocupado el coronel.
—Y no pasará mucho tiempo para que intenten invadir nuevamente Buenos Aires. – dijo Hipólito pasando su mano por la barbilla.
—Correcto. Primero seguro irán por Colonia. Sería también insensato pretender sostener esa plaza, abierta y poco fortificada, con nuestros hombres acorralados por el río. Así que abandonaremos Colonia en estos días. Tendremos que refugiarnos aquí a esperarlos. – dijo abriendo sus manos.
—Entonces el nuevo cabo Francisco Pimentel tendrá una oportunidad de mostrar su valor. – agregó sonriendo el coronel. – Será una batalla cruenta y espero triunfemos sobre los invasores. Aunque más de cinco mil hombres bien armados de la Royal Army, debo decir, preocupa. – agregó incorporándose de la silla.
De la Quintana se volvió a dirigir a la ventana. Los esclavos continuaban su labor sobre los canteros repasando la tierra con las azadillas.
—Oficial, quiero ser claro con algo. – expresó sin dejar de mirar al exterior. —Le reitero mis felicitaciones por la misión en Las Conchas. Valoro el arrojo de todos en la ejecución del deber, pero en virtud de las circunstancias necesito hacerle un pedido. – dijo volviéndose hacia el oficial de dragones.
—Por supuesto coronel. – replicó atento Hipólito.
—Dígame, ¿cuántos prisioneros tenemos en los calabozos del fuerte y en el Cabildo? – preguntó de la Quintana.
Hipólito reflexionó un instante bajando la vista.
—Aquí en el fuerte están dos de los tres hombres capturados en el río. El otro se encuentra herido en el hospital en la misma habitación donde reposa Pimentel. Y en el Cabildo creo que hay solo un jornalero conocido por armar peleas borracho en Retiro. – respondió el inspector.
—Bien. Necesito con urgencia todos los calabozos libres. En caso de que los ingleses invadan la ciudad, como consecuencia de la contienda van a resultar muchos prisioneros. —titubeó apretando sus labios – Prisioneros propios o ajenos. – agregó retornando su vista al oficial. —Rezaré porque sean ajenos, pero de todas formas las prisiones tienen que estar vacías para recibirlos.
Hipólito asintió con prudencia.
—El jornalero ya pasó dos noches guardado. Lo libero de inmediato. Pero ¿qué hago con los contrabandistas?
El coronel se acercó hasta ponerse frente al oficial y apoyó su mano izquierda en el escritorio. Hipólito lo miró interrogativo.
—Libérelos también. Aunque si realmente quiere conocer mi opinión le diría que los fusile. Al fin de cuentas si los libera seguro retornarán a la actividad. No vamos a terminar con el contrabando, pero ¡vamos!, es un incordio andar arriesgando hombres, ¡soldados! por estos trúhanes.
Hipólito descolgó la antorcha del ingreso que conducía a los calabozos del subsuelo del fuerte. Una veintena de celdas de apenas cuatro metros por lado que se ubicaban a lo largo del recodo que formaba la calle Cabildo y pasando el cruce con el tramo sur de Santo Cristo hasta las barrancas.
El arco de luz fue descubriendo el estrecho pasillo que separaba la hilera de celdas. Las mazmorras no tenían ventanas, las únicas fuentes de aire y luz provenían de dos pequeñas claraboyas emplazadas en los intervalos que dividían en grupos de cinco las celdas que daban al patio interior del fuerte.
Los dos únicos detenidos del complejo habían sido alojados en los recintos linderos con los cimientos de la fortificación dejando una celda vacía por medio para que no tuvieran ninguna clase de contacto.
El prisionero cubrió mecánicamente sus ojos con la mano cuando Hipólito lo iluminó. De pie en el medio de la celda lo miró asustado.
Apurados por la herida de Pimentel los hombres apresados en el río fueron inmovilizados y dejados a cargo del cabo Esteve en la pulpería de Magañez. Hipólito y Bardenas transportaron a Buenos Aires esa misma madrugada, a toda velocidad, a Francisco.
Por la mañana, una partida de dragones comandada por otro oficial se encargó de recoger a Esteve y los prisioneros.
No había tenido oportunidad de interrogarlos y ahora se encontraba con la disyuntiva de liberarlos o ejecutarlos satisfaciendo así las confesas intensiones del coronel.
—¿Cuál es su nombre? – preguntó Hipólito.
El reo se acercó a los barrotes de su celda y, atribulado, dio una larga declaración.
—¿No habla español? – preguntó el oficial incapaz de comprender lo que el hombre le decía. Ciertamente, pensó Hipólito, eso tampoco era portugués, el cual no hablaba, pero sí entendía.
Aquel hombre volvió a despacharse con una exposición que parecía muy detallada por los gestos que hacía, pero seguía siendo impenetrable para el oficial.
—Dice que si se apiada de él tiene información importante para revelar. – se escuchó decir en un perfecto español de entre las penumbras.
El oficial llevó el arco de luz hacia la celda del otro prisionero. Estaba sentado en la saliente que hacía las veces de litera con sus manos apoyadas en las piernas. Era el sujeto que él había apresado en el río, el primero, antes de ir tras el fugitivo que había herido a Pimentel con el que ahora compartía habitación. Supo que era ese el hombre por su camisa blanca abierta y sus cabellos negros largos y ensortijados.
—¿Y usted cómo se llama? —preguntó Hipólito ya junto a las rejas.
El sujeto se incorporó y se acercó. La flama de la antorcha sacudió destellos de luz que iluminaron los rostros separados por el hierro. De piel bronceada, la sombra que proyectaban sus pronunciados arcos ciliares oscurecía más las facciones del reo.
—¿Hipólito de Toulouse? – espetaron de imprevisto los rollizos y centellantes labios del extraño. La mano derecha del hombre rozó la izquierda del sorprendido oficial de dragones.
—¿Quién eres? ¿de dónde me conoces? – inquirió azorado Hipólito.
El rostro del prisionero volvió a emerger de las tinieblas con una mueca en su boca como charada.
—¿Acaso no reconoces a tu camarada del Mariana?