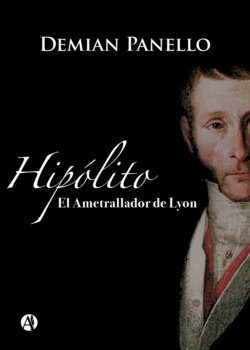Читать книгу Hipólito - Demian Panello - Страница 9
ОглавлениеII
Pluma en mano y recostado en la silla, observaba los papeles desparramados sobre el amplio escritorio. El bullicio proveniente de la plaza no le permitía concentrarse y cada vez sus pensamientos se dispersaban más de aquello que tenía que escribir.
Unos suaves golpes en la puerta de la habitación terminaron por sacarlo del letargo vacío de sus ideas. El piso crujió a dos tiempos, al incorporarse de la silla y al dar el siguiente paso, poniendo de manifiesto un listón flojo que recorría el centro de la habitación.
Entornó lentamente la puerta y un conocido rostro dulce y delicado se dibujó ante sus ojos.
Hipólito retiró su cuerpo permitiendo el ingreso de la mujer y no bastó que transcurriera un segundo luego de cerrada la puerta para que la espalda de Alicia diera con fuerza contra la misma impulsada por el ímpetu fogoso de un largo y apasionado beso. El frenesí, sin interrupciones los fue llevando de la puerta hacia el placar, ahora de espaldas el hombre y de allí hacia la cama volteando en el trayecto el candelero y unos libros de la mesa de luz.
De un solo movimiento Alicia quedó encima de Hipólito al tiempo que desprendía los botones que ceñían su peto a la cintura. Él deslizó con suavidad sus manos por el vientre de ella hacia la espalda y de un tirón desanudó el corsé permitiendo entonces filtrar sus manos entre la camisa interior de lino y alcanzar así sus pechos.
Beso devorador a beso devorador, caricia a caricia de creciente impaciencia, sucumbieron víctimas de la intensidad pura de la cómoda intimidad de aquella habitación de alto de la Posada de los Tres Reyes.
Se quedaron tumbados en la cama mirando el techo. Alicia giró hacia Hipólito justo al escuchar algunas voces de mando provenientes de la calle.
—¿Ya has redactado la solicitud de baja?— le dijo mientras acariciaba su pecho desnudo poblado de abundante vello.
Hipólito miró hacia el escritorio.
—No. – dijo musitando. – No he podido concentrarme. – explicó girando ahora hacia su compañera.
Alicia le sonrió y acarició su rostro frotando, en el mismo movimiento, su pulgar en los labios del hombre.
—¿No estás seguro de hacerlo? ¿es eso?
Hipólito giró en la cama hasta quedar enfrentado a Alicia. La mano de ella corrió entonces hasta la nuca de él y allí quedó restregando sus cabellos.
—Cuando regresaste a Córdoba luego de todo lo que pasó aquí y entraste a la oficina del hospital, de pie en el umbral de la puerta con tu sombrero en el pecho, me miraste sin decir nada y supe todo. Aquellos días fueron los días más maravillosos que alguien pueda llegar a vivir. – dijo sin apartar su vista de él y con sus ojos centellando en el humor de la evocación.
Hipólito le sonrió y acercó los labios de la mujer a los propios besándolos con ternura.
—También fueron así de maravillosos los míos. Los únicos que he tenido. – le replicó con suavidad acariciándole la cara y el cuello. – Quiero mudarme a Córdoba contigo. Todavía quiero hacerlo. Instalarme allá, tener otro trabajo, hacer algo diferente. – dijo titubeante sin apartar sus ojos de los de la mujer, pero perdiendo la mirada en algún punto más allá del presente.
—No he hecho otra cosa más que esto desde que llegué. Es lo que soy. – añadió retornando de sus cavilaciones.
La misma conversación había tenido lugar en Córdoba apenas un mes después de la reconquista. Entre paseos a la vera del río y los apasionados encuentros en el hotel de la plaza, profirieron su amor y los planes de Hipólito de mudarse a Córdoba. Le preocupaba entonces y ahora, qué hacer de su día y a día fuera del regimiento de dragones.
—No encuentro las palabras. No se me da muy bien esto de escribir. – agregó riendo al tiempo que con un gesto volvía su atención al escritorio.
—Te puedo ayudar. Pero tienes que estar seguro de hacerlo. – le dijo Alicia poniéndose de rodillas sobre él con sus manos apoyadas en sus muslos.
Sus cabellos lacios y claros caían desordenados sobre sus hombros cubriendo sus pechos.
Cuando recién la conoció no le pareció atractiva.
Trabajando en la oficina del Hospital de Mujeres, Alicia y la directora Guitran, de rodetes tirantes y vestidos largos y vulgares ceñidos al cuello no llamaban la atención. Pero entonces fue el candor suave de su presencia lo que lo cautivó. Escucharla hablar con las personas que se acercaban hasta el mostrador, el roce ocasional de sus cuerpos al cruzarse entre los estrechos pasillos de los escritorios fue extrayendo del oficial un sentimiento que pensó que no tenía, que había sido extirpado de su ser en algún punto en aquel bosque camino a Narbona o a Montpellier, ya no sabía dónde y lo cierto que ni importaba.
Le comenzó a gustar esa joven de delicados gestos y sonrisa tierna. La hizo parte de esa ciudad que también lo había seducido con sus serenos días de sol y el lento andar de provincia en amalgama perfecta con una metrópoli grande y vibrante digna de una capital.
La contundente humildad de la desnudez le devolvió entonces la belleza física que no había sido capaz de captar. Como si aquella mujer tuviera la virtud suprema de ser, simplemente, bella.
Alicia acompañada de su amiga y jefa, Manuela Guitran, visitaba ahora Buenos Aires que las recibía con sus habituales tórridos días de verano. Hipólito se había adelantado a reservar habitaciones en la posada próxima a la plaza tanto para la directora como para compartir con Alicia.
—A ver, déjame ver. – exclamó la mujer mientras que de un salto bajaba de la cama y se sentaba frente a los papeles del escritorio. Con sus manos esparció los escritos. Eran tres, fechados ese día, Buenos Aires, enero 28 de 1807 que se dirigían al coronel José de la Quintana y continuaban con unas pocas líneas más que terminaban en garabatos indescifrables.
Hipólito, todavía recostado en la cama, la observaba apoyando su cabeza en su brazo.
—Es evidente que tu jefe es el coronel José de la Quintana. – dijo girando hacia el oficial con esa sutil mueca que arrugaba los delgados pliegues de su mentón. El oficial asintió liberando una carcajada.
—¡No puede ser tan difícil escribir la solicitud de baja del servicio! – exclamó la mujer desde su asiento. – Veamos. ¿Cómo te diriges habitualmente al coronel? – le preguntó entonces descansando sus brazos en la cintura.
—¿Qué cómo me dirijo a él diariamente en persona? – vaciló Hipólito sentándose al borde de la cama.
—Sí, eso, cómo te diriges a él en persona.
—Estemm, coronel, señor… la formalidad habitual.
Alicia asintió meciendo su cuerpo y separando sus manos.
—Lógico. – y tomó la pluma que yacía junto a un sólido portaplumas con tintero de bronce cincelado decorado con una cargada filigrana de motivos orientales. Entintó la pluma dando unos golpecitos secos al borde del tintero antes de retirarla y entonces formuló, mirando primero hacia arriba y luego al escribir:
—Mi estimado coronel, me dirijo a usted, no sin ocultar la amargura que esto me confiere, con el objeto de solicitarle la baja definitiva del regimiento… Comenzaría más o menos así, ¿no? – dijo girando hacia Hipólito buscando su aprobación.
El oficial escuchó aquel enunciado mirándola. Separada su espalda del respaldo, su blanca piel despojada de prendas llevaba las efímeras marcas del peinazo del mueble y en su rostro la insolencia feroz de un rubicundo amor.
Desde la cama Hipólito le sonrió y extendió sus brazos como muelles seguros donde amarrar tanto desparpajo.
Alicia volvió a exhibir su lacónica mueca que precedía a su sonrisa y se lanzó a ellos sin más reparos que asegurarse que la pluma no cayera sobre la hoja que había comenzado a escribir.
Luego de la reconquista se crearon varios regimientos y desde entonces el fuerte gozaba de una actividad continua de tropas. Además, la flota inglesa al mando del contraalmirante Home Riggs Popham no había abandonado el estuario del Río de la Plata y en esos días hostigaba el puerto de Montevideo.
—¡Va cayendo gente al baile! —exclamó desde su pequeña oficina el cabo Gregorio Antúnez al verlo llegar.
Hipólito sonrío y fue quitándose el sombrero al acercarse.
—¿Cómo anda inspector? – preguntó el regordete celador del fuerte apurando la caldera en el bracero.
—Sofocado por este calor. – replicó Hipólito apoyándose en el marco de la puerta.
Antúnez no tenía por costumbre salir de su diminuto recinto. Su mate era obligado tanto al entrar como al salir por la puerta de Santo Cristo. Pero había que acercarse o bien a la abertura donde sellaba permisos y autorizaciones o a la puerta de ingreso de la celaduría.
Cualquiera podría portar un salvoconducto para salir de la ciudad firmado por un coronel, el Capitán General o el mismísimo virrey, pero si no estaba sellado por el celador Gregorio Antúnez no servía de nada.
Cuando los ingleses ocuparon el fuerte, el cabo Antúnez se resistió a abandonar su puesto. Entre varios hombres tuvieron que sacarlo a los tirones de aquel recinto que para el soldado significaba su patria. Lo llevaron a uno de los calabozos del fuerte en el subsuelo y allí permaneció durante toda la ocupación hasta que fue liberado el día de la rendición.
—Bueno, vaya preparándose porque si es por sofocarse me temo que se avecinan tiempos de guerra de nuevo con los gringos y ahora va a haber fuego crudo. No nos van a agarrar con la guardia baja. —advirtió severo Antúnez que lucía su chaqueta abierta a efectos de su prominente barriga dejando expuesto, además, con la camisa desabotonada su abundante y ya blanquecino vello corporal.
El oficial de dragones asintió emitiendo un sonido mientras daba un sorbo al mate.
Antúnez se aproximó y con un suave gesto con su mano izquierda en el brazo del oficial lo acercó más al interior.
—Hoy por la mañana llegaron noticias de Montevideo. Parece que los ingleses corrieron a las tropas de Arce. – susurró confidente. Hipólito lo observó preocupado. – Pero eso no es todo. – agregó de inmediato Gregorio. – Los gringos capturaron al coronel y a Balcarce.
—¡Vaya desgracia! —exclamó el oficial. —¿Y qué se sabe del hijo del coronel de la Quintana? ¿No era acaso de la partida?
—No sé nada. El soldado que trajo la noticia apenas si le dio un par de sorbos al mate e ingresó con urgencia para ver al capitán. No pudo darme más detalles. – se disculpó consternado Antúnez como si aquello fuera una falta grave de su puesto.
Hipólito algo confuso estiró su cuello observando el interior del fuerte.
—Venía a reunirme con el coronel. ¿Estará disponible con todo este contratiempo? – preguntó un tanto desanimado.
El cabo Antúnez se encogió de hombros y de un cabezazo le indicó que ingresara y lo averiguara.
La oficina del coronel del regimiento de dragones era la más próxima a la entrada, funcionando en una pequeña barraca a dos aguas luego de traspasar la celaduría.
Se notaba agitado el fuerte. Como nunca, luego de la reconquista la ciudad se había militarizado con varios cuarteles nuevos en los alrededores que servían de base a los también nuevos regimientos.
La fácil captura de la ciudad por una pequeña expedición británica en junio pasado había llamado al Capitán General Santiago de Liniers a emitir un comunicado instando al pueblo a organizarse en cuerpos de armas para contrarrestar una nueva invasión.
Vengan, pues, los invencibles cántabros, los intrépidos catalanes, los valientes asturianos y gallegos, los temibles castellanos, andaluces y aragoneses; en una palabra, todos los que llamándose españoles se han hecho dignos de tan glorioso nombre. Vengan, y unidos al esforzado, fiel e inmortal americano, y a los demás habitadores de este suelo, desafiaremos a esas aguerridas huestes enemigas que, no contentas con causar la desolación de las ciudades y los campos del mundo antiguo, amenazan envidiosas invadir las tranquilas y apacibles costas de nuestra feliz América.
En el patio interior, una compañía de patricios formaba en dos bloques de varias columnas en tanto que, por detrás, varios jinetes iban saliendo por la puerta del Socorro que daba a las barrancas junto al río. Mirando aquella escena lo sorprendió su superior, el coronel José de la Quintana que en ese preciso instante salía de su oficina.
—¡Oficial Mondine! Justo iba a ordenar que lo fueran a buscar. Hay algo delicado que deseo encomendarle. – exclamó con sorpresa y sin ocultar alivio al verlo detrás de la puerta.
Hipólito llevó sus manos al frente de su saco ciñéndolo a su torso y con ello estrujó el papel con la solicitud de baja redactada por Alicia que guardaba en su interior.
—¡A la orden coronel! Dígame de que se trata. – exclamó solemne pero desalentado elevando los hombros.
—No no, mejor venga, sígame que tengo una reunión y me gustaría que estuviera presente. – replicó el coronel acompañando con su mano el movimiento que los dirigía hacia el sector norte del fuerte.
Transitaron en paralelo al muro que daba sobre Santo Cristo hasta la pequeña capilla bordeando las formaciones de patricios.
Frente al templo y hacia el centro del patio, se alzaba el Palacio de los Virreyes, la más lujosa edificación de Buenos Aires, de dos plantas con balcones tipo cajón. Lo rodeaba un patio cuadrado en un solo nivel con tres lados de ambientes para las diferentes funciones. El piso inferior era para funciones administrativas y arriba estaban las habitaciones y salón del virrey.
En la entrada del palacio se encontraron con el comandante del cuerpo que en esos momentos formaba en el patio, Cornelio Saavedra y su sargento mayor Manuel Belgrano.
—Señores. – saludó empinado el coronel de la Quintana.
—¡Coronel! – replicaron al unísono Saavedra y Belgrano cuadrándose.
Aunque en términos de escalafón el recién nombrado comandante estuviera al mismo nivel que de la Quintana, la vasta experiencia del coronel con los dragones naturalmente se distinguía y entonces hasta los superiores le guardaban respeto.
Hipólito saludó a los dos hombres inclinando solemne la cabeza. Manuel le sonrió.
No conocía a Saavedra más que de vista, sin embargo, sí eran bien conocidos con Belgrano de cuando era secretario del Consulado de Comercio. Al final de la jornada laboral solían compartir largas tardes convertidas en noche debatiendo sobre Francia y la revolución en el Café de Marco junto al grupo de los franceses. Era un buen hombre, culto y soñador principal anfitrión de esas veladas. En más de una oportunidad Pedro Marco, el dueño del café, tenía que invitarlos a retirarse ya bien entrada la madrugada.
—Entremos, el capitán nos debe estar esperando. – sugirió Saavedra adelantándose hacia el ingreso del palacio. Uno de los soldados del regimiento de dragones que se encontraba de consigna delante del marco de la puerta los acompañó al interior.
Un amplio vestíbulo, de discretas molduras de algarrobo, dividía las oficinas de la Real Audiencia, escribanías y las Reales Cajas. Los hombres, guiados por el dragón que oficiaba de auxiliar, ascendieron la sólida escalera que conducía a la planta alta.
El guardia los dejó superando el umbral del salón principal que contaba con una espaciosa mesa de reuniones en el centro rodeada de sillas, y hacia la derecha del ingreso un robusto y bien labrado escritorio. Carlos IV, abúlico y desinteresado, con su mano derecha en la cintura y la izquierda delante en puño, dispersaba su vista en el vacío del vasto ambiente. Enjaezado de rojo y dorado, el retrato de Su Católica Majestad hacia juego con el terciopelo rojo del sillón del virrey.
—¡Caballeros! – se escuchó desde el otro extremo. El Capitán General, Santiago de Liniers y Bremond, ingresaba apurando su paso desde el balcón.
Vacilante estratega, pero valeroso soldado capaz de ganar él solo una batalla con su inigualable arrojo, fue justo conquistador del trono de héroe de la reconquista. Lo que le valió además el ascenso a Capitán General del virreinato y ante la ausencia de Sobre Monte, que había permanecido en Córdoba luego de la rendición de los invasores, virtual autoridad suprema.
Era un hombre de mediana edad de elegancia única en estas tierras, de sonrisa acogedora y hermosa; sus ojos admirables sobre todo por el modo como estaban colocados en su cara y enmarcados por sus cejas. Con sus largos y platinados cabellos recogidos en una cola de caballo, toda su cara, bien acicalada y empolvada, se exhibía pétrea y esmaltada como una máscara de baile. No había impostura alguna en su mirada, nada teatral ni afectado. Aquel caballero francés de refinados modales definía la sinceridad y el arrobo, la imprudencia a niveles temerarios; un ner tamid de ferviente pasión siempre triunfante en las lides de Marte y el amor.
Liniers con un gentil movimiento de manos los invitó a hacerse un lugar en la mesa central.
Se ubicaron en el extremo opuesto a la pared donde estaba el escritorio y el retrato del monarca español. Saavedra y el coronel de la Quintana se sentaron enfrentados y lo propio hicieron Belgrano e Hipólito. Frente a todos, el Capitán General.
—Como ya estarán informados, hace unas horas llegó el cabo González con malas noticias. – el capitán hizo una breve pausa observando a sus interlocutores. —Las tropas de Arce y Balcarce fueron derrotadas en Montevideo y ambos oficiales apresados por el enemigo.
Liniers entonces posó su mirada en de la Quintana que había inclinado sutilmente su cuerpo. – Su hijo, coronel, está bien. Hilarión y muchos más pudieron retirarse a tiempo. – agregó antes que algo más se dijera en esa mesa. De la Quintana dio un largo suspiro compartido por el resto.
—No tengo precisión de la cantidad de bajas, entiendo que no fueron muchas de acuerdo con lo expresado por González. La tropa se encuentra en retirada hacia Colonia e Hilarión quedó cargo de ella en estos momentos.
El capitán volvió a hacer un intervalo como permitiendo que aquellas desafortunadas novedades tomaran forma concreta en los presentes y entonces un profundo desconsuelo se apoderó de todos ellos, a excepción del mismo Liniers.
El capitán desenrolló un mapa que hasta ese momento había permanecido cerrado junto con otros planos y papeles.
Un detallado grabado en tinta china de todo el estuario del Río de la Plata incluyendo la ciudad de Buenos Aires y la Banda Oriental con sus bastiones, accidentes geográficos, caminos y bancos de arena en el río dibujados con precisión, se extendió en la mesa frente al grupo. Orientado hacia el coronel de la Quintana e Hipólito, obligó al resto a incorporarse y ubicarse detrás de los privilegiados.
—De acuerdo con lo relatado por González, los ingleses estarían en estos momentos asediando la ciudad tratando de forzar la defensa de las tropas de Huidobro sobre las puertas de San Juan. —expuso Liniers trazando un arco con su dedo índice desde la bahía de Santa Rosa, frente a la isla de las Flores, hasta Montevideo. – Sobre Monte con alrededor de 2500 cordobeses a caballo estaría en Capilla a dos leguas al norte. – continuó dando pequeños golpes con el mismo dedo en un punto cercano al grabado del fuerte de la ciudad.
—En la retirada, Hilarión se contactó con un enviado de Sobre Monte. El virrey prometió sumar sus hombres a nuestras huestes. – agregó el capitán ahora trazando otro arco con su dedo sobre el mapa desde Colonia del Sacramento hacia Montevideo acompañado de otro que provenía del interior también hacia el núcleo capital de la Banda Oriental.
El coronel de la Quintana y Saavedra mecieron sus cabezas en silencio y al unísono sin dejar de observar el plano.
—Comandante. – dijo Liniers dirigiéndose a Saavedra. – Prepare 500 hombres de su regimiento. El capitán Michelena nos transportará junto con otros 1000 soldados más, entre húsares y de otros regimientos, a Colonia del Sacramento. Allí procuraremos coordinar con Sobre Monte para marchar sobre Montevideo y contraatacar.
José de la Quintana levantó su cabeza y miró a Liniers respaldando el plan.
—Permítame capitán. – dijo entonces el coronel del regimiento de dragones alzando su mano izquierda. —Podríamos además apostar una patrulla en el puerto de Las Conchas cubriendo, tanto sea una desafortunada retirada nuestra o eventualmente anticipar cualquier avanzada enemiga que, conociendo ya mejor la región, pretenda aprovechar una bajante del río. – expuso haciendo un círculo en la zona del delta del Paraná.
El Capitán General alzó su cuerpo colocando sus brazos en la cintura al tiempo que evaluaba la propuesta del coronel.
—He pensado en cuatro o cinco hombres al mando del oficial Mondine. – agregó de la Quintana señalando a Hipólito sentado a su derecha.
Fue entonces Liniers quien asintió y miró de soslayo a Saavedra y Belgrano que también dieron señas de aprobación.
—Me parece apropiada la idea. – dijo entonces el Capitán General. – Bien, ¡pongámonos en marcha ya! Cualquier demora juega, a partir de ahora, para los invasores.
Los hombres alzaron sus hombros con denuedo frente a la nueva empresa.
Hipólito esbozó una mueca del mismo sentimiento y luego de un largo suspiro oprimió en su pecho la nota que guardaba en el interior de su chaqueta.