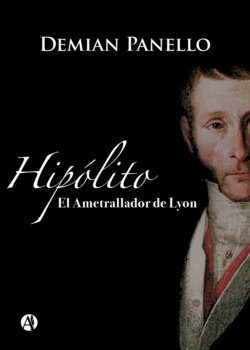Читать книгу Hipólito - Demian Panello - Страница 12
ОглавлениеV
Mar del Caribe, 1804
Las velas hinchadas a más no poder de la fragata Mariana tensaban la arboladura haciendo crujir extasiada la madera. La nave avanzaba deprisa en las aguas que separaban Guadalupe de las Islas de los Santos, allí donde el Atlántico se funde plácido con el Mar del Caribe.
En la cubierta de estribor, Miguel observaba un humeante peñón que se alzaba próximo a la costa de Basse-Terre, la isla occidental de Guadalupe.
Un continuo y delgado hilo vaporoso ascendía difuminándose, en la altura, en ligeros cirros.
—La vieja dama. – dijo el capitán Casanova ubicándose a su lado.
El volado del puño de su camisa cubría a medias la pulsera de plata que jamás se quitaba y procuraba alejar de las miradas indiscretas. Provenía de un pasado lejano de Casanova, antes de ser capitán del Mariana y de un romance que no era precisamente con el mar, según había oído cuchichear entre risas en la nave desde aquel día que abandonó para siempre Argel.
—Es un volcán joven. Como usted oficial. – agregó sonriendo mientras le palmeaba la espalda. Al girar detuvo su vista en la popa, hacia la estela espumosa que el Mariana iba dejando a toda vela.
—Pronto dejaremos de contar con la generosidad de los vientos alisios. – dijo acomodándose el lepanto modificado que gustaba vestir. Él mismo le había cocido una visera de fieltro tornando esa gorra en una prenda única en el mundo. En realidad, un día envalentonado por el ron había confesado que copió el modelo de un pirata malayo negrero que ajustició colgándolo de la verga de su propio barco. Esa fue la única intimidad que el ron fue capaz de sacarle al capitán.
En efecto, un cuarto de hora después el barco navegaba sereno una milla al oeste de Dominica.
El aire de esa deliciosa zona es tan puro, que las serranías insulares, se divisan con facilidad a una distancia de treinta o cuarenta leguas, y que desde tierra se avista un navío normal a una distancia de diez leguas.
Esa cordillera volcánica, espina dorsal de las Indias Occidentales, divide todo el archipiélago en dos marcadas geografías y con ello caracteres opuestos. Las más agitadas costas de oriente, hacia el atlántico, bendecidas por los vientos alisios eran las preferidas por los naturales de esas tierras y el litoral apacible del lado occidental, de cara al mar del caribe, elegida por los colonos europeos.
Cuando Casanova se paseaba por cubierta, solía dirigir la palabra tan solo al contramaestre Jolimont como al oficial de cubierta Miguel y a nadie más. Era común que los marinos se echasen a un lado dando lugar al paso del capitán que marchaba yerto con los brazos en la espalda escudriñando siempre el horizonte buscando anticipar cualquier peligro.
Fue en uno de esos recorridos cuando se escuchó una explosión seguida de un silbido. En segundos una bala pasó rozando el palo mayor. La sorpresa fue mayúscula en toda la nave. Estaban siendo atacados, pero no se veía barco alguno alrededor.
En lo alto de la popa el capitán extendió el catalejo. Se encontraban al sureste de Martinica y la bala había venido desde el norte, pero en esa dirección solo se divisaba la isla y ninguna embarcación. El Mariana contaba con solo dieciséis piezas de artillería de doce que asomaban por las portas y un par más en cubierta que eran útiles para amedrentar a los corsarios. Casanova ordenó a Jolimont alistar los cañones cuando otra explosión fue el prólogo de un nuevo silbido y entonces la verga de sobremesana voló hecha añicos cayendo las astillas encima del capitán.
En medio del zafarrancho de combate los marineros chocaban entre sí aturdidos por ese barco fantasma que los estaba acosando.
—¡Izad los juanetes y las barrederas, que no haya tela en el Mariana que no esté al viento! – exclamó Casanova sobre el alcázar de popa.
La nave se curvó con rumbo al este pretendiendo dejar a un lado el desconocido elemento que les estaba siendo hostil.
Turbado por el misterio, el capitán afirmó su cuerpo sobre la baranda y volvió a explorar con el catalejo todo el frente marino a babor. No había más que tierra a poco más de una milla.
Pasaban justo frente a un pequeño islote, a mitad de camino entre la costa y la posición del Mariana, cuando un resplandor capturó por un instante su atención. Bajó el dispositivo óptico para ampliar su campo de visión, pero nada había cambiado ante sus ojos. El pequeño islote deshabitado y las apacibles costas de Martinica detrás se mostraban rebosantes de vegetación con la pequeña villa de St. Thomas hacia el este.
Dirigió entonces el catalejo hacia el islote y la imagen ampliada le devolvió la misma soledad que sus ojos desnudos habían percibido, cuando de pronto, un nuevo destello lo encandiló. Agudizó su vista potenciada por el aparato y entonces descubrió la boca de una cueva cerca de la cima del solitario promontorio de aquel islote. En ese instante el humo de otra explosión saliendo de esa misma gruta delató a su enemigo.
—¡En el Roca Diamante! – alcanzó a gritar sin impedir que el cañonazo diera de lleno en medio del velacho, quebrando el trinquete.
El palo quedó colgando de la arboladura arrastrando consigo las vergas y los juanetes de proa.
Los cañones del Mariana no tardaron en contestar fuego hacia el islote Roca Diamante, pero fue nulo el daño causado al empinado peñón de piedra.
Otro disparo desde la improvisada fortaleza marina alcanzó el bauprés llevándose con él los foques y la arboladura del trinquete que hizo caer sobre la cubierta la parte superior del palo con su verga y juanetes.
La fragata, con su trinquete fuera de servicio, había reducido su velocidad sin haber podido salir todavía del alcance del fuego enemigo. Entonces, el capitán ordenó largar rizos y añadir bonetas, lo que implicó arriesgadas maniobras de varios hombres manipulando paños y aparejos en altura sobre el palo mayor. Así el Mariana fue llevando curso hacia el este dejando a un lado, lentamente, el maligno islote.
Una vez fuera de peligro Casanova se puso a evaluar la necesidad de tocar puerto o tierra segura para reparar los daños. El puerto más cercano, St. Thomas frente a la Roca Diamante, quedaba descartado por razones obvias y la villa de Ste. Anne, en la península sur de la isla, estaba a tres leguas, una distancia algo lejana para la exigencia que estaba sufriendo el palo mayor.
Indicó entonces rumbo a los Tres Ríos, un pequeño delta pasando la Bahía de Serón a poco más de una legua. Llegaron a los arrecifes de corales que precedían a la playa, más desdibujada por los ríos que la aguaban, cayendo la tarde.
No desembarcaron hasta la mañana siguiente. Casanova envió varios botes para examinar las playas y comprobar si estaban habitadas; pero los hombres que fueron a reconocerlas no encontraron más que zarigüeyas, iguanas y un gran número de aves. La naturaleza algo pantanosa de la costa no era las más recomendable para el tránsito continuo de una tripulación reparando una nave, pero la escarpada ladera que enmarcaba hacia el oeste la bahía de Los Tres Ríos mantenía al Mariana fuera del alcance visual de la Roca Diamante. Y cuando los exploradores se adentraron al interior de la isla y encontraron una tupida selva compuesta de helechos y árboles de caoba, el capitán terminó por convencerse que ese era el lugar apropiado para reparar su nave.
Toda la tripulación puso manos a la obra de inmediato. Miguel dirigía a los hombres que facilitaban la madera proveniente de la selva próxima a la playa mientras que el carpintero de a bordo organizaba y supervisaba los trabajos de reparación. De esta forma durante tres días seguidos de labor intenso fueron reparando, con partes confeccionadas en la playa y trasladadas luego al barco, el palo trinquete con un nuevo velacho y nuevas vergas, un bauprés nuevo reforzado y el palo mesana restaurado también con sus vergas.
Con el Mariana ya listo, el capitán tenía pensado abandonar la bahía por la noche para no ser vistos desde el islote, pero esa misma tarde el vigía gritó:
—¡Vela a la vista!
Casanova salió de su camarote al instante. El contramaestre Jolimont, Miguel y otros hombres se acercaron también a la cubierta de estribor.
Frente a la bahía un imponente navío de línea inglés se desplazaba lento.
—Ya nos debe haber visto. – articuló entre dientes el capitán mientras que con el catalejo identificaba el pabellón del HMS Centaur.
En ese instante un cañonazo de salva como advertencia hizo eco en la espesura adyacente a la costa.
—Zarpemos sire y planteémosle batalla. – exclamó Miguel. – Por lo menos moriremos peleando. – agregó incólume y sentido sin dejar de observar el barco enemigo.
Casanova dio un largo suspiro mientras se balanceaba con sus manos enganchadas en el cinto del pantalón.
—Oficial, contramaestre… conmigo a la toldilla. – ordenó a continuación señalando a Miguel y a Jolimont.
Ingresaron los tres hombres al camarote del capitán. Casanova apoyó su cuerpo y manos, casi sentándose, en el escritorio y se dirigió a sus oficiales.
—Como ya usted mismo observó, atacar a un navío como ese y en particular en las condiciones cerradas en la que nos encontramos en esta bahía y el mar circundante tan próximo a la costa, sería un suicidio. Nos hundirían en pocos minutos sin que mucho daño pudiéramos causarle. – comenzó diciendo, señalando a Miguel. – Seguro estaremos soñando morir cubiertos de gloria y en nuestra propia materia haciendo del mismo Mariana la morada final en el lecho marino. Esto, sin pensar además que estaremos arrastrando, vaya a saber uno, a cuantos de los hombres. – continuó alternando su vista entre sus interlocutores.
—Luego de todo lo que hemos andado y nos falta andar, no creo que queramos ese destino fútil para nuestra amada nave, ¿no es así?... al menos yo no lo deseo. – interpeló sereno.
Miguel y Jolimont asintieron reflexivos al unísono.
—¿Qué hacemos entonces? – preguntó el contramaestre.
—Bien. – dijo el capitán satisfecho de haber persuadido a sus oficiales. – Entiendo que quienes nos atacaron desde el Roca Diamante, no son otros que los ingleses. Deben haber fortificado el islote emplazando cañones de veinticuatro en las cuevas y como cada embarcación, por lo general de bandera francesa, cuyo destino sea alguna de las dos bases navales de Guadalupe y Martinica necesariamente tienen que pasar cerca del Roca Diamante han hecho de éste un enclave ofensivo letal. Tal como nos pasó, todas las naves quedan expuestas a fuego abierto desde una posición casi inexpugnable. – expuso conciso.
—Pero ¿y este navío inglés? ¿cómo sobrevive en estas aguas rodeadas de bases francesas? – inquirió Miguel confundido.
—Creo que de casualidad encontramos a este barco en esta zona. Y quizás sea el mismo que fortificó Roca Diamante. Pronto abandonarán el islote dejando allí parte de su tripulación con la misión que ya conocemos. También creo ahora, que teniendo a su merced un barco mercante cargado de provisiones, armas y materiales, no tienen intenciones de hundirnos desperdiciando toda la carga. Quieren capturarnos y que el Mariana sea el mercado flotante de los defensores del Roca Diamante.
Miguel y Jolimont volvieron a asentir pareciéndole acertada la reflexión. Solo alguien como el capitán Baptiste Casanova era capaz de evaluar con tanta rapidez en condiciones tan adversas.
—Esto es lo que vamos a hacer. – dijo poniéndose ahora escritorio por medio donde, desde hacía unos días, se extendía un mapa de las islas circundantes.
—Nos rendiremos y los británicos creerán que seremos sus rehenes, pero en realidad haremos nosotros de ellos los rehenes. – declaró con los ojos chispeantes y una sonrisa. Los oficiales se miraron confundidos.
—Quiero que todos los hombres desembarquen y se unan a los que todavía están en la costa. – continuó diciendo. – Entonces yo mismo, solo en el Mariana, izaré la bandera blanca.
—Pero capitán… —dijo Jolimont desconcertado.
—Déjeme terminar. – interrumpió Casanova levantando la mano. El contramaestre inclinó su cabeza.
—Toda la tripulación se interna en la selva durante dos días. – agregó con los ojos bien abiertos, señalando el interior de la isla en el mapa. —Es fácil, sin tripulantes, el Mariana se queda donde está. Los ingleses estarán obligados a negociar alguna salida o bien tendrán que ir a buscar hombres que tripulen nuestra nave al Roca Diamante y a St. Thomas. Sospecho que de todo eso nos enteraremos pasados dos días. Si deciden ir a buscar tripulantes para el Mariana, entonces dejarán algunos hombres custodiando el barco. Si están atentos, yo les sabré indicar el momento de regresar para recuperar nuestra nave y largarnos de acá a toda vela.
Miguel y Jolimont se miraron perplejos y fascinados, convencidos del proyecto del capitán.
—Capitán, permítame también quedarme con usted. – manifestó Jolimont extendiendo su mano.
—Sí, permítanos acompañarlo. – agregó Miguel sumándose a la propuesta.
—De ninguna manera. – replicó de inmediato Casanova. – Necesito que alguien lidere la tripulación en tierra. Le concedo su pedido Jolimont pero en cuanto a usted – dirigiéndose a Miguel —le encomiendo la tarea de velar por el destino de todos nuestros hombres en la isla y la difícil misión de determinar el momento justo de contraatacar para recuperar el Mariana. – concluyó severo.
Los oficiales asintieron. Miguel, vacilante pero decidido, hinchó su pecho de un largo suspiro.
—¡En marcha! – exclamó golpeando las manos. El oficial de cubierta y el contramaestre Jolimont se encaminaron hacia la puerta. – Miguel, aguarde un instante. – agregó el capitán desde el escritorio. El oficial giró sobre sus pies mientras el contramaestre salía de la toldilla.
Casanova se acercó tomándose la muñeca de la mano izquierda.
—Los ingleses verán plata donde yo veo algo más preciado y no quiero que se apoderen de ello. – dijo extendiendo su pulsera. – Guárdela hasta que nos volvamos a ver. – agrego colocando la joya en la palma de la mano de Miguel al tiempo que la sacudía para que el oficial confiara que se trataba de un lugar seguro.
Toda la tripulación a excepción del capitán Casanova y el contramaestre Jolimont abandonó esa tarde el Mariana internándose en la isla.
Atravesaron unos arroyos, afluentes de los ríos que daban nombre a la bahía, coronados de bambúes, troncos negros y fragantes grosellas. Y siguiendo el río más oriental fueron dejando a la derecha el cerro Sainte-Luce mientras ingresaban a la más cerrada selva.
Miguel, secundado por el carpintero Rocher y el gaviero Bashur, se encargó de organizar y motivar a los más de ciento veinte hombres del Mariana que marchaban alarmados en un ámbito que no les era propio.
El extenso grupo dio un largo rodeo cruzando ahora los tres ríos a través del valle que en el mapa figuraba con el nombre de Cul de Sac Aux Vaches. Volviendo al cabo de dos días a posiciones cercana a la costa, pero esta vez desde el oeste, punto opuesto de donde habían entrado y que, probablemente, los ingleses estarían vigilando.
Las escarpadas laderas de la península, que dividía la bahía du Serón donde se encontraba fondeado el Mariana y el golfo Margot du Diamant, les permitió tener un inmejorable panorama de todo el litoral.
Se dio orden a todos los hombres que se sentaran y permanecieran en esa posición.
La situación se presentaba en apariencias tal como estaba dos días atrás. El Mariana fondeado delante de los arrecifes de corales y la fragata inglesa HMS Centaur fondeada una milla hacia el oeste. En la costa, donde habían reparado los palos y gavias, ahora había un grupo de soldados en torno a una estructura de madera y dos hombres parecían colgados de ella.
La imagen sacudió a Miguel que vaciló en tomar el catalejo.
Las piernas desnudas e inmóviles y el torso, también despojado de ropas, flanqueado por los brazos abatidos del contramaestre Jolimont impresionaron al oficial de cubierta que, sin animarse a identificar el otro desgraciado, se dejó caer de rodillas sobre la grava.
El capitán del Mariana había muerto.
Aturdidos por el destino aciago del capitán y el contramaestre; Miguel, Rocher y Bashur tardaron en determinar cómo seguir. Ya no contarían con señal alguna del capitán que les indicara cuándo lanzar la ofensiva para rescatarlos y rescatar la fragata Mariana.
—Los ingleses tienen todavía que ir a buscar hombres para tripular el barco o trasladar toda la carga que les fueses posible. —expuso Rocher de cuclillas próximo al mirador.
—Podríamos esperar a que el navío inglés se marche hacia St. Thomas. – dijo Bashur.
Miguel, pensativo, mantenía sus rodillas clavadas en la tierra apoyándose en una de sus manos.
—No sabemos cuándo puede pasar eso. – dijo de pronto alzando la vista. Sin levantarse del todo volvió a mirar hacia la bahía. Unos diez hombres permanecían en la playa. Con el catalejo exploró la cubierta del Mariana y pudo contar cuatro hombres más deambulando, entrando y saliendo del puente y la toldilla.
—Van a desbalijar la nave. – expuso preocupado. – Tenemos que actuar de inmediato.
Rocher y Bashur se miraron interrogantes.
Miguel volvió a incorporarse con cuidado y esta vez escudriñó la península. Pasó gateando entre algunos de los tripulantes que fueron haciéndose a un lado y examinó el terreno adyacente.
El pequeño codo de tierra que ingresaba al mar presentaba una ladera escarpada hacia la costa donde estaban los ingleses, pero del lado occidental la bajada, si bien seguía siendo empinada, era accesible. Una vez satisfecho de su observación retornó reptando junto a Rocher y Bashur.
—Cuando anochezca bajaremos arrastrándonos hasta la playa en el más absoluto de los silencios. Nadaremos sin dar brazadas y abordaremos el Mariana. A partir de allí contará tanto nuestra pericia como la fortuna para poder evadir el HMS Centaur. – expuso determinado trazando el temerario plan con una ramita en la tierra.
No habiendo otra idea más previsible y en virtud de que el futuro de toda la tripulación dependía del destino de la fragata Mariana la propuesta fue aceptada y transmitida al resto de los hombres.
La providencia hizo que la noche se presentara sin luna y completamente cerrada. Y cuando las primeras gotas de una lluvia torrencial comenzaron a caer, los hombres del Mariana pusieron en marcha el plan.
En muy poco tiempo se fueron amuchando en una gruta en la minúscula playa al pie del promontorio que les había servidor de mirador. Ahora, a nivel del mar y sin luz, se dejarían llevar por el registro mental que cada uno habría guardado de la ubicación del barco, a poco más de media milla frente a esa colina.
Toda la tripulación se lanzó al mar sin reparos y con la fe ciega de alcanzar su buque. Nadaron constante y en silencio a poco espacio el uno del otro. Por fortuna, el agua de estas latitudes es templada todo el año y el único peligro que podrían encontrar sería los tiburones que siendo de noche estarían menos activos, aunque era menester permanecer alerta.
De a tandas fueron alcanzando el casco del Mariana. No habían pensado en cómo abordar la nave sin cuerdas ni aparejos desde la línea de flotación, pero tal vez, impulsados por el coraje y el ardor propio de una empresa común que los movía con igual pasión fueron ingeniándoselas para trepar y escalar como arañas hambrientas por la tela ciñéndose sobre su víctima.
Cayeron como sombras sobre el puñado de guardias ingleses que, adormecidos por el ron, nunca supieron qué manos fueron las que abrieron sus gargantas inundando en sangre la cubierta.
Toda la tripulación del Mariana fue ocupando con sigilo sus puestos.
—¡Izad el pabellón tricolor! – exclamó Miguel embriagado por la euforia parado en el entrepuente.
Ordenó además levar anclas e indicó al carpintero Rocher que diera las indicaciones pertinentes para darse a la mar con rumbo al sudeste. De inmediato bajó al segundo puente y mandó a alistar los cañones.
El ruido de las cadenas del ancla y los gritos en el Mariana alertaron a los vigías del buque inglés que iniciaron el zafarrancho de combate.
El fuerte viento que acompañaba el chubasco de esa noche infló las velas del Mariana empujándolo hacia el exterior de la improvisada rada delimitada por el mismo HMS Centaur.
—¡Fuego! – gritó Miguel y los pequeños cañones de doce comenzaron a disparar al casco del buque inglés. Primero los cuatro de la amura de estribor y a continuación, mientras estos recargaban, los cuatro restantes de la aleta de estribor.
Habrá sido de nuevo la providencia o la buena estrella del hasta hace unos días oficial de cubierta del Mariana, pero esa noche tormentosa todos los disparos alcanzaron con mayor o menor suerte el objetivo, sumiendo al barco enemigo en la más completa de las confusiones.
Desde lo alto del castillo de popa y castigado por una lluvia intensa Miguel fue observando, mientras se alejaban, los desesperados movimientos en el HMS Centaur trastocados de combate a siniestro al verse acorralados por el fuego.