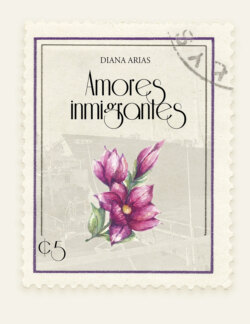Читать книгу Amores inmigrantes - Diana Arias - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vladimiro Markon Ciudad de Roma, 22 de septiembre de 1943
ОглавлениеCorrió Vladimiro como si a su alma la llevara el diablo. La noche cerrada y gélida le quitaba el aire y, aun así, corrió perdiendo la noción del tiempo y del espacio. Escuchó los pasos desaforados de sus dos amigos, que de a poco se silenciaron hasta desaparecer.
Las luces de la ciudad se divisaban borrosas.
«Estaré soñando», pensó entre olores nuevos y un paisaje ajeno que se le metía en las retinas. Al perder un botín acordonado, el tobillo huesudo asomó sin reparos, y los guijarros que se le clavaban en la planta del pie le recordaron que seguía vivo. Anduvo sin descanso dieciséis kilómetros, desde las afueras de Roma hasta la entrada del convento salesiano de Villa Sora, donde un portón, abriendo con chirridos uno de sus arcaicos batientes de madera y hierro, lo liberó.
Abrió los ojos apenas. Una cama y una almohada, que le parecían imposibles, le hicieron pensar que estaba en el cielo. Lo despertó el hambre que le agujereaba el estómago, y unos movimientos a su alrededor terminaron de espabilarlo.
—Fratello… —Aquel hombre con barba y sotana marrón no terminó la frase.
—Vladimiro. Vladimiro Markon —dijo automáticamente y se incorporó a la defensiva, mientras el sacerdote le acercaba una bandeja con varias rodajas de pan y un tazón de té con leche y azúcar. Se sentía embrutecido por el hambre, por un instinto de supervivencia que lo obligaba a pensar rápido sin dejar de alimentarse. Devoró esa comida y recién entonces miró a su alrededor.
La habitación era de techos altos y paredes desnudas, con su cama y una silla como único mobiliario. En la pared sobre la que apoyaba la cabeza, colgaba una cruz con un cristo doliente.
—¿Dónde estoy? —preguntó en ucraniano y lo repitió en alemán, pero la cara inexpresiva del hombre le dio a entender que no comprendía sus palabras.
Vladimiro cerró los ojos, se sintió flotar, y el cansancio lo venció nuevamente. Le pareció sentir que alguien salía del cuarto. Luego supo que desde su llegada había dormido veintidós horas.
Encontró su ropa a los pies de la cama y se vistió, salió descalzo porque no tenía más que un zapato para ponerse. La habitación daba a una gran galería de altas y antiguas paredes abovedadas, que conectaba muchas puertas a un enorme patio con plantas ornamentales, frutales, bancos y caminos de grava. El cielo amena-zante le devolvió realidad a sus sentidos.
Portón antiguo del convento de Villa Sora
Observó sacerdotes por todas partes, caminando de a pares, sentados en bancos, leyendo y hasta uno trabajando en el jardín. Esta vez, su cuidador, el que le había dado su primera comida decente en meses, estaba con otra persona, que le habló en su idioma.
—Vladimiro Markon, bienvenido a Villa Sora, aquí eres bien recibido —le dijo sonriendo.
Vladimiro sintió ganas de llorar, de reír, de abrazar a esa gente, apenas recordando la amabilidad posible en el trato humano.No tuvo palabras para responder y estrechó la mano del cura. Pensó que el infierno que lo tuvo prisionero dos años y ocho meses quedaba atrás y él estaba vivo.
Su cabeza daba vueltas. ¿Realmente había logrado escapar? ¿Terminaba su calvario? ¿Lo delatarían en ese lugar ante los nazis? ¿Y sus amigos Paulo y Pietro? ¿Cuál habría sido su suerte? Con vaguedad recordó a Paulo llamándolo durante el escape, pero la oscuridad devoró también esas palabras.
Almorzó con los «hermanos», como se llamaban entre sí los miembros de esa comunidad salesiana. Desde principios de siglo, se ocupaban de la educación y la fe de sus alumnos en las afueras de Roma. La actitud simple y natural de confianza, el espíritu familiar, el optimismo y la alegría eran los valores que, a pesar de la guerra, querían promoverse en Villa Sora. De manera que se pretendía que todo invitado los tuviera en cuenta y los pusiera en práctica.
Tres días más tarde, Vladimiro fue interrogado por el rector del Instituto Salesiano de Villa Sora, Don Aspreno GentilucciI. Más allá de la actitud abierta, había sobradas razones para considerarlo un espía alemán. Tuvo que explicar de dónde venía —a lo que respondió con evasivas—, por qué había llegado allí y, lo más importante, por qué quería quedarse.
Su gran preocupación era la suerte de sus dos amigos. Le contó a ese religioso cómo había escapado y se enteró de que, a pocas cuadras, un hombre también había buscado refugio en una casa de familia. Debía de ser Paulo.
Semanas después de vivir en el convento, comiendo a diario y descansando en una cama como Dios manda, Vladimiro recuperó su buen semblante y humor. Tuvo, como siempre, una bendecida capacidad de mirar hacia adelante, tomando las oportunidades y dejando las heridas del cuerpo y las del alma para cuando hubiese tiempo. Además, sabía que su amigo Paulo estaba a salvo también.
El ritmo de trabajo en Villa Sora se asemejaba a un panal de abejas: no había grandes bullicios ni silencio absoluto… Todo el mundo tenía una tarea, todos estaban ocupados en un ritmo manso y constante.
Vladimiro trabajó duro en el convento. Ganando confianza entre la gente con la que compartía sus jornadas, aprendiendo un italiano básico para comunicarse y valorando las cosas simples; en esos años, había descubierto que eran las más importantes.
Las noticias sobre el inminente final de la guerra eran tema de conversación. La ocupación alemana en Roma estaba debilitándose, y el pueblo italiano era víctima de los bombardeos de la aviación aliada. La confusión imperaba entre los que no sabían muy bien quién ejercía el poder, si el Gobierno del Reino de Italia, que daba soporte a los aliados, o la República Social Italiana, que Mussolini había organizado en el norte para combatirlosII.
Vladimiro recuperó su porte de galán de cine, inclusive ataviado con la ropa que le habían dado en Villa Sora. Sus ojos color turquesa destacaban en el rostro anguloso. Un poco por su espíritu inquieto y otro tanto por la necesidad de ocupar su mente, el ucraniano se granjeó rápidamente amigos y se ocupó de reparar los anticuados sistemas eléctricos de esa magnífica construcción del siglo XVI.
Disfrutaba en grande las conversaciones con las personas que transitaban el convento y que le permitían reflexionar sobre la actualidad bélica. No era la cuestión estratégica del poder lo que le interesaba, sino la esencia profunda de la guerra y las motivaciones que llevaban a enfrentar hombres que —como él— luchaban por causas ajenas. Hablar lo ayudaba, conversar con esos hombres pacientes y reflexivos que comprendían que lo asaltaran recuerdos de manera intempestiva. Aquellos de la guerra, el hambre y la soledad.
Pero así como quería olvidar los campos de concentración y la falta de humanidad, hurgaba en su interior para recuperar un tiempo infinitamente lejano: Ucrania y su familia. Su padre Leon, Katja y Vasilico, sus hermanos, y la memoria de Matra, su mamá.