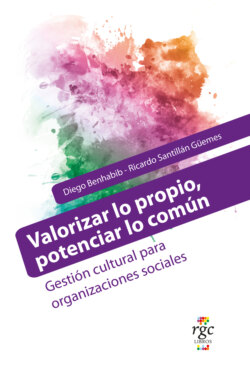Читать книгу Valorizar lo propio, potenciar lo común - Diego Benhabib - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl sector de la cultura comunitaria y su universo organizativo13
La reciente constitución del sector de la cultura comunitaria ha sido apuntalada por un tipo de política pública que, o bien fue novedosa, o bien reinventó al propio sujeto de la política tiñéndose de las características que este necesitaba. Tanto es así que las políticas destinadas a la(s) cultura(s) popular(es) fueron perdiendo lugar en el terreno discursivo pero también en el imaginario de las organizaciones que las expresan y representan.
Esta génesis se produjo en Brasil a partir del impulso que le dio el Estado con la creación, en el año 2004, del programa Cultura Viva y el fomento de los Puntos de Cultura. Vaya paradoja: una política pública que sostiene que la construcción de las políticas públicas debe darse “de abajo hacia arriba” fue instalada desde “arriba” (si “arriba” es el Estado). Tal vez se trate de una articulación creativa y más que interesante entre lo instituido y lo instituyente.
A través de un procedimiento simple y a la vez muy complejo (la inversión de lo cotidiano: dejar de construir infraestructura estatal para fortalecer la comunitaria existente pero invisibilizada), en Brasil se estaba poniendo en marcha a nivel nacional el paradigma socioantropológico de cultura (que más tarde abordaremos): se incorporaba al campo a nuevos actores sociales y se ampliaba el marco de actuación del entonces14 Ministerio de Cultura al ámbito de la ciudadanía cultural. Esta política tenía como principio fundamental la democratización del derecho a la cultura para el ejercicio de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, sin privilegios y sin exclusiones.15 Procesos similares se sucedieron en otros países de la región junto con la (re)configuración del nuevo sujeto, condición necesaria e ineludible para la conformación del sector como tal.16
Si se toma en consideración (como se detallará en la segunda parte de este mismo libro) que un sector cultural se reconoce por tres dimensiones: sus sujetos productores, las áreas de intervención y los espacios de producción-circulación, la caracterización del ámbito de la gestión sociocultural deberá tener en cuenta dichos elementos. Para ello, debemos arriesgar una tesis: teniendo bien identificados los espacios de producción y circulación y las y los agentes productores de obras y significados en sus comunidades (las organizaciones de cultura comunitaria o Puntos de Cultura), fueron los propios movimientos sociales, las redes y promotores culturales, artistas populares, intelectuales y funcionarios públicos quienes se encargaron de establecer que las más diversas actividades artísticas, comunicacionales, productivas, de promoción de derechos, pedagógicas y otras manifestaciones culturales, como así también los llamados “binomios de la cultura” (cruces transversales entre cultura y desarrollo social, comunicación, deporte, juventud, educación, ambiente, etc.) fueran los ámbitos de intervención de este sector (o sus líneas de gestión cultural).
La irrupción de este fenómeno en poco más de diez años logró el apoyo y el reconocimiento (legitimidad en el campo, diría Pierre Bourdieu) de los más variados actores gubernamentales y no gubernamentales, además de demostrar su potencia con la presencia de colectivos organizados en más de diecisiete países con la realización de una gran cantidad de encuentros y actividades; la organización de cuatro congresos latinoamericanos autogestivos; la decisión política de los Estados para que la realización del VI Congreso Iberoamericano de Cultura (2014) se destine a este eje; y el reconocimiento bajo este concepto de múltiples y diversas prácticas colectivas comunitarias (Balán, 2015). Sumado a ello, ya son siete los países de la región que cuentan con programas de Puntos de Cultura (Brasil, Argentina, Perú, El Salvador, Costa Rica, Uruguay y Ecuador). Se trata, probablemente, de la política pública cultural de mayor importancia y magnitud producida desde el espacio cultural latinoamericano, sobre todo a nivel comunitario.
Orígenes y antecedentes
Sobre los orígenes y antecedentes para la constitución del campo de las organizaciones de cultura comunitaria, puede decirse que estas se reconocen y autorreferencian en al menos dos tradiciones: la historia de las luchas populares y emancipatorias de Latinoamérica como espacios y prácticas de resistencia; y los sistemas de organización social campesino-indígena o de matriz africana junto a otras experiencias de organización popular autogestiva o de corte más autonomista como proyecto político o proyecto de vida.
En alguna de estas narrativas se solían identificar las comunidades eclesiales de base, los grupos artísticos de resistencia, los nuevos movimientos sociales, las ONG de desarrollo, la militancia universitaria y las agrupaciones de educación y comunicación popular, entre otras tantas formas colectivas de compromiso con la transformación social.
Ciertamente los períodos históricos fueron marcando algunas tendencias y el espíritu de época operó sobre las condiciones de desarrollo y supervivencia de cada una de estas experiencias que Nuestra América ha sabido compartir.
En las décadas de 1960 y 1970 fueron la Teología de la Liberación, la educación popular y la matriz socialista (con la izquierda revolucionaria) los conceptos que servían de base para la generación de organizaciones sociales combativas. En cambio, en los años noventa, los aspectos que dominaron la escena fueron la modernización del Estado, el desarrollo entendido como capital social y la primacía de la eficacia y eficiencia en la gestión, por sobre los procesos de construcción política.
Bombarolo y Pérez Coscio (1998) mencionan que la Iglesia y la universidad eran las fuentes de origen de las ONG de la primera etapa, mientras que en la década de 1990 fueron la empresa y los sectores profesionales independientes.
...lo que ha variado sustancialmente es el producto que las ONG ofrecen en “el mercado”; si a comienzos de los ochenta el principal “saber hacer” de las ONG era “la promoción social junto a los sectores populares”, [en la década de ١٩٩٠] este se va transformando en el “diseño y evaluación de programas sociales”, o en todo caso, en la prestación de servicios de asesoría a las organizaciones de base.17
En este último período también tuvieron una importante influencia las ONG europeas y norteamericanas y los organismos de cooperación internacional, con su rol de financiación a organizaciones latinoamericanas. Ya para inicios del siglo XXI, con la crisis del Estado neoliberal y el “retorno” de la política, se fueron consolidando espacios de articulación en red y foros de trabajo (a mayor o menor escala) que cambiaron radicalmente el horizonte de trabajo de las organizaciones de nuestra región.
Surgido a inicios de 2001 y en contraposición al modelo de globalización propuesto por el Foro Económico de Davos, el Foro Social Mundial fue (¿aún lo es?) el espacio de debate y articulación más grande de las organizaciones y movimientos de la sociedad civil. Con su consigna “Otro mundo es posible”, comenzaba a plantear una salida a la “crisis del cómo”, esa suerte de desesperanza que reinaba tras el decreto de Fukuyama del “fin de la historia”.
Por su parte, las organizaciones de resistencia al modelo neoliberal y/o extractivista de recursos naturales continuaban sus luchas locales en el marco de nuevos procesos políticos que tensionaban la agenda progresista; se reconfiguraban las ONG de desarrollo, que reorientaban su trabajo al fortalecimiento de las políticas públicas (inclusivas y/o universales) y, más precisamente, se consolidaban redes nacionales ligadas al arte y a la comunicación popular como herramientas de transformación que impulsaban el surgimiento de “redes latinoamericanas”. Entre ellas, la Red Latinoamericana de Arte y Transformación Social (2005) y la Red Latinoamericana de Teatro en Comunidad (2009)18 como las más significativas para el Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, actor central en el proceso de construcción de una agenda de políticas culturales de base comunitaria y un modelo de socialización alternativo, basado en la cultura colaborativa.19 Un párrafo aparte merece el aporte político que ha hecho el Movimiento Feminista en virtud de radicalizar los procesos de transformación e incorporar la perspectiva de género en todas las demandas.
Todo este proceso, sumado al posicionamiento del concepto de “derechos culturales” que han establecido los países de América Latina –sobre todo a partir de la ratificación de tratados internacionales como la “Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales” de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –Unesco– (2005)–, generan el marco operativo para el ejercicio de la ciudadanía cultural.
Políticas públicas afirmativas como las de Puntos de Cultura y otras tantas similares amplían de manera contundente a las y los sujetos de la cultura: las juventudes, las mujeres y disidencias, los sectores postergados, las familias campesinas y, por supuesto, los pueblos originarios que también referencian a sus organizaciones como organizaciones culturales, pues trabajan en dar sentido de pertenencia e identidad y posibilitar espacios para la creatividad y la expresión. Y en todos los países que desarrollan explícitamente políticas culturales de base comunitaria20 hay un consenso para afirmar que este tipo de iniciativas potencian su accionar cuando se asientan sobre sujetos colectivos y no individuales.
Caracterización de las organizaciones de cultura comunitaria
Definir con precisión cuál es la totalidad de organizaciones vinculadas con la producción de la cultura comunitaria en la Argentina (y Latinoamérica) es una tarea pendiente que requiere de una investigación y relevamiento exhaustivo que construya y reelabore los datos disponibles.
Se trata de un trabajo sumamente complejo, ya que existen infinidad de experiencias que recorren nuestra región y se autoidentifican como organizaciones y colectivos culturales cuyo trabajo territorial apunta a transformar las condiciones de vida de quienes participan de sus iniciativas y son protagonistas de procesos continuos de autonomización creciente en sus comunidades.
Sabemos que las organizaciones comunitarias son espacios de construcción colectiva que expresan la identidad cultural de las comunidades en las que están insertas; que son lugares de integración social y producción de utopías, deseos de mundos posibles y planteo de alternativas para su concreción; que tienen una íntima relación con su entorno y que establecen articulaciones con otras instituciones y son sumamente significativas en tanto experiencias de desarrollo de una cultura viva.
También sabemos que las redes más identificadas con estos conceptos toman como principio el respeto a los preceptos del “protagonismo” y la “autonomía” –tan bien expresados por Célio Turino21 como fundamento del programa Puntos de Cultura– y los del “Buen Vivir y el cuidado de la naturaleza” (con distinta relevancia según las regiones, sus tipos de comunidades y las zonas en que se asientan: urbanas, rurales, etc.).
Pero cuando hablamos de organizaciones socioculturales, ¿a qué tipo de organizaciones nos referimos? ¿Es posible una tipología? Estructuralmente, ¿cuáles son los perfiles de las organizaciones culturales comunitarias? ¿Cuáles son las motivaciones e intereses que promueven su surgimiento y trabajo? ¿Qué tipo de actividades impulsan?
En las próximas páginas intentaremos aproximarnos de la manera más certera posible a la caracterización de este universo con el fin de tener un panorama de su magnitud pero, especialmente, para revisar las formas en las que una gestión cultural es pasible de realizarse en cada una de ellas.. La complejidad y diversidad de las organizaciones socioculturales marcan una referencia ineludible a los contextos bien diferentes en los que surgen. Los contextos sociales y políticos hablan de historias de esclavitud, de pueblos ancestrales, de guerras, de migraciones, de megaciudades y campos, de mestizajes y fusiones de distinto tipo.
Lo cierto es que los perfiles y formas jurídicas que adoptan las organizaciones de cultura comunitaria son variados y diversos, desde pequeños colectivos territoriales hasta ONG que combinan la “oferta” de servicios con el trabajo voluntario.
En toda Latinoamérica, uno de los aspectos a identificar es el referido al principio de “legalidad”, es decir, lo que implica poseer o no poseer personería jurídica. Las organizaciones de la sociedad civil en la Argentina, como ya señalamos, se conforman como asociaciones civiles y fundaciones (entidades privadas sin fines de lucro) o como cooperativas y mutuales en el ámbito de la economía social y solidaria. Por su parte, las comunidades indígenas también se autoorganizan como tales, bajo otros parámetros específicos solicitados por el Estado.
Asimismo en Costa Rica se pueden identificar como asociaciones sin fines de lucro, fundaciones, cooperativas, sociedades civiles. En la Encuesta para Organizaciones de Base orientadas al desarrollo de las Culturas y las Artes en la comunidad, realizada en Chile recientemente,22 figuran como opción las asociaciones y fundaciones, corporaciones, las organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales, cooperativas, agrupaciones culturales y/o deportivas, etc. (aquí contemplan reconocimientos municipales, al igual que en el resto de los países).
Es decir que, tomen el nombre jurídico que tomen, las generalidades de la ley son similares a la hora de establecer los marcos normativos en que se mueve el sector sin fines de lucro en América Latina, como también los perfiles funcionales que las caracterizan. Y este heterogéneo universo se complementa por un vasto conjunto de organizaciones, colectivos y grupos comunitarios de base territorial, de reivindicación de derechos o de intervención temática específica que no poseen personería jurídica. Estas se mueven bajo el principio de la “legitimidad”, siendo reconocidas por sus comunidades y no tanto por el Estado. Sucede que, a veces, conformarse o no como asociación formal depende de una decisión política o de finalidad de la organización, pero muchas otras, de falta de acceso a los recursos para hacerlo.
Otra perspectiva que aparece en España y que marca una diferencia con las formas de asociatividad de los países latinoamericanos, es la idea de “cultura común”, que Jaron Rowan desarrolla en su muy interesante libro Cultura libre de Estado:
Llamamos cultura común a aquella cultura que no depende del Estado o del mercado para garantizar su sostenibilidad. Aquellas formas de cultura que nacen de procesos de organización ciudadana. Aquella cultura que aspira a la autonomía política. Es una forma de acceso radical a la cultura, que no requiere de mediaciones. Esta cultura común puede estar promovida y producida por colectivos, comunidades, redes de agentes y colectivos, etc. y nos recuerda que entre la cultura como respuesta institucional o como producto de mercado, está la cultura entendida como una forma de vida.
Bajo esta premisa, el autor identifica (como lo hacían hace dos décadas Bresser-Pereira y Cunill Grau)23 las organizaciones como públicas/no estatales:
Es decir, organizaciones que cumplen una función pública y reciben por ello financiación o ayuda pero que no pertenecen a ninguna administración. Son asociaciones culturales, peñas, agrupaciones, etc., que en los diferentes pueblos y ciudades organizan carnavales, festividades, actividades culturales, pero que no tienen un mandato público. (…) También existen proyectos culturales autónomos o del común, como pueden ser espacios autogestionados, centros sociales, salas independientes, etc. Lugares sin financiación pública que no responden al interés general sino a los intereses de las comunidades que los gestionan. Y por último, empiezan a aparecer espacios gestionados por comunidades pero de titularidad pública, es decir, centros culturales públicos gestionados por asambleas o colectivos autónomos. De esta manera se abre un gran espectro de posibilidades entre lo público, lo común y lo privado.24
Finalmente, y para hacer una revisión exhaustiva pero para nada terminante de los distintos perfiles de las organizaciones de cultura comunitaria, según la especificidad de sus acciones, enumeramos las que constan en el Registro Nacional de Puntos de Cultura de Argentina: centros culturales, bibliotecas populares, medios de comunicación comunitarios (radios comunitarias, en su mayoría), clubes sociales y deportivos,25 centros de jubilados, centros comunitarios, sociedades de fomento, asociaciones vecinales, grupos comunitarios, colectivos de artistas, colectivos de comunicación popular, colectivos de educación popular, cooperativas, mutuales, organizaciones de la economía social, comunidades indígenas, colectivos de la diversidad, colectividades extranjeras, organizaciones de expresión del carnaval, academias o escuelas populares de arte, etcétera.
Motivaciones e intereses que promueven su trabajo
En el citado informe con los resultados de la encuesta chilena se estableció, de manera participativa, una caracterización general del campo de las organizaciones de cultura comunitaria, estableciendo tres dimensiones funcionales: sus principales características; el sentido de sus intervenciones y su inserción territorial.
Características generales: en esta dimensión se considera la ausencia de fines de lucro, el grado de formalidad, la identidad compartida de sus miembros como punto de origen y las acciones, actividades y proyectos que posibilitan una sostenibilidad en el tiempo.
Sentido artístico-cultural y orientación comunitaria de sus acciones: en esta dimensión se considera como rasgo característico de las organizaciones culturales comunitarias (OCC) la realización de acciones, actividades puntuales o proyectos que, teniendo diversa duración y escala de impacto, están siempre dotadas de un sentido artístico-cultural que recoge una visión del arte, la cultura y las posibilidades de construcción de contenidos propios a partir de sus expresiones, en conciencia de que constituyen un medio para el desarrollo y poseen un rol transformador y creador de nuevos conocimientos. La implementación de dichas acciones estaría marcada por una gestión vinculante con la comunidad en todas sus fases, y practicadas con cierta regularidad, siendo esta una característica inherente de la gestión cultural comunitaria.
Arraigo territorial/comunitario: esta dimensión amplía la mirada haciendo referencia a territorios geográficos o simbólicos con los que se identifican las comunidades, y ratifica la importancia del uso de espacios de libre acceso como posibilidad (y no requisito) para amplificar los efectos comunitarios de las iniciativas.26
La cuestión de la participación comunitaria resulta fundamental como parte de la relevancia que tienen las organizaciones de cultura comunitaria en sus territorios y el grado de involucramiento en algunos aspectos de la vida de los habitantes de esos barrios y/o localidades. Señala el mismo informe:
(Se demuestra en Chile...) de modo manifiesto, que las organizaciones no sólo trabajan colectivamente en su fuero interno, sino que también integran a la comunidad en su gestión y tratamiento de contenidos, reafirmando un carácter marcadamente inclusivo y tendiente a acercar al ciudadano común de todas las edades en sus acciones públicas y en los diversos territorios habitados, reafirmando de igual modo su potencial transformador...27
Es llamativo que dos tercios (67,37%) de quienes se involucran participen directamente en la organización de la actividad y un 43,2%, en la toma de decisiones.28
Por su parte, la Encuesta de Consumos Culturales de la Argentina,29 a diferencia de la chilena, no fue realizada al público objetivo del sector, sino más bien a una muestra representativa de la población del país. Por ello, se centra en las personas y sus formas y niveles de consumo cultural en los rubros usualmente reconocidos. Pero, a diferencia de la anterior, instrumentada en 2013 (esta segunda se realizó en 2017), indaga también respecto de las prácticas culturales de las que participan, e incorpora explícitamente al sector de la cultura comunitaria. Si bien la sola presencia del sector en el cuestionario da una muestra de su legitimidad, su resultado es de un impacto impresionante y revelador.
Los resultados de la ENCC 2017 dan cuenta de un escenario que registra un aumento generalizado de los consumos culturales digitales, consumos que tienden a ser individuales y hogareños. Al mismo tiempo, se verifica una caída en las actividades presenciales que requieren desplazamientos, un costo específico de dinero y atención completa del espectador. En este contexto, las prácticas culturales comunitarias parecen ser una excepción ya que, según datos de la ENCC, un cuarto de la población participa de algún tipo de actividad o espacio vinculado con la cultura comunitaria.30
Lo interesante de la encuesta es que sus preguntas fueron lo suficientemente concretas como para remarcar, por un lado, que la participación se contemplaba en organizaciones cuyos perfiles son similares a los anteriormente descritos; y por otro, que la forma que adquiere esa participación no es pasiva (del tipo solo concurrencia) sino también en calidad más activa y protagónica, como dirigente, organizador/a, gestor/a, tallerista, docente, voluntario/a, etc. A estos últimos se los esquematizó en dos tipos de roles: voluntarios/as o colaboradores, por un lado, y promotores/as culturales, por el otro (agrupando las categorías “dirigente, organizador o gestor” y “profesor, coordinador o animador grupal” –sic–), dada su función social y permanencia en los procesos socioculturales de transformación en sus territorios.
Un 17,35% de la población afirmó que sólo participa de alguna actividad puntual mientras que un 8% participa como voluntario o colaborador. También es importante resaltar que más de un 5,6% de los encuestados ejerce algún rol en la promoción cultural.31
Con estos porcentajes y modelos de participación –grado de involucramiento de la comunidad en el desarrollo de este tipo de actividades–, la cultura comunitaria deja asentada su magnitud e importancia no sólo en el campo cultural, sino también como espacio de construcción de una ciudadanía más responsable y democrática. Asimismo, deja al descubierto una cuestión no menor –y sobre la cual volveremos en el último capítulo–: la desigualdad de género imperante en los cargos jerárquicos, donde el 75% de las funciones de dirección, organización o gestión de actividades son ejercidas por varones.32
Tipo de actividades que impulsan y temáticas que abordan
Una de las clásicas discusiones vinculadas con la operativización del concepto amplio de cultura (que se verá en el próximo capítulo) radica en las líneas de actuación que se desprenden de este, y el riesgo que se corre a la hora de pensar que si “todo es cultura”, nos quedamos a mitad de camino. La idea de ciudadanía cultural ha implicado un alcance tal, que ha logrado trascender la esfera de las prácticas artísticas por parte de los sectores populares, como las únicas que marcarían la diferencia con los sectores hegemónicos. Ya no se trata de la dicotomía entre “alta” y “baja” cultura sino de la libre expresión de las identidades diversas: valorizar lo propio y potenciar lo común.
Los campos de la actividad cultural son variados y abordan o impactan de distintos modos en las dimensiones individual, social, ambiental, espiritual y hasta económica. En especial, reivindican la importancia de la cultura en la reproducción de la vida y la transformación de los tipos de exclusión que afectan a nuestras sociedades.
Las temáticas, muchas veces recurrentes, ponen énfasis diferenciados en la necesidad de revitalizar las herencias culturales (saberes, artes, oficios referidos a las identidades), o en el derecho a la expresión de las diversidades culturales, la creatividad, la transformación y la interculturalidad (arte comunitario, derechos culturales u otros).33
Las áreas temáticas de los proyectos culturales comunitarios son múltiples y están relacionadas con las heterogéneas características de los espacios que anteriormente hemos detallado, desde el fortalecimiento de las expresiones del carnaval (murgas, comparsas, corsos) a los proyectos vinculados con la identidad, los derechos humanos o la cuestión de género; de las actividades propias de los medios de comunicación comunitarios (gráficas y audiovisuales) a las artes callejeras (murales, circo social), artes plásticas, música, danza, teatro comunitario, etc.; de los emprendimientos productivos (artesanías, telares, producciones autóctonas) a las actividades referidas al fortalecimiento y desarrollo integral de centros culturales; de las celebraciones, festividades, festivales, peñas o ferias a la reactivación y uso de espacios públicos comunitarios, para la convivencia, la expresión y la vida saludable.
Por otra parte –y con base en la idea de ciudadanía cultural que propone un proceso de democratización en términos de capacidad para producir, y no solo de consumir bienes y servicios culturales producidos por otros–, se puede inferir que, a grandes rasgos, las actividades culturales comunitarias se pueden clasificar en dos grandes grupos: aquellas vinculadas con la formación y el disfrute (acceso), como los cursos, talleres y la asistencia a espectáculos; y las actividades que implican una producción cultural, como, por ejemplo, formar parte de un grupo de música, danza, teatro, la realización de proyectos de comunicación y difusión, etcétera.
Es interesante también pensar en las condiciones materiales en las que se mueven este tipo de organizaciones y la infraestructura con la que cuentan para el desarrollo de sus actividades.
Como fuere, toda actividad debe llevarse a cabo en algún espacio, sea este público, privado o virtual. La cultura comunitaria tiene la premisa de que es necesario utilizar y ocupar el espacio público (plazas, parques, baldíos, potreros, etc.). Esta decisión no sólo obedece a que las OCC a menudo carecen de infraestructura cultural propia para desarrollarlas, sino a una profunda convicción de que a través del trabajo en estos lugares se regenera el tejido social y se mejora la convivencia.
Los espacios culturales comunitarios
En una definición tradicional, los espacios culturales “son todos aquellos espacios (tangibles y no tangibles), emisores o receptores de programas o contenidos artísticos, culturales y/o patrimoniales en donde se pueda observar el desarrollo de al menos una fase del ciclo cultural (formación, creación, producción, interpretación, difusión y distribución, puesta en valor, puesta en uso, comercialización, exhibición/exposición, conservación/restauración, apropiación, consumo)”.34
Por otra parte, es interesante analizar un trabajo efectuado por un conjunto de organizaciones en un Foro de Centros Culturales del Noreste Argentino, donde en sus conclusiones redactaron lo siguiente:
(Se denomina) Centros Culturales a los espacios que desarrollan actividades/expresiones diversas de carácter artístico y cultural; que funcionan en un espacio físico determinado, con participación directa y permanente de la comunidad en la que se encuentran insertos, en sus proyectos de origen; que atraviesan la sociedad proponiendo como base de sus actividades la promoción constante de valores tales como: la solidaridad, el trabajo/y o sentido de trabajo cooperativo, diversidad y visión amplia de la cultura. (…) Son espacios multidisciplinarios, y multifuncionales. Promueven la creación y gestión de otros nuevos espacios creativos para el desarrollo de nuevas propuestas; son espacios que defienden la independencia de gestión, ejecución y toma de decisiones y conservan principalmente su autonomía sobre los contenidos y proyectos que anidan y desarrollan. Tiene como fin el fortalecimiento de la cultura local, regional y nacional, procurando el enriquecimiento, con el trabajo co-gestivo (de Gestión Asociada), el intercambio para experiencia y fomento, con otras culturas. Las propuestas de actividades, si bien persiguen un fin comunitario, no son gratuitas exclusivamente, ya que en su mayoría estos espacios se autogestionan y autofinancian. Su visión está proyectada principalmente en los intereses y necesidades de los distintos actores de la comunidad a la hora de generar y fomentar propuestas. Se proponen como objetivo general promover, desarrollar y reconocer a los distintos actores del arte y la cultura.35
Aquí creemos importante señalar tres cuestiones hasta ahora mencionadas por arriba o soslayadas: la primera tiene que ver con el espacio físico. Varias de las organizaciones de cultura comunitaria, como se mencionó, realizan su trabajo en el espacio público. Una murga o un grupo de teatro comunitario que ensaya todos los sábados y domingos en una plaza pública o un parque, ¿no podría llamarlo “espacio cultural a cielo abierto”? ¿Si es perfectamente reconocible su actividad, sus horarios, sus integrantes y hasta los metros cuadrados que ocupan? Aunque realizar una gestión cultural en este tipo de espacios sea complejo, no por eso hay que dejar de nombrarlos. Asimismo, el espacio virtual, por razones obvias, se trata de un espacio de imposible cumplimiento para nuestro cometido.
La segunda cuestión tiene que ver con la sostenibilidad de los espacios y procesos y el a veces mal entendido concepto de “sin fines de lucro”. Que quede claro: que las organizaciones sociales no tengan fines lucrativos no quiere decir que no puedan cobrar algunas actividades y/o propuestas. El asunto es que reinviertan “el excedente” en nuevos proyectos para la comunidad.36 No vamos a ahondar en el tema, pero sí a sentar posición: tal como lo advierte Revilla Blanco en una de las 3 categorías de organizaciones que citamos en la introducción, este tipo de espacios culturales no puede convertirse exclusivamente en una suerte de organización reproductora de sí misma y para sí misma (el reparto de ganancia entre sus miembros, a excepción, claro está, de las cooperativas culturales).
Enlazado con esto viene la tercera cuestión: los espacios culturales comunitarios no pueden estar exentos de implicarse y fomentar las distintas expresiones y manifestaciones de la cultura local. Claro está que teniendo la capacidad para ponderar lo propio por sobre lo ajeno, pero sin sectarismos ni exclusiones que rayen la discriminación, xenofobia o estigmatización (más adelante Bonfil Batalla nos “alumbrará” con su esquema de “control cultural”).
Desde nuestra perspectiva,37 proponemos trazar una línea continua del campo de las organizaciones culturales comunitarias que vaya desde la actividad artística más pequeña y “secundaria” (es decir, como excusa para la generación de otro tipo de socialización) hasta el espacio cultural más “tradicional”, vinculado con diversos lenguajes artísticos cuyo fin primario es la promoción de estos. En esta categorización, pueden distinguirse cuatro tipos de espacios culturales:
1. Espacio comunitario con algunas actividades artísticas, entre otras. Como el Centro Comunitario Oyitas (La Matanza, Buenos Aires, Argentina).
2. Centro comunitario con variada propuesta artístico-cultural, con clara intervención en el plano de la ciudadanía cultural. Como el Centro Sifais (La Carpio, San José, Costa Rica).
3. Centro Cultural Comunitario propiamente dicho. Como el Museu da Maré (Favela Mareé, Río de Janeiro, Brasil).
4. Centro Cultural independiente y autogestivo, con algunas actividades comunitarias, pero sin el énfasis de las anteriores. Como La Minga Club Cultural (Boedo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina).
Respecto del espacio virtual, puede decirse que ha generado una posibilidad de intercomunicación que antes no existía, así como ha permitido generar un tejido de redes temáticas, sectoriales, territoriales, un complejo circuito de comunicación, gestión del conocimiento, construcción de agendas conjuntas e incidencia que permite posicionar enfoques, movilizar recursos y generar cambios en políticas y programas. La realización de congresos, campañas y diversas iniciativas conjuntas solo ha sido posible gracias a ese nuevo campo de gestión, que ya no necesita de un espacio físico sino más bien de la voluntad de articulación. El espacio virtual aparece entonces como uno de los ámbitos de construcción en red más cotidianos. Sobre todo, para la vinculación más lejana con aquellas organizaciones con las cuales se comparten aspectos o miradas, pero se hace difícil el contacto.
Margarita Palacios, de la Asociación de Mujeres La Colmena (José León Suárez, Buenos Aires, Argentina), lo expresa de manera precisa:38
Desde mi punto de vista la contradicción no resuelta es, y exagerando, claro está: ¿hasta qué punto las redes internéticas pueden suplantar el trabajo territorial, la construcción mano a mano, tiempo al tiempo, al mencionar esto, como algo gauchesco?
¿Es posible gestionar transformaciones desde las redes aéreas? ¿Es posible sólo reducirse a lo local?, ¿qué hay de uno y de otro? (...)
Y si así fuera, ¿cuál es la estética y el mensaje, es decir, la modalidad de los lenguajes empleados que pueden ser apropiados por nuestras comunidades? Apropiados, asimilados. Contenidos que en su fondo y forma representen esto que hemos dado en llamar el Buen Vivir. ¿O es que lo que se recibe y emite tiene contenidos y formas que permiten afianzar las injusticias y desigualdades que hoy imperan en nuestros continentes?
Por otro lado, quedarnos en lo pequeño, en lo puntual y persistir en el aislamiento, puede también entenderse como funcional a esto que hoy no permite la democratización de los sectores populares. Por eso es relevante seguir apostando a los encuentros, a los intercambios, para ir construyendo un pensamiento verdaderamente propio y latinoamericano.
Dice Laura Ferreño:
Los espacios públicos se establecen como los ámbitos donde se visibilizan las identidades y donde se manifiestan las exigencias y necesidades de los grupos subalternos. Estos “no ciudadanos” que soportan la exclusión en variadas formas, entre ellas, la sociocultural, intentan redefinir las reglas de pertenencia de una sociedad de la que quieren formar parte. Las políticas neoliberales y la globalización delimitaron los espacios político-culturales donde estos movimientos sociales manifiestan sus luchas por la pertenencia; pero no les resulta sencillo. La despolitización de estos grupos subalternos o una politización “inducida” es un buen camino para reproducir el statu quo y la desigualdad imperante.39
Con esta pista, nos introducimos en el sentido principal de este libro, que intenta responder al interrogante de por qué es necesario hacer una gestión cultural en las organizaciones sociales y cómo hacerlo.
En esta etapa histórica, la definición de gestión cultural clásica, lisa y llanamente, sirve sólo para diseñar estrategias en algunas pocas instituciones de la sociedad civil (el puñado –en términos relativos– dentro de las denominadas “organizaciones primarias de la cultura” que veremos más adelante).
Desde nuestro punto de vista, todas las organizaciones sociales que tengan las características mencionadas y por las razones que ya comenzamos a esbozar, son espacios propicios para cumplir las funciones que la gestión cultural y comunitaria se propone. Finalmente, y más allá de los aportes que pueda traer el concepto, cabe recordar que gran parte de este avance fue fomentado y/o permitido como consecuencia de un clima de época. Durante la década de 1990, el sistema capitalista occidental fue testigo de una serie de reformas institucionales que generaron importantes cambios culturales cuyo patrón de desarrollo era el modelo empresarial. De esta forma, la filosofía de la gestión fue impregnada en todos sus sectores con las metodologías y valores propios del modelo citado. Las organizaciones sociales no fueron ajenas a esta moda (como tampoco el sector de la cultura): por todas ellas se diseminó la idea de la necesidad de profesionalización de sus dirigentes. Claro está que, en un principio, esto se refería a la adquisición de conocimientos y herramientas trasladadas desde la gestión empresarial, y en algunos casos, de la gestión pública estatal. Como en los otros ámbitos, la especialización fue creciendo, al punto de que las mismas organizaciones se constituyeron en creadoras de sus propias herramientas.
Intentaremos en los próximos capítulos hacer nuestro aporte al tema y develar entonces cómo se fue gestando el desarrollo específico de la relación organizaciones-cultura en el marco de la tríada políticas culturales/concepción de cultura/líneas de gestión cultural.
13 El contenido de este capítulo –con algunos agregados y correcciones realizadas en conjunto por ambos autores– forma parte de la clase “Estado y Organizaciones Sociales” que se dicta en el marco del Posgrado de Políticas Culturales de Base Comunitaria que ofrecen de manera virtual FLACSO Argentina y el programa de cooperación Ibercultura Viva. La autoría de la clase es, en su mayoría, elaboración de Diego Benhabib, con aportes de Fresia Camacho. Les agradecemos especialmente por su permiso para que integre este libro.
14 A inicios de 2019, con la asunción del gobierno de Jair Bolsonaro y luego de casi 35 años de la creación del Ministerio de Cultura en Brasil (1985), este pasó a ser una Secretaría “Especial” dentro del, paradójicamente, Ministerio de Ciudadanía. Igual suerte corrió la Argentina en 2018 cuyo Ministerio de Cultura creado pocos años atrás (2014) pasó a ser una Secretaría “de Gobierno” de Cultura dentro del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
15 Tal como lo relata en su experiencia de gestión la filósofa brasileña Marilena Chauí, ex Secretaria Municipal de Cultura de San Pablo. Para interiorizarse en el tema, ver Chauí, M. (2014). Ciudadanía cultural. El derecho a la cultura. Caseros, RGC libros, pp. 77-120.
16 Esta experiencia continúa en Medellín gracias a una alianza entre la institucionalidad pública (alcadía) y las organizaciones culturales; y la misma se constituirá en una referencia para las políticas culturales de base comunitaria a nivel local.
17 Bombarolo, F. y Pérez Coscio, L. (1998). Cambios y fortalecimiento institucional de las ONGs de Promoción y Desarrollo en la Argentina – Fase I del estudio. Buenos Aires, Ediciones ALOP, p. 4.
18 Otra de las redes que ha tenido presencia e incidencia ha sido la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular–ALER (antes llamada Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica), que si bien nace en 1972, fue hacia fines de la década de 1990 que se dio una estrategia de articulación y visibilización mayor para dar voz a los sectores populares intercontinentales. Para más información sobre estas redes ver sus perfiles de Facebook y/o páginas web: https://es-la.facebook.com/RedLA.AYTS/; http://redlatinoamericanadeteatroencomunidad.blogspot.com.ar/; https://www.aler.org/
19 Es muy interesante el planteo conceptual que Eduardo Balán de El Culebrón Timbal (elculebrontimbal.com.ar) realiza como aporte al desarrollo del 3er Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria en el documento: “Hacia una política colaborativa”. En 59 formulaciones concatenadas analiza y reflexiona sobre la posibilidad de fortalecer a los movimientos populares para una sociabilidad más igualitaria, discutiendo algunos de los conceptos con los cuales dialogamos en este libro: territorio, Estado, economía o cultura.
20 Por lo menos, así lo declamaron los once países que integran el Programa Ibercultura Viva, programa de cooperación iberoamericana vinculado a la SEGIB que se propone fortalecer este tipo de políticas culturales. Ver el Reglamento de funcionamiento del programa en http://iberculturaviva.org/documentos/?lang=es
21 Turino, C. (2013). Puntos de Cultura: Cultura Viva en movimiento. RGC Libros, Caseros, p. 69 y ss.
22 Ver el Informe Final del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile; “Servicio de Elaboración de la Primera Parte de Línea de Base de OCC del Programa Red Cultura”, realizado por Asesorías Integrales para el Desarrollo Social, ASIDES Ltda. 2018. En la pregunta 13 de un extenso cuestionario (¿Qué tipo de personalidad jurídica posee o está en trámite?) figuran los tipos jurídicos (página 177). La categoría “Organización Comunitaria Funcional” es similar a nuestra asociación civil y es la que posee un 49,24% de las organizaciones que contestaron la encuesta.
23 Para ahondar en el tema ver: Bresser-Pereira, L. y Cunill Grau, N. (1998). Entre el Estado y el mercado: lo público no estatal. En Bresser-Pereira, L. y Cunill Grau, N., Lo público no-estatal en la reforma del estado. Buenos Aires, Editorial Paidós.
24 Entrevista realizada por Diego Benhabib para la clase mencionada en mayo de 2018 vía correo electrónico.
25 De más reciente creación que la mencionada ley de apoyo a las Bibliotecas Populares, en el año 2014 se sancionó la en la Argentina la Ley 27.098: “Régimen de Promoción de los Clubes de barrio y de pueblo”. En su Artículo 2º los define como asociaciones de bien público que tienen como objeto el desarrollo deportivo pero también el fomento cultural.
26 Pág. 9.
27 Pág. 88.
28 Pág. 87.
29 La encuesta se aplicó a la población de 13 y más años que residiera en aglomerados urbanos de más de 30 mil habitantes, y la muestra abarcó 2.800 casos efectivos. Se trató de una muestra probabilística, polietápica y estratificada en siete regiones: Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, NOA, NEA, Centro, Cuyo y Patagonia. El margen de error fue de +/- 3%.
30 Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación (2018). Cultura Comunitaria en la Argentina. Buenos Aires, p. 4. Documento elaborado en conjunto entre el equipo del Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA) y el programa Puntos de Cultura (Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria). El resaltado en cursiva es nuestro.
31 La pregunta Tipo de Participación o roles ejercidos en los espacios comunitarios (para el total de la población) admitía respuesta múltiple (página 29).
32 Ver apartado 5.2 Participación y Género del mismo informe (páginas 31 y 32). Aquí es importante aclarar que las preguntas de la ENCC fueron elaboradas en base a la división de género “varón-mujer” por lo que no daban lugar a la expresión de una identidad no binaria.
33 Sistematización de la Dirección de Cultura, Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica, 2017.
34 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile (2017). Política Nacional de Cultura 2017-2022, p. 68. Ver www.cultura.gob.cl (actual Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio).
35 Conclusiones del 2do Foro de Centros Culturales en el marco del encuentro de gestores culturales “Cultura como Resistencia” realizado en Resistencia, Chaco, durante los días 31 de Marzo, 1 y 2 de Abril de 2017. Espacios participantes: “LA MANDINGA” (Formosa Capital); “JUAN XXIII” (Corrientes Capital); “EL PATIO CULTURAL” (Corrientes Capital); “CASA SOFÍA” (Barrio Palermo, CABA); “LA MINGA” (Barrio Boedo, CABA); “MERIDIANO V” La Estación (Barrio Meridiano V, La Plata, Buenos Aires); “CAMALOTE” (Barranqueras, Chaco); “FUNDACIÓN TANGARA–CENTRO CULTURAL LA MANSIÓN” (Corrientes Capital).
36 Ver García, O. Obra citada, capítulo 2. Especialmente las páginas 52 a 60.
37 El detalle y trabajo en el tema quedará para un próximo libro que esperamos la editorial acompañe.
38 Extraído del Informe de Viaje elaborado para el Programa Ibercultura Viva, a propósito del concurso de Movilidad en el que fuera seleccionada para asistir al 3er. Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria en Quito, Ecuador (noviembre de 2017).
39 Ferreño, L. (2014). En nombre de los otros. Ciudadanía y políticas culturales. En Grimson, A. (comp.), Culturas políticas y políticas culturales. Buenos Aires, Ediciones Böll Cono Sur, CLACSO, OEI, CAEU, p. 111.