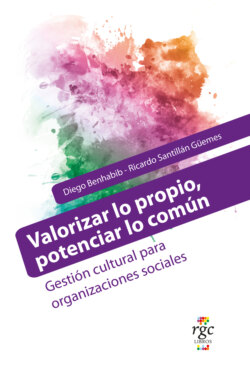Читать книгу Valorizar lo propio, potenciar lo común - Diego Benhabib - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
La sociedad moderna puede caracterizarse como una sociedad organizacional, dado que en ella aparecen diferentes tipos de organizaciones que “están presentes todo el tiempo y modelan nuestras vidas de múltiples maneras” tal como lo manifiesta Darío Rodríguez Mansilla (2001). Cotidianamente y a lo largo de todo el ciclo vital, cada uno de nosotros y nosotras actúa de manera más o menos consciente en más de una organización, usando servicios y realizando prácticas diversas que son indefectiblemente provistas o contenidas por organizaciones, por sistemas organizacionales gubernamentales, no gubernamentales, comunitarios o privados de distinto tipo. “Prácticamente –dice Rodríguez Mansilla– todas las funciones de la sociedad tienen una alternativa de solución generada en algún tipo de organización. Hoy muchas de las funciones que cumplía la familia (grupo primario) fueron absorbidas por las organizaciones: educación, seguridad, abastecimiento, etc.”.
Es interesante observar al respecto el auge que en la década de 1990 adquieren un tipo particular de organizaciones, las llamadas ONG (organizaciones no gubernamentales). Este fenómeno social fue tan relevante que, además de haber sido promocionado por las políticas de descentralización y focalización impulsadas por los Estados nacionales –y los organismos de financiación internacional–, el campo académico lo fue tomando cada vez más como objeto de estudio. Desde seminarios, cursos y talleres, hasta la creación de carreras de grado y posgrado, se han multiplicado desde entonces distintos espacios de debate y análisis sobre esta cuestión. Y se presentó de esta manera porque las organizaciones sociales se constituyeron en verdaderas protagonistas y actores fundamentales en los discursos hegemónicos a la hora de pensar la transformación social.
Este proceso comenzó en forma paulatina a partir de las temáticas del desarrollo, de la economía social, la educación, la salud, etcétera. Sin embargo, la cultura, o más específicamente “lo cultural”, a pesar de su escasa visibilidad, fue uno de los aspectos centrales desde los cuales las organizaciones sociales emprendieron sus tareas e intentaron buscar sentido(s) a proyectos de vida alternativos al que el modelo neoliberal proponía. Centros comunitarios, sociedades de fomento, clubes de barrio, comedores, además de centros culturales propiamente dichos, llevaron adelante diferentes acciones culturales como una forma creativa de dar pelea a la injusticia y abordar de otro modo la llamada “nueva cuestión social”.
No menos importante ha sido el aporte de las organizaciones sociales en distintos procesos relacionados con la construcción de ciudadanía y la generación de una cultura más democrática. Sobre todo, porque fueron capaces de generar espacios propicios para la integración social allí donde el Estado no estaba presente para garantizar los derechos de todos y todas (aunque reconociendo en su mayoría la indelegable función de garante que éste tiene).
Incluso cuando se implementaron políticas públicas más activas –y con fuerte presencia estatal–, el rol de las organizaciones sociales siguió siendo fundamental por tratarse de instituciones en las cuales la participación social busca tener implicancias en la cosa pública; espacios en que las personas pueden expresarse y, con su accionar, modificar un estado de cosas no deseado; lugares propicios para un ejercicio democrático en la toma de decisiones y para la construcción de proyectos colectivos. Este tipo de intervención política forma parte de una matriz cultural que en la actualidad continúa produciendo debates tanto en el contexto nacional como latinoamericano.
La idea de la transversalidad de la cultura ha llegado para quedarse y su implicancia y concepción será discutida en este libro. En ese sentido, cualquier proyecto de transformación que se quiera impulsar desde un espacio comunitario debe contemplarla. Pero ya no desde la perspectiva de la promoción de las actividades artísticas o los espectáculos, sino desde la lógica territorial, identitaria y con protagonismo de los y las habitantes del lugar.
En los tiempos que corren, esto se torna cada vez más difícil, por la calidad y cantidad de fuerzas socioculturales interactuantes en un mismo espacio (real y virtual), que se caracteriza a nivel planetario por ser cada vez más heterogéneo, complejo, conflictivo y cambiante.1
Heterogéneo: porque en su seno se entrecruzan y confrontan actores sociales, tendencias y matrices culturales de distinto origen histórico y significación que se constituyen y operan como fuerzas culturales globalizadoras que pretenden imponer sus reglas de juego y sus propios proyectos a partir de planteos absolutizadores y fuerzas culturales locales y regionales que tienden a mantener sus autonomías a partir de distintos tipos de respuestas.
Complejo: por las múltiples tramas identitarias, prácticas organizativas, saberes, formas simbólicas, valores, procesos de escenificación (performatividades) y texturas simbólicas que entran en juego y que incitan a estar alertas, atentos y atentas para no “caer” en lecturas unidimensionales, etnocéntricas y ahistóricas de la realidad.
Conflictivo: por el entrecruzamiento y choque constante entre intereses y proyectos de vida diversos que expresan las fuerzas interactuantes en distintas escalas y niveles: clases, grupos étnicos, géneros, edades del ciclo vital. Por supuesto que esta conflictividad se expresa también con relación a los marcos de interpretación que se generan para comprender u ocultar la misma realidad.
Cambiante: por la interacción dinámica de temporalidades y ritmos culturales diversos (simultaneidad/secuencia)2 y por la velocidad con la cual la tecnología modifica nuestros hábitos y nos interpela. En un mismo espacio y en un mismo tiempo “cronológico” se observa, como bien decía el antropólogo Arturo Sala3 ya en los años setenta, “una simultaneidad heteróloga de tiempos culturales intervinientes”. Porque incluso hoy en día, en algunos lugares de la Argentina, como en el noroeste, coexisten pautas organizacionales precolombinas (la minga como forma de trabajo solidario que culmina con la realización de una fiesta en homenaje a los que participaron de la recolección de la cosecha o una marcada de animales), coloniales (la figura del alcalde de aguas que administra el uso de los canales de riego; ciertos vestigios cuasi feudales en las relaciones socioeconómicas entre el dueño de una finca y los pastores; los llamados alféreces que antiguamente portaban el estandarte real y que hoy son personajes clave en ciertas fiestas religiosas populares), modernas (el sistema educativo, los medios masivos de comunicación, las grandes empresas de capital nacional y transnacional) y posmodernas (algunas expresiones cotidianas de los y las jóvenes; este intento de utilizar un lenguaje “más” inclusivo que nos propusimos; y ciertas prácticas del turismo cultural, entre otras posibilidades).
Es en este sentido que es imposible no tener en cuenta a la hora de diseñar y ejecutar proyectos de distinto tipo estas características propias de una realidad pluricultural y por lo tanto diversa. Justamente por ese motivo es necesario reflexionar no solo sobre cómo se manifiestan estos procesos sino también sobre cómo se podrían orientar desde las propias organizaciones, y en un marco de libertad y justicia, las relaciones interculturales.4
Relaciones que se prueban y reactualizan de manera constante, a partir de distintos clivajes, y que son mucho más usuales de lo que imaginamos. Habitamos diversas comunidades (económicas, sociales, culturales, etc.), nos identificamos con variados colectivos y, sin embargo, también construimos una idea de lo común que lo trasciende. La comunidad se constituye como un ámbito de integración, como familia ampliada, como espacio de convivencia, de cuidado mutuo, respeto y unión. Lugar de reconocimiento, donde tenemos concepciones compartidas sobre el mundo de la vida y, por qué no, sobre el mundo de los sistemas. “En suma, la ‘comunidad’ representa al tipo de mundo al que, por desgracia, no podemos acceder, pero que deseamos con todas nuestras fuerzas habitar y del que esperamos volver a tomar posesión”.5 Como dice Roberto Leher, el principio del común exige una práctica, conlleva una correlación de fuerzas. Es un principio instituyente, de autoorganización creativa de las comunidades, de refundación de las relaciones sociales. Es un principio político para el Buen Vivir de los pueblos.6 Y las organizaciones sociales (universo a su vez inmenso, heterogéneo y dinámico), probablemente, ayuden a expresarlo.
Por ello es importante comenzar considerando en grandes líneas cómo se conforma el campo de las organizaciones sociales, pero tomando como referencia su rol o función social –porque es allí donde se intenta poner en juego una “definición operativa” de comunidad–, más que en su forma o tipo (lo que, por supuesto, también se hará).
Es en esta dirección que, junto a Oscar García (2011), podemos decir que existen dieciseis denominaciones genéricas7 –con sus posibles combinaciones– y cuarenta tipos o formas, en lo que constituye una suerte de inventario8 de organizaciones que para ser consideradas como tales deben cumplir con tres requisitos indispensables: ser no gubernamental, de bien público y sin fines de lucro.
Al solo efecto de simplificar la lectura y por una cuestión que roza lo ideológico, venimos llamando a este conjunto “organizaciones sociales”. Lo seguiremos haciendo de esta manera a lo largo del libro, pero utilizando también –e indistintamente– el término “organizaciones comunitarias”; precisamente, porque en los últimos años se ha constituido, como nuevo sector dentro del campo cultural, el de la cultura comunitaria. Durante la década de 1990 ambas denominaciones prácticamente no se utilizaban y, desde los ámbitos académicos, gubernamentales y aun desde las entidades del propio campo, se escogían otros nombres como “organizaciones del tercer sector”, “organizaciones no gubernamentales”, “organizaciones sin fines de lucro”, “organizaciones de la sociedad civil”, etcétera.
Las organizaciones sociales o comunitarias (organizaciones populares, organizaciones libres del pueblo, fuerzas vivas de la comunidad) sintetizan en su nombre el conjunto de esfuerzos y acciones desarrolladas por la sociedad civil organizada desde una visión amplia y plural. Por este motivo, preferimos aquí dejar de lado tanto una definición reconocida por la negativa (sin fines de lucro, no gubernamentales) cuanto sectorial (tercer sector).
Por su parte, los llamados movimientos sociales son aquellos colectivos de organizaciones sociales que, en articulación con otros actores, aúnan demandas y movilizan recursos en torno de una necesidad y/o para ejercer un derecho, y logran instaurar una identidad común que les permite construir una visión de mundo alternativa a la hegemónica. Entre estos, cabe destacar en la actualidad al Movimiento feminista y por la igualdad de géneros que probablemente sea el de mayor capacidad transformadora de nuestra sociedad y quien interpela más profundamente nuestras formaciones culturales arraigadas.
Más allá de esto, queremos remarcar que muchos de estos tipos de organización poseen una estructura política o administrativa diferente a la que nos interesa abordar en este libro. Nos referimos a los partidos políticos y sindicatos (que tienen funciones de representación en el marco de la legislación política y laboral); los círculos de profesionales y cámaras (que suelen ser agrupaciones que defienden o promueven intereses sectoriales, cuando no corporativos); los institutos o las universidades (que son establecimientos de educación formal); las parroquias e Iglesias (que tienen principalmente fines religiosos); las federaciones, confederaciones y uniones (que pueden estar conformadas como representación de varias organizaciones sociales de primer o segundo grado); las asambleas y vecinas y vecinos autoconvocados (que suelen surgir al calor de una protesta); las fábricas recuperadas y los microemprendimientos sociales (que, junto con las cooperativas, son organizaciones de la economía social), etcétera.
Es usual, en este campo, tomar una parte por el todo. Efectuar a menudo esto es útil con fines didácticos o expositivos, pero siempre deberá tenerse en cuenta que se trata de un mundo complejo, sumamente diverso por sus dinámicas y sus formas de institucionalización. En este punto, cabe decir que son “asociaciones civiles” y “fundaciones” los tipos jurídicos que pueden adquirir la mayoría de estas organizaciones, pero también se puede dar el caso de no tener personería y constituirse como una simple asociación u organización de base.
Como parte de la introducción baste decir que, en general, las organizaciones comunitarias son espacios propicios para la gestión cultural. De hecho, algunas de las organizaciones detalladas en la tipología de Oscar García tienen una clara finalidad cultural, dado que, justamente, su eje está puesto en una de las acepciones más usadas de cultura, que es la que la considera casi como sinónimo de “lo artístico”. Esto sucede, por ejemplo, en muchísimos sindicatos e incluso en fábricas recuperadas (como IMPA o Grissinópoli), que cuentan con una oferta artística y cultural interesante. Otro caso es el de las Bibliotecas Populares –cuya tradición en la Argentina merece ser resaltada gracias a la cantidad de espacios que se han abierto de manera autónoma en todo el territorio, pero donde ha habido una clara política de fomento por parte de las instituciones del “sector cultura” del Estado9–, que, más allá de su finalidad principal de promoción de la lectura, se han reconfigurado como centros culturales desde inicios del nuevo milenio. Asimismo, desde la Reforma de 1918, las universidades cuentan con el área de “extensión cultural”, cuya misión principal se centra en las relaciones con la comunidad. El Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires depende de esta área, por citar solo un ejemplo.
Como se verá, un propósito clave de este libro es brindar a las organizaciones sociales algunas herramientas conceptuales y metodológicas relacionadas con la gestión cultural que colaboren en la ampliación de sus modelos de y para la acción en función de sus propios objetivos. Por supuesto que siempre partiendo de la base de que la gestión cultural no se da en el vacío ni en un espacio neutro, es decir que los sentidos y prácticas (líneas de acción) que se pongan en juego variarán según el concepto de cultura que se posea, lo que, a su vez, incidirá en la construcción y despliegue de ciertas políticas y no de otras.
Las organizaciones comunitarias y su función social
Si bien es importante caracterizar y conocer detalladamente al sujeto/espacio que nos ocupa, cuestión que se retomará más adelante, consideramos que es más valioso trabajar la gestión cultural en las organizaciones comunitarias tomando como referencia su función social o el rol que desempeñan en la sociedad, pues ello permitirá vislumbrar el para qué se gestionará y, a su vez, ofrecerá algún indicio sobre el concepto de cultura imperante, algo que incidirá de manera directa en el tipo de acciones específicas a programar y llevar a cabo.
A continuación, repasamos lo sintetizado en otro texto10 acerca de algunas de las funciones y roles que se les adjudican a las organizaciones sociales:
– La “provisión de bienes y servicios básicos” a la población en situación de pobreza o con necesidades insatisfechas cumpliendo el rol de subsidiariedad del Estado.
– La función de “innovación” mediante la ejecución de proyectos que, si en alguna intervención focalizada resultaran exitosos, podrían luego ser replicados a mayor escala.
– La “promoción” (en teoría, una función superadora a la de asistencia), que, en general, se lleva a cabo a partir de capacitaciones y/o asesoramiento técnico para la adquisición de conocimientos y herramientas que permitan el desarrollo de la comunidad. Esta función la suelen desarrollar las ONG como un “servicio” a las organizaciones de base y a grupos o personas en situación de pobreza.
– La “difusión” de las problemáticas que aquejan a la comunidad y de formas de prevenirlas o solucionarlas, cumpliendo el rol de concientización o de denuncia y poniendo en manos de la opinión pública información considerada esencial para el desarrollo democrático.
– La “defensa de derechos”, íntimamente ligada a la anterior función, pero adquiriendo aquí un grado mayor de compromiso: el de la defensa de derechos a través de acciones concretas de lobby (incidencia o influencia) y negociación con los sistemas de poder.
– La función “económica”, ofreciendo una salida laboral para trabajadores desocupados o jóvenes a través de múltiples estrategias (se trata, sobre todo, de organizaciones de la denominada “economía social”: cooperativas, empresas recuperadas, microemprendimientos sociales, etc.). Ese rol de activación también pueden realizarlo en el marco de planes de desarrollo local.
– La de “fomento y cuidado de la transparencia pública”, cumpliendo el rol de agentes de control sobre posibles desvíos de fondos o “clientelismo” en las políticas públicas (sociales).
– La “asociatividad”, función vinculada específicamente con el desarrollo de relaciones con otras organizaciones, lo que permite un accionar con mayor impacto para la comunidad y el rol de generación de “capital social” o de articulación.11
– La función de “conciencia crítica” a partir de la apertura de espacios de reflexión y debate acerca de las temáticas más variadas, cumpliendo el rol de generación de cultura democrática.
Desde luego, cada organización puede cumplir uno o más roles y funciones al mismo tiempo. Sin embargo, lo más probable es que dedique sus esfuerzos en mayor medida a uno que a otro. Las organizaciones sociales suelen nacer para “algo”, su razón de ser, que es la misión que se proponen y que están dispuestas a cumplir. Cada “tipo” de organización tendrá sus intereses (que responderán –deberían responder– a dicha razón de ser) y elaborará sus estrategias de intervención de acuerdo a ellos.
Según Marisa Revilla Blanco,12 al interior del campo de las organizaciones sociales se pueden distinguir tres niveles de significado y valor en cuanto a su forma de acción y al sistema de representación: organizaciones y acciones puramente asistenciales, cuya acción tiende a producir bienes y servicios para quienes carecen de acceso a ellos, organizaciones cuyo fin es reproducirse como tales, representando sus propios intereses y alejándose del objetivo de la “ayuda”, y organizaciones que cuestionan al sistema social dominante, son contestatarias, y cuya lógica de acción está más bien orientada por una identidad colectiva y la reivindicación de derechos.
Estas tres categorías son difíciles de vislumbrar en “estado puro”. Como toda dimensión analítica, sirve para ubicar bajo un mismo parámetro distintas organizaciones que tienen características parecidas, pero que no son exactamente iguales. Dentro de cada una de ellas se incluirán, como ya se ha dicho, variadas experiencias, y ello servirá como marco operativo para intentar responder al interrogante de por qué es necesario hacer una gestión cultural en las organizaciones sociales y comunitarias.
El entramado de la gestión cultural es un ámbito de acción poco abordado por la mayoría de las organizaciones sociales, salvo por aquellas que se han conformado como centros culturales o que se dedican exclusivamente a generar espectáculos artísticos (como puede ser un grupo de teatro comunitario).
Todavía persiste en el imaginario de este tipo de colectivos el concepto restringido de cultura que la asocia a las bellas artes. ¿Pero bajo qué rótulo se engloban las distintas acciones de comunicación popular, de arte callejero, de recuperación de la memoria, de protagonismo juvenil, de participación, de construcción de ciudadanía, etcétera, que emprenden día a día las organizaciones sociales? Y estas actividades y proyectos, ¿en qué marco se desarrollan y cómo se relacionan con el objetivo principal por el cual cada organización fue creada?
Además de ampliar y profundizar la temática recién esbozada, este libro propone algunos elementos para repensar la gestión cultural en las organizaciones comunitarias desde un enfoque que excede la mera producción de actividades artísticas y que se centra muy especialmente en el territorio en el cual dichas organizaciones están insertas. Para ello, se analizarán no sólo las características internas de una organización, sino también –y fundamentalmente– las diversas tensiones que se generan a partir de su intervención sociocultural. Asimismo, se ofrecerán líneas conceptuales y planteos metodológicos que permitan comprender, ampliar y potenciar dinámica y creativamente la tríada compuesta por políticas culturales / conceptos de cultura / líneas de gestión.
Otras reflexiones discurrirán una y otra vez sobre el “peso” de “lo propio y lo común” y el grado de autonomía que tienen las organizaciones, los derechos culturales y las políticas a llevar a cabo para que estos puedan ser ejercidos.
Por último, se discutirá sobre los distintos agentes, instituciones y campos de la gestión cultural y sobre el diseño y puesta en marcha de algunas estrategias de intervención en este ámbito tan rico como problemático.
Como se puede observar nos proponemos imbricar dos campos complejos y dinámicos, el de las organizaciones sociales y el del “sector cultura”, intentando dirigir la mirada sobre los procesos culturales y la identidad de las poblaciones con las cuales interactúan las organizaciones en su propio territorio respetando sus ethos y cosmovisiones.
Entre otros, estos son los principales ejes a desplegar en este texto, con la pretensión de que sean de utilidad en las distintas tareas que las mismas organizaciones sociales encaren en el campo.
1 Santillán Güemes, R. (2000). El campo de la cultura. En Olmos, H. y Santillán Güemes, R. (2000), Educar en cultura. Ensayos para una acción integrada. Buenos Aires, CICCUS.
2 Para profundizar este tipo de problemáticas relacionadas con la secuencia y la simultaneidad de prácticas culturales ver, entre otros textos: Ansaldi, W. (1993). El tiempo es olvido y es memoria, pero no sólo por esto es mixto. En Colombres, A. (comp.), América Latina: El desafío del tercer milenio. Buenos Aires, Ediciones del Sol.
3 Sala, A. (1971). Comunidad Terapéutica: la experiencia Roballos. En Cuadernos de Psicología Concreta. Buenos Aires, Año 2, N º 3.
4 Wajnerman, C. (2018). Interculturalidad y políticas públicas: el Estado y las organizaciones en el Programa Puntos de cultura. En Prato, A. y Segura, M. (eds.), Estado, sociedad civil y políticas culturales. Rupturas y continuidades en Argentina entre 2003 y 2017. Caseros, RGC Libros.
5 Bauman, Z. (2003). Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid, Siglo XXI, pág. 9.
6 Leher, R. (19 de julio de 2019). Encuentro Levadura. Ciudad de México.
7 En el artículo “La Razón, a Voluntad. Las Organizaciones Sociales: un estudio introductorio a su morfología; un ensayo crítico de su dinámica”, García identifica 16 denominaciones genéricas a saber: Organizaciones del Tercer Sector; Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL); Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC); Organizaciones de la Comunidad (OC); Organizaciones Intermedias; Organizaciones Voluntarias; Organizaciones del Sector Social; Organizaciones Populares; Organizaciones Sociales; Organizaciones de Base; Organizaciones Solidarias; Organizaciones No Gubernamentales (ONG); Organizaciones Libres del Pueblo (OLP); Entidades de Bien Público; Movimientos Sociales; y Fuerzas Vivas de la Comunidad. Para ahondar en el tema ver páginas 10 y ss.
8 Inventario de los tipos posibles de organizaciones, según el mismo autor en el libro citado: Agrupación; Asambleas; Asociaciones Civiles; Bibliotecas Populares; Cámaras; Campañas; Centros (Centro de Investigación, Centro de Jubilados, Centro Cultural; pero también “central”); Círculos; Clubes Sociales y Deportivos; Colectivos; Comedores; Comunidades; Confederaciones; Consorcios; Cooperadoras; Cooperativas (de Trabajo, de Vivienda, de Crédito, de Consumo); Coordinadoras; Corrientes; Emprendimientos Sociales; Fábricas Recuperadas; Federaciones; Foros; Fundaciones; Grupos Comunitarios; Iglesias; Institutos; Juntas; Ligas; Mesas; Movimientos; Multisectoriales; Mutuales; Partidos Políticos; Redes; Sociedades de Fomento; Sindicatos; Simples Asociaciones; Uniones; Universidades; Vecinos Autoconvocados. Páginas 18 y ss.
9 El apoyo lo otorgan organismos del nivel nacional, como provincial y municipal. La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), organismo desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, es un ejemplo a nivel mundial como institución protectora y de fomento de estas organizaciones. Mediante la Ley Nº 23.351 de 1986, se establecen una serie de beneficios de carácter universal para todas aquellas que estén reconocidas por esta entidad.
10 Para ahondar en el tema, véase Benhabib, D. (2007). Las ONG en la construcción de un Estado Social de Derecho y la generación de cultura democrática (tesina de grado). Universidad Nacional de San Martín, San Martín, Argentina, pp. 23-31.
11 En esta dirección tal vez habría que comenzar a pensar en el desarrollo de una Ecología de las Organizaciones en el sentido que le otorga Gregory Bateson (1981) al término ecología en su libro Pasos hacia una Ecología de la Mente.
12 Revilla Blanco, M. (2002). Zona peatonal. Las ONG como mecanismos de participación política. En Revilla Blanco, M. (ed.), Las ONG y la política: detalles de una relación. Madrid, Istmo, pp. 51-54.