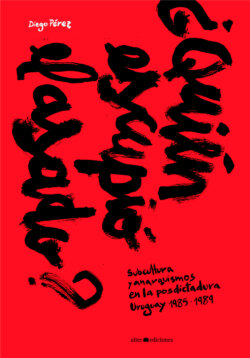Читать книгу ¿Quién escupió el asado? - Diego Pérez - Страница 10
Saltando entre los escombros
ОглавлениеTodos comemos asqueados del mismo basural humano, pero ninguno de nosotros se atreve a vomitar, por miedo a quedar vacíos.
VÍCTOR NATTERO, grafiti en los muros de Montevideo, 1985
Estos muchachos del 85 no se identifican con la izquierda tradicional, con la militancia estudiantil, con el canto popular y las expresiones de la primavera democrática. A partir de una identificación bukowskiana y neodadaísta, crean su punkitud —actitud punk—, definiéndose a sí mismos como «una generación ausente y solitaria»,17 o «huérfana e iconoclasta» (Bravo: 2019). Se expresan por fuera de los cánones establecidos por la generación del 45, hallando ciertos vínculos con la mal llamada «generación del silencio», que comienza a expresarse a partir de 1979 y que cobra fuerza en la etapa posplebiscito de 1980.
Más allá de que «el nombre tenía gancho» (Michelin: 2019), en «una coctelera de conceptos» relacionados con la blank generation, el neodadaísmo y la atmósfera pospunk, la expresión ausente refería a la imposibilidad que tenían las juventudes de participar y ser escuchadas en la escena cultural posdictadura. Solitaria respondía a que no se hallaban atados a ningún espacio social, político o cultural. Se manifestaban en las artes visuales, la poesía, el teatro, la danza, la literatura, el grafiti, el periodismo, pero fundamentalmente en el rock, y en la vertiente más irreverente para la época: el punk. «Había tremendas ganas de divertirse y de sentir la libertad» (Michelin: 2019).
Estas expresiones surgen en Uruguay a inicios de 1981, pero no logran tomar forma sino a partir de 1987. El fin de la dictadura cívico-militar y las frustraciones del nuevo régimen democrático, las vicisitudes económicas, la política sobre derechos humanos, la Ley de Caducidad y, posteriormente, el plebiscito de 1989, y, en ese contexto, el accionar represivo de la policía y la configuración de un nuevo enemigo: la juventud, generó en aquella atmósfera montevideana un malestar que fue canalizado a través de una reinterpretación de la identidad en un Uruguay amnésico de sus propios crímenes.
Podemos decir que existen dos etapas bien definidas de la subcultura en los ochenta. Su génesis desde el Teatro del Anglo, en 1981, hasta el Montevideo Rock I, en noviembre de 1986. Esta etapa se encuentra signada en sus últimos años por la «fama» sin las cuevas del rock, por las peñas artísticas, la poesía, el teatro alternativo y la autodenominada Brigada Destroy rompiéndolo todo, peleándose por las calles de Montevideo y acompañando cada movilización de estudiantes, trabajadores y organizaciones sociales. Y el silencio, el temor y el encierro.
El final de 1986, con la aprobación en el Parlamento de la Ley de Caducidad, marcaría el año 1987. A partir de aquí, comenzamos a hablar de la floración del fenómeno de la subcultura. Aparecen GAS Subterráneo, La Oreja Cortada, Cable a Tierra, Kamuflaje y Suicido Colectivo, y con ellas, en 1988, decenas de revistas y fanzines que inauguraron una nueva expresión literaria: las revistas subtes. Nace la Cooperativa del Molino, formada por grupos de rock, con sus presentaciones llamadas ¿Por qué estamos durmiendo?, de donde emergen bandas que en sus mensajes intentan dejar clara su inconformidad con el sistema político, con el accionar policial, con la realidad socioeconómica, con lo uruguayo y la mentalidad conservadora que representa. Se organizan eventos que reúnen el under, como Cabaret Voltaire y la feria de Villa Biarritz, donde la música rock comienza a tejer lazos con la poesía performática, la literatura y las presentaciones de la Red de Teatro Barrial. El momento de erupción ocurre en abril de 1988, con el festival Arte en la Lona. En un marco de represión y censura directa contra estas manifestaciones, este evento logró reunir sobre el ring del Palermo Boxing Club a gran parte de las expresiones subculturales que se venían experimentando desde años anteriores. El momento de mayor auge y también la rápida caída del fenómeno tienen lugar en 1989, con la formación de la Coordinadora Anti-Razzias, la resistencia, las disidencias, las diferentes convocatorias y el campamento «Libertad, la otra historia»; una particular red de grupos autónomos que plantearon originales formas de resistencias frente a la represión democrática contra las juventudes.
Grafiti del personaje Polizonte, de Pepi Gonçalvez, a fines de los ochenta, en la calle Cerro Largo esquina Magallanes.
En este sentido, no hay dos generaciones en los años ochenta, sino una generación que tiene dos fases y dos camadas. Un período de resistencia que se extiende desde 1980 hasta 1985 (Bravo: 2019), al que se sumó, a partir de la reapertura democrática, una camada más joven que inauguró una segunda fase que Gabriel Peveroni extiende hasta 1992 («Juntacadáveres —boliche—fue los 80 tardíos»), y Luis Bravo hace llegar a 1994 (cuando, luego de doce años, dejó de existir Ediciones de Uno). Para Bravo (2019), la generación del 80 no se diferencia abruptamente de la generación del 83, sino que se superpone, llevando hacia el límite la apertura lograda años atrás.
Era paradójico porque por un lado festejabas, pero por otro lado era algo que seguía estando mal. La del 83 tenía una carga de resistencia, tenía una lucha muy clara frente a algo […] La generación del 85 éramos como los hermanos menores de eso y no nos sentíamos partícipes de la lucha contra la dictadura. Había como una situación de que la democracia era lo mismo. Había una desazón […] Yo creo que fuimos los primeros que visualizamos que estaba todo mal. (Peveroni: 2017).
Inmersos en una sensibilidad montevideana, gris y silenciada, estos adolescentes frecuentaban el liceo n.º 7, el Molino de Pérez, el barrio de Pocitos y la feria de Villa Biarritz.18 Esta última era uno de los sitios referenciales donde ir un sábado de tarde si querías conocer algo de pospunk, metal, new wave y la movida alternativa a través de las revistas subtes. Sin embargo, no eran los únicos espacios. Es imposible realizar una cartografía del under posdictadura porque existieron, al mismo tiempo, diferentes manifestaciones en diferentes barrios.
En la Toldería de Tacuabé, en Abayubá, tocaba Indios Muertos. Me acuerdo de haber ido caminando y ya veías, como a tres cuadras, un escenario y gente. Tenían un parlantecito y este loco cantando, y yo decía: «¡Esto es espantoso!». Pero finalmente te daba tanta alegría que existiese… (Michelin: 2019)
La subcultura en Montevideo a mediados de los ochenta no tuvo lugar únicamente en barrios de clase media alta; el under no se dio solo «de Avenida Italia al sur», como muchas veces se dijo. No podemos reducir a este espacio manifestaciones que también se extendieron sobre las periferias metropolitanas. Tanto en Pocitos, Villa Dolores y Palermo, pero también en Lezica, Aires Puros, Capurro y, en especial, en Pando y Empalme Olmos, por nombrar tan solo algunos de los sitios referenciales.
Quizá el lugar más importante como punto de reunión fue la feria de Villa Biarritz. Durante dos décadas, logró constituir uno de los centros neurálgicos de los nervios subterráneos en la reapertura democrática. La experiencia excede los marcos temporales de este trabajo debido a que las actividades allí se extendieron entrados los noventa. Villa Biarritz significaba para estos gurises un sitio hacia donde peregrinar, caminando y tomando algo. Allí, las troupes de los diferentes barrios le arrebataron a la ciudad un espacio donde poder juntarse, algo que el pachecato y la dictadura habían prohibido desde hacía largo tiempo, criterio que el gobierno de Sanguinetti intentaba perpetuar. «El Partido Colorado tiene un miedo atroz a que la gente se reúna, converse, discuta.» (Servicio de Rehabilitación Social - Sersoc: 1989) Allí pudieron compartir, conocerse, leer y leerse, escuchar y ser escuchados. Allí se enamoraron, se emborracharon, debatieron, pensaron y crearon.
En la esquina de las calles Pedro Berro y José Vázquez Ledesma, cerca de los baños públicos, ocurrió la invención de un espacio territorial diferente, donde las expresiones artísticas ocuparon un lugar al margen de la contracultura anclada en el canto popular. Allí se hicieron toques y se instalaron decenas de puestos donde los fanzines y revistas subtes se entremezclaban con quienes realizaban performances e intervenciones urbanas en un momento atravesado por un espíritu de creación y transgresión estética, moral y política.
Toda esa turma liberó un nuevo escenario en la ciudad, al aire libre y muy pintoresco, entre discretas parrillas en la vereda con sus linyeras y sus trucos, la militancia partidaria y el voto verde, algún tira mezclado, y los vecinos que acudían por sus compras sabatinas. En ese sitio, «sus estigmas exteriores pasan desapercibidos cuando la indumentaria de los otros es igualmente modesta. En definitiva, se hallan entre iguales, donde nadie molesta a otro por un pelo de más o de menos» (Cotelo: 1985).
Las calles, sus veredas y esquinas, las plazas y las ferias fueron, en los finales de la dictadura, esos codos que el trazo lineal haussmanniano aún no había podido eliminar. Un espacio reterritorializado por quienes posibilitaron otras lecturas de una ciudad arquitectónicamente pensada para favorecer la organización capitalista del tiempo, el flujo de información y la necesidad de infundir miedo y hacer sentir el clima represivo mediante la circulación de tanques y tropas de guerra.
Villa Biarritz permitió un espacio de ideas, lecturas y discusiones que conformaron el background de esta generación que, a través de las diferentes posibilidades artísticas, plasmó mensajes que descoagularon la sangre de la conservadora social. Muchos encontraron allí sus primeras lecturas sobre punk rock y entraron en contacto con contenidos subterráneos que daban sentido a esa atmósfera un tanto kafkiana que atravesaba el Uruguay posdictadura. La punkitud se transmitió a esta periferia del mundo a través de las maletas de los hijos del exilio que llegaron a Uruguay, llenas de material inflamable. La Polla Records, Eskorbuto, The Clash, Sex Pistols, The Cure, Television, Dead Kenedys, The Ramones, Velvet Underground y Lou Reed. Estos jóvenes se vincularon con otros de padres militantes, presos, asesinados o desaparecidos, y con otros también inquietos que, educados bajo los preceptos del Conae (Consejo Nacional de Educación), modulados bajo las censuras de la Dinarp (Dirección Nacional de Relaciones Públicas) y los craviotextos,19 comenzaron a buscar espacios desde donde resistir a la cultura de la impunidad, a las conductas reaccionarias y a las frívolas expresiones de lo que consideraban como una sociedad pacata y esclerosada.
El punk llegó en avión y por jóvenes que viajaban a Europa y a Estados Unidos, cuando John Lennon y sus lentes caían. La historia de Gonzalo Gonchi López es muy elocuente; cuenta Hugo Gutiérrez: «Recién llegado de Madrid, se entera de que en la sala del Anglo, en el año 1981, se desarrollaba un evento de rock». Allí toca The Vultures20 —embrión de Los Estómagos—, formada a fines de 1980, con Fabián Hueso Hernández, Gustavo Parodi, Clayton Marki y Esteban Cabeza Lafargue. La banda se presenta con God Save the Queen de los Sex Pistols y Me atropelló una aplanadora, considerado el primer tema del punk uruguayo. López, que en su valija traía material de bandas punks, sobre todo inglesas y españolas, comenzó a intercambiar material con Parodi. Acto seguido se transformó en el primer mánager de Los Estómagos. Peveroni agrega a esta historia que Gonchi pasó a ser como un dealer musical que no solo influyó estética y musicalmente en la banda, sino que también difundió el punk en el colegio Elbio Fernández y en el barrio Pocitos, e incidió directamente en la formación de la banda Cadáveres Ilustres, en la revista GAS, en la pandilla punkie de la plaza Viejo Pancho y en el local Partagás.
Al igual que en el arrabal de la vecina orilla, el punk se gestaba en estratos medios pauperizados y sectores de clase acomodada, para correrse luego a las zonas periféricas. Estos jóvenes también empezaron a informarse sobre la revuelta punk del 77 y las movidas posfranquistas en la Euskadi de inicios de los ochenta. A partir del baby boom y de la extensión de la educación en la posguerra europea, nació el dole queue rock ‘rock del desempleado’. De la censura y las políticas antiobreras y monetaristas surgió una expresión inconclusa, visceral y abuelicida, en zonas metropolitanas de Montevideo, que encontró en el punk, o punkitud, una respuesta a sus necesidades expresivas.
A estos jóvenes, cuando niños, se les cortó el cabello, se les uniformó y manipuló de la forma más despiadada. Ellos vieron desfilar docentes, despidieron a sus amigos, fueron de visita a las cárceles y lloraron familiares que no encontraban. Entraban a la adolescencia cuando estalló la crisis económica de 1982, y apenas comenzaron a caminar las calles, la policía los paró, cacheó y encarceló.
Ser como nosotros no es ningún placer. La gente nos rechaza por nuestro aspecto, los canas nos meten adentro porque piensan que somos anarquistas o bolches. Y la izquierda no quiere nada con nosotros porque somos incómodos. (Cotelo: 1985)
Brian Jones murió por sobredosis antes de que yo supiera hablar, el televisor fue uno de mis hermanos mayores, nunca entendí nada de la guerra del Vietnam, salvo que sus sobrevivientes se hicieron detectives, aún no sabía con qué se comía la patria y me obligaron a escribir «año de la orientalidad» […] Cuando descubrí el sexo, el sida ya era una amenaza para la humanidad, cuando descubrí el punk, ya estaba muerto […] Los que alentaban los cambios se fastidiaron ante mis cambios. (Lalo Barrubia: 1989)
Estas no eran «barras pitucas ni chicos bien de Pocitos o Malvín» (Cotelo: 1985), aunque frecuentaran estos sitios. La misma lógica reproducida infinidad de veces. Unos traían los lp y los otros grababan sus cassettes.
Es así que a mediados de 1980 una generación de la periferia sociourbana empezó a descubrir el anarquismo a través del punk rock, apropiado por aquellos marginados que se identificaron como víctimas del terrorismo de Estado, del saqueo económico, de la mentalidad conservadora y de la falta de oportunidades en un Uruguay vaciado de ilusiones y esperanzas. Visualizaron en el punk una forma de llamar la atención, entendiendo a su vez que «nunca podemos ser punk a la europea en la sociedad uruguaya»,21 y que era un camino estético válido para expresar incertidumbres, dolores y euforia.
«¿De qué manera todo aquello que quitase la mordaza podría ser peligroso, foráneo y degradante?» (Baltar: 2017). «La lucha era contra el sistema, pero en casos individuales, contra el fracaso de nuestros padres», señaló Walas, vocalista de la banda argentina Massacre, en el documental Desacato a la Autoridad (2014). Existía una necesidad de resignificar la existencia por las juventudes posencierro en Uruguay y posmasacre en Argentina, que se descubrieron huérfanas de referencias y decidieron matar a sus héroes para asumir una actitud iconoclasta como manera de construir otra forma de transitar una realidad cargada de violencia, desesperación y exclusiones.
«Antes de conocer a los Pistols y The Clash, el Cabeza me cantó la primera canción punk en Uruguay, que se llama Me atropelló una aplanadora», recuerda Hugo Gutiérrez, en 2017, haciendo referencia a Esteban Lafargue, batero de The Vultures. Y continúa: «Ahí veías que el Cabeza Lafargue, semana a semana, el aspecto que iba teniendo era cada vez peor, un alfiler, un candado, y estamos viviendo en el 80, en Pando. Ver un tipo de esos era ¡upaaah!, ¡¿qué pasó?!». Existía una necesidad de ser visualizado y conducir a extremos las posibilidades de expresión como una provocación contra el establishment cultural. La estética y la actitud fueron vehículos de un mensaje político transgresor en un marco de recuperación de libertades y de las relaciones sociales.
Los ochenta, y particularmente desde 1987 hasta 1989, significaron para estos muchachos una cruzada por recuperar el estado de ánimo en una ciudad «gris por fuera y por dentro de Montevideo», expresaba algún poema escrito en Cable a Tierra a fines de 1988. «Somos bastantes depresivos», señalaba Tabaré Couto para Jaque en 1987, mientras Peluffo y Parodi (1987) afirmaban que «la depresión es muy importante, y no solamente interior, sino que todo el entorno ayuda en un gran porcentaje a que los jóvenes se sientan así […] Las faltas de oportunidades, la miseria, el hambre».22
Marcada por el miedo y la depresión económica, la ciudad y su cordón industrial metropolitano (Pando - Empalme Olmos) eran, a los ojos de las juventudes, sitios frívolos y silenciados, donde «la bruma envuelve las calles […] Fin de otoño, sol anémico. Principio de invierno, no quiero verte llegar».23 La tapa del disco Montevideo agoniza de Los Traidores, en 1986, intenta reflejar esa decrepitud que los jóvenes percibían en la ciudad. «Muros. Caminan por la calle con lentes de sol y walkman. Muros. Alcohol y marihuana, tranquilizantes y coca. Muros. Cuanto más lejos de la realidad, mejor. Y cuando se animan un poco, censura.»24
Víctor Giorgi (1995) constata la presencia de instrumentos de poder y sumisión en esta sociedad, como violencia familiar, violencia institucional, maltrato infantil, permanente presencia de personas vinculadas al aparato represivo en la crónica roja, que aparecen como signos dejados por el siniestro trío terror-impunidad-olvido (Sersoc: 1987). Esta generación es el fiel producto de nuevas relaciones afectivas que se empezaron a gestar cuando la dictadura fue un factor que provocó un quiebre temporal.
Nacimos en años duros, de violencia en las calles, de muertes innecesarias, de asesinos impunes. 67, 68, 69, 70… Nos cuentan ahora, tras largos años de silencio, fueron olvidados.
Empezamos la escuela y nuestra infancia sumergida en el silencio de los mayores y el miedo […] Algunos nos quedamos sin padres, otros nos fuimos a lugares más tranquilos (pero echados), y la mayoría nos quedamos encerrados en nuestras propias casas, todos sin saber por qué. (Peveroni: 1988; «La generación del miedo», Cable a Tierra n.º 2)
Los datos que arrojó la Encuesta Nacional de Juventud25 de 1991 son elocuentes al respecto: el 50% de las mujeres casadas que tenían al menos un hijo antes de los 20 años estaban divorciadas, y la cifra se elevaba a 57% para aquellas mujeres que habían establecido unión libre. En este sentido, «¿qué pasa con todas esas frustraciones?», se pregunta Guillermo Baltar (2017); «¿cómo se recupera? ¿Cómo se pueden sanar todas esas heridas?».
Yo soy el de los padres separados con mi consentimiento, y por eso muero. Yo soy el de los padres juntos desbordantes de hastío, y por eso finjo.
HÉCTOR BARDANCA, El hombre desnudo 26
Si atendemos el impacto de la economía liberalizadora en la composición familiar, entre 1975 y 1985, el porcentaje de población que vivía en hogares no nucleares trepó del 27% al 36,8%. Según Zibechi (1997), la crisis de la familia nuclear agregaba elementos de insatisfacción a la vida cotidiana de los jóvenes. Esta juventud fue la que presentó un mayor dinamismo social y una fuerte dosis de contestación al sistema que continuaba excluyéndola. El punk no vino a tapar vacíos, sino a significar posibilidades, ensanchando el campo de expresión desde donde canalizar todos aquellos traumas producidos por años de represión y vaciamiento económico. El punk se encargó de permitir a esta generación manifestarse. Ante ello, no faltaron las voces que calificaron a estos jovencitos de «patologías sociales» y de estar culturalmente colonizados. A este respecto, en julio de 1986, Baltar escribió un artículo en el cual señalaba que la verdadera patología social que la izquierda y la derecha pretendían ocultar giraba en torno al «desempleo, la delincuencia juvenil, la falta de un plan nacional de salud, la no desintegración o revisión de las brigadas represivas y de los servicios de inteligencia». Para este escritor y periodista, las «patologías sociales» que la izquierda y la derecha acusaban a propósito del rock como expresión —y, concretamente, a la actitud violenta ejercida por unos punks que golpearon a otros jóvenes en la puerta de un liceo, o que se enfrentaban con la policía—significaba un estigma que pretendía silenciar las penurias por las que atravesaban los jóvenes uruguayos. Según Baltar, si existían patologías sociales en la sociedad uruguaya, había que buscarlas en «los trastornos que todos hemos sufrido tras los años de dictadura […] Potencialmente, la dictadura se encargó de crear un país de asesinos y suicidas, detrás de una imagen sumisa y descolorida» (Baltar: 1986).