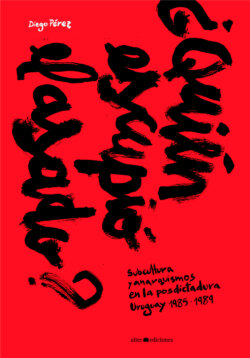Читать книгу ¿Quién escupió el asado? - Diego Pérez - Страница 12
ОглавлениеLa izquierda y la derecha se daban otra vez la mano, y la represión policial y la censura pública caían sobre ellos. Más arriba, el vigía de los que vigilan mantenía en raya el quiosco militar, preservando el sistema. La institucionalidad partidaria tutelada por el poder militar se encargaba de disciplinar a las nuevas generaciones nacidas en una atmósfera de miedo generada por la represión del Estado.
Iniciada la década del noventa, dos de cada tres jóvenes entendían que el problema más importante por el que atravesaban tenía que ver con la inserción social a través del empleo. Cuando la Encuesta Nacional de Juventud les consultó: «El principal problema que los jóvenes como tú enfrentan hoy en Uruguay», un 49,9% señaló el ítem «trabajo, desocupación, empleo». A su vez, un 14,5% optó por «falta de recursos y problemas económicos en general», un 8,9% escogió «capacitación y experiencia laboral», y un 7,8%, un «futuro». Solo un 2,4% de los encuestados señaló «cuestiones políticas» como el principal problemas de los jóvenes, y apenas un 0,9% optó por «represión, inseguridad, violencia». Más allá de la frialdad propia de los datos, un primer análisis arroja que no existían expectativas políticas partidarias ni se esperaba solución alguna de la movilidad política.
Cuando en la misma encuesta se les preguntó a jóvenes de entre 19 y 29 años lo siguiente: «Se dice que los jóvenes no son escuchados. De los grupos siguientes, ¿cuál es el que representa mejor lo que tú piensas o sientes?», un 38% señaló la opción «nadie», un 20,6% optó por «una asociación» y un 15,5% señaló «un grupo musical». Solamente un 5% señaló la opción «un sindicato», mientras que un 19,5% escogió «un partido o grupo político». La cifra aumentó a 44% en los jóvenes montevideanos que eligieron la opción «nadie», y de estos, un 44% eran universitarios. A su vez, el análisis de Filgueira y Rama señalaba que uno de cada seis jóvenes prefería la música como vehículo de expresión política. Al preguntarles cómo imaginaban que eran percibidos por los adultos, respondieron también en un 44% que «con indiferencia» o «con poco aprecio».
Por los datos arrojados, podemos inferir que en una gran parte de la juventud existía un fuerte descreimiento de la política, fundamentalmente, en sus posibilidades dentro de la partidocracia, vinculada a la gerontocracia, y encontraban en otros espacios formas más seductoras en cuanto a identificación y participación. La afinidad con asociaciones correspondía a formas de solidaridad e involucramiento en acciones colectivas menos trascendentes y totalizadoras, si se las comparaba con los partidos o grupos políticos y sindicatos. El 20% que escogió «asociaciones», a la hora de decidir quién representaba sus intereses políticos, también nos permite cuestionar si existía en esta juventud una necesidad de ser representados o preferían ejercer de forma directa la capacidad de expresarse y transformar sus realidades. La participación en asociaciones supone una reducción de las jerarquías, mayor capacidad de decisión-acción y la desvinculación, muchas veces, de patrones ideológicos totalitarios.
Para ellos, el año 1985 no constituyó una experiencia significante que los encontró activando en torno a la defensa de las transformaciones político-institucionales que los esfuerzos de la generación 83 habían arrojado. Vivían una ambigüedad posdictadura producto de las aperturas logradas a fines del régimen y la amputación política que la visión sesentista hizo sobre las expresiones del 83. Los provisorios y tímidos «triunfos», junto al lema «avanzar en democracia», no agotaban en lo mínimo las expectativas de aquellos jóvenes que continuaban amenazando la mercantilización de la existencia y el autoritarismo impuesto por la sociedad de la gerontocracia.
Una generación marcada por la opresión afirmaba su rechazo al conservadurismo que intentaba la recuperación del país mito, de la tradición, lo popular, el interior y el patriotismo. Esta generación no se reconocía como un proyecto político y entendía que no venía a cumplir un rol histórico mesiánico. «Somos una generación ausente, no estamos en los registros ni en la historia»,27 señalaban quienes pretendían romper con la cultura disciplinaria impuesta por el terrorismo de Estado y por los estereotipos que la izquierda latinoamericanista les tenía asignados. «No sabemos de dónde venimos, ni a dónde vamos. Simplemente existimos, y eso es suficiente.» Esta expresión, por primera vez escuchada por el público —periodistas, académicos, profesores, artistas, exiliados, jóvenes y no tan jóvenes—que participó en la mesa-debate organizada por la revista Relaciones en la Alianza Francesa, a fines de setiembre de 1987, generó diferentes reacciones. Una de ellas, muy recordada, fue la sostenida por una periodista del diario La Hora, que se levantó y se fue vociferando agravios contra los jóvenes. Según señaló Laszlo Erdelyi: «Nuestra politizada sociedad de pronto ve surgir un movimiento que cuestiona esa politización de la forma más devastadora; negándola e ignorándola» (Erdelyi: 1989, p. 24). Rápidamente, a quienes no querían alinearse con ninguna ideología, partido o movimiento institucionalizado se les comenzó a asociar la idea que el sociólogo Rafael Bayce (1988) inmortalizaría como un estigma sobre esta generación, al expresar: «Por eso hay un apoliticismo […] muy claro. Apoliticismo que es más que nada un apartidismo».28 Para Bayce, «no es una generación política, sino una generación que quiere romper con el verticalismo» (1989, p. 75). «Ahora, un grupo de organizaciones apolíticas han comenzado una campaña para acabar con las razzias», señalaba Leonardo Haberkon en el semanario Aquí (1988), en entrevista con Bayce y Sergio Migliorata. Claudio Rama (1988) agregaba: «Esta generación posdictadura no solo no actúa en la política, sino que no le interesa como tal». Esta clasificación significó, por mucho tiempo, otra de las etiquetas de pretensión académica que terminaron por ridiculizar la expresión. En un trabajo monográfico, Enzo Feglia y Bruno Andreoli (2014) dicen que «las posturas políticas explícitas de las bandas eran difusas (no estaban abiertamente alineadas a algún partido político)».
Existe una tendencia a utilizar de manera indistinta estos dos conceptos, apoliticismo y apartidismo, cuando el segundo no remite en sí al primero. Debemos recordar, como se apuntó ya, que un 20% de los jóvenes a fines de los ochenta se identificaba con asociaciones como espacios de transformación social, y un 58% descreía de los partidos políticos. La originalidad del fenómeno no se reducía a la falta de banderas partidarias en los toques de rock. Lo significativo de esta generación se encontraba en la conducta parricida que adoptó, negando y matando al mártir y, consiguientemente, a toda esa mitología alimentada por las estructuras ideológicas, diciéndose: «Somos los que no pensamos en Revolución, sino en revolucionar» (Lalo Barrubia: 1989). Así lo expresaba también Gerardo Michelin, en una entrevista para el semanario Jaque, en octubre de 1987: «No nos sentimos identificados con esquemas […] Pienso que hay un corte, una ruptura que hace que esta generación un poco no sabe a qué agarrarse, y está tratando de formar un nuevo lenguaje» (Forlán Lamarque: 1987, p. 23).
Un año después de estas declaraciones, Sarandy Cabrera reflexionaba: «Esta generación está tratando de formular su mensaje aunque no saben decirlo nítidamente, ni saben bien cómo organizarlo, pero hay que saber leerlo, entender su mensaje estridente, libertino a veces, rockero otras, siempre chocante, de mal tono, de malos modales, idiomáticamente pobre en muchas ocasiones» (Cabrera: 1988, p. 21).
Existía una falta de referencias locales a nivel cultural y político que no respondía solo a la ausencia de una generación anterior que debió culminar sus acciones debido a la persecución, la prisión o el exilio, sino que tiene que ver con la desconfianza hacia ciertas formas de expresión que ellos consideraban agotadas. La discusión sobre la existencia de contactos y conocimientos de los protagonistas de los ochenta respecto a la contracultura de los sesenta y setenta es estéril. Sabemos que existía conocimiento y, de algunos, hasta admiración. Lo que no querían los nuevos protagonistas era reproducir esa música, esa estética y esas interpretaciones, porque entendían que necesitaban otra significación. El mismo Eduardo Darnauchans señalaba: «Ya no es más el dialecto metafórico de la canción latinoamericana popular de los sesenta; valioso, pujante, estimulador…, pero…, han ocurrido veinte años» (Forlán Lamarque: 1986; «La música no es fácil», Jaque n.º 132).
La primera generación de rock de los ochenta provenía de familias de izquierda. Muchos tenían amigos y familiares que estaban en el exilio o presos. Si se analizan los textos de las canciones, hallamos que una gran cantidad referían al contexto político. Temas como Ídolos, Gritar, Torturador y la versión de Cambalache de Los Estómagos, Blanca de ADN, Estamos mal de Neoh 23, Riga de Zero o El Presidente de La Chancha Francisca son parte de una atmósfera psicosocial atravesada por la conjunción miedo-pacto-impunidad. «Lo que pasa es que esas manifestaciones actualizaban un discurso que los otros integrantes del canto popular, entonces más tradicional, salvo algunos como Darnauchans o Cabrera, no habían podido realizar», señala Baltar (2017).29 Los versos que pegaban más fuerte eran del tipo «solo quiero salir de aquí», «estamos mal, estamos mal» y «el sueño terminó». «Básicamente, es un producto de los golpes», señalaba Gabriel Peluffo respecto al disco de Los Estómagos Tango que me hiciste mal, nacido «de las presiones, frustraciones y falta de oportunidades que ha tenido la gran mayoría de los jóvenes durante estos últimos 6 o 7 años en nuestro país».30
En opinión de Pepi Gonçalvez (2017), «el punto es que no éramos militantes y que estábamos sin ningún movimiento político del tipo “afiliate y bailá” […] Algunos éramos hijos de militantes, habíamos visto militantes fracasar alrededor y teníamos como un raye no militante». «Tenemos una derecha sorda y una izquierda derrotada de antemano, que no ha sabido captar la realidad», señalaba Fernán Cisnero en entrevista para el semanario Jaque, en 1987. En la edición de septiembre de 1988, GAS Subterráneo publicó: «Los políticos están nerviosos, la militancia decae, lo que hace que muchos partidos se quieran parar los pelos. Tal es el caso del Partido Nacional (entre otros dos), que nos invitó para hablar de cultura rock y demás versos. Al Partido Colorado no le interesa, pero huelen votos; la izquierda se subió unas cuantas paradas después». La Oreja Cortada lo expresó así: «Por eso estamos al margen. Por eso el esforzado discurso del Partido Colorado no ha logrado seducir demasiado a las nuevas generaciones, ni el de Marx disfrazado de jeans, ni el de centro, ni ningún otro» (Lalo Barrubia: 1989; «Jóvenes eran los de antes», La Oreja Cortada n.º 4).
Ironizando esta parodia democrática y realizando una fuerte crítica sobre el papel de los intelectuales, la revista Suicido Colectivo publicó su segundo número en noviembre de 1987, en el que, además de aparecer Explicate, cara, el primer poema de Lalo Barrubia (nom de plume de Rosario González), figura un artículo de esta misma escritora titulado «La cuadratura de la mesa redonda», en el que apunta contra los intelectuales liberales y progresistas, y la ficción democrática, que montaba paródicos espacios de intercambio y discusión en los que nadie se escuchaba. En el mismo número, Gustavo Escanlar escribía «Puto final», un visceral desacato, al estilo Sex Pistols, contra la prensa televisiva y los periodistas como marionetas de turno del poder mediático, económico y político.
Esta generación se encargó de crear un profundo cuestionamiento al sistema político y mediático de la partidocracia. En este contexto, se observa un accionar juvenil preocupado, «politizado» (Behares: 1988) y comprometido con la realidad del país. Tomás Linn (1988) apuntaba en la revista Aquí que esta indiferencia por lo político vinculado a «lo militante» develaba «una preocupación —profunda—por la realidad social», y que esta actitud «necesariamente tiene que molestar a quienes venían muy acostumbrados a reclutar sus más enfervorizados militantes desde las juventudes».
Que esto produzca una generación de apolíticos, es posible. Pero no será por prescindencia de lo político, sino por negación voluntaria. Lo que es en definitiva una postura política, y una postura política muy molesta, ya que no puede ser absorbida (entiéndase entendida y/o neutralizada) ni por la derecha ni izquierda. (Lalo Barrubia: 1988)
Desobedecer el establishment era la cuestión, y había que empezar con el mismo rock, apuntando sobre la vetusta cultura y las instituciones que la sostienen. Dictadura o democracia, liberales o conservadores, totalitarios o republicanos, ortodoxos o protestantes. El punk ató cabos con las experiencias gestadas en los años cincuenta. Pensar el punk como fenómeno aislado, sin contexto y sin raíces, no explica en su esencia el fenómeno.
El punk se encargó de resucitar aquellas frívolas expresiones un tanto nihilistas alojadas en los nervios de los eduardianos, los Teddy boys, germen y fruto de la colisión que significó la segunda guerra. Fueron estos jóvenes los que decidieron saldar cuentas con aquella opresiva sociedad británica de valores asfixiantes y escleróticos convencionalismos. No hay verdades, no hay pasado y «¡no hay futuro!», exclamaban, permitiéndose liberarse de todo esquema, de toda idea preconcebida, de toda verdad absoluta. El punk es vaciarse y renacer a la vez. «La sobra del dadá, la IL (Internacional Letrista) y la IS (Internacional Situacionista) eran esbozos de canciones punk» (Marcus: 1989).
Pil Trafa (2017), vocalista de la legendaria banda porteña Los Violadores, señala en la actualidad que más allá de aquel estigma que identifica al punk asociado a modelos creados desde el marketing, la expresión significó ampliar el horizonte de representaciones culturales, en el entendido de que si no te gustan las noticias, salí y creá alguna por tu cuenta, pues, en definitiva: «¿Quién puede decir honestamente que jamás ha incendiado un gran edifico público?» .31
En el número 4 de la revista GAS Subterráneo, de diciembre de 1987, Gonzalo Curbelo, con el seudónimo Tussi, escribía:
¿Qué pasó con las canciones que cantábamos en el 85, aquellas en castellano? ¿Qué pasó con los obreros, con la gente que se muere y la que debería morirse?, supongo que estas preguntas deben ser muy bolches y muy caretas, no son temas que le preocupen a un rockero como vos. ¿Estás muy aburrido? Usá tu imaginación, comprate un moving sound, andá a la playa, tomá Coca-Cola, escucha El Dorado, metete un dedo en el orto, hacé lo que se te cante, yo te estoy hablando de eso, no me interesa, prefiero hablar de obreros y cambios, de slogans y palazos, de blanco dulce, cigarrillos Nevada, de las minas en primavera, de arte, de cosas confusas, de movimiento, estamos jugando al mártir desde hace demasiado tiempo.