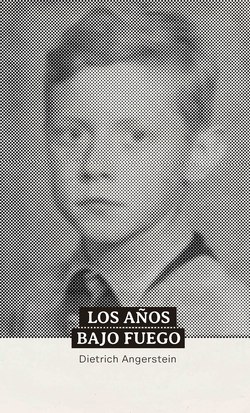Читать книгу Los años bajo fuego - Dietrich Angerstein - Страница 12
ОглавлениеEn marzo de 1943, cuando la primavera comenzaba a instalarse en nuestra ciudad, llegó a la casa una orden dirigida a mí. En ella se me exigía que me apersonara de inmediato a servir en la división de niños de las Juventudes Hitlerianas, o HJ.
Presentarse no era optativo: si te llamaban, había que obedecer. Los nombres y direcciones los obtenían a través de las bases de datos de municipios o colegios y los niños eran enrolados en cuanto cumplían diez años, tanto hombres como mujeres. Miércoles y sábados eran los días de asistencia obligatoria.
Así, sin derecho a reclamo, me presenté en la oficina señalada, que quedaba en una barraca del RAD13 en el patio de mi colegio. Al llegar, como me sentía en casa, toqué la puerta, abrí sin esperar una respuesta y entré saludando con un amable “buenos días”.
“¿Cómo se dice? ¡Fuera, todo de nuevo!”, me gritó el dirigente juvenil, sentado detrás del escritorio. Desconcertado, salí y volví a entrar. “¿Buenos días?”, saludé otra vez. “¡¿Qué?!” exclamó el tipo enfurecido. “¡Todo de nuevo!”, insistió.
La escena se repitió varias veces, hasta que otro niño que estaba ahí me sopló al oído: “Noooooo, ¡tienes que hacer el saludo de Heil Hitler!” ¡Entonces me acordé! En ese tiempo, era obligatorio en la vida pública el uso del “saludo alemán”, que consistía en levantar el brazo derecho y exclamar “¡Heil Hitler!”. Sin embargo, en nuestra familia saludábamos a parientes, amigos cercanos, familia y visitas como siempre, dándonos la mano o, en el caso de los niños, con una reverencia.
Esta vez, cuando volví a tocar la puerta y a entrar en la oficina, traté de juntar y hacer sonar los talones como había visto hacer a los soldados. Estiré el brazo lo más que pude y grité: “¡Heil Hitler!”. “Eso ya está mucho mejor, ¡repítelo!”, me indicó el dirigente de la HJ, visiblemente menos irritado.
El tercer intento, por fin le pareció aceptable. A continuación me entregaron un papel y un vale para un uniforme que fui a comprar con mi madre a la tienda Dobkowitz en Merseburg, mientras el buzo con las insignias correspondientes me lo entregó mi nana Elfriede. Había pertenecido a su hermano muerto en batalla.
Me indicaron que próximamente se me informaría si mi unidad –o Fähnlein, es decir “banderita”– sería la número treinta y cuatro, asentada en la población de los trabajadores de la fábrica de BUNA, o la número ocho, que se ubicaba en un antiguo convento. La incertidumbre se debía a que nuestra casa en la calle Triebelstrasse estaba justo en medio de las áreas correspondientes, por lo que no estaba claro a cuál banderita pertenecía yo. Como el aviso no llegó nunca, yo decidí esperar. Claramente, ¡no me moría de ganas de incorporarme a mi unidad! Prefería quedarme en mi casa, jugando con mi tren eléctrico.
Un miércoles por la tarde, mis padres me enviaron con un encargo al centro, cuando un joven dirigente HJ me paró en la calle y me preguntó por qué andaba dando vueltas por ahí en lugar de estar cumpliendo con mi servicio. Merseburg era como un pañuelo: muchos HJ eran alumnos de mi colegio y sabían perfectamente que yo era “el hijo del Dr. Angerstein”. Traté de controlar mi nerviosismo y le expliqué al joven mi situación, pero a él no le interesaron mis excusas. Su respuesta fue tajante: “¡Te presentas de inmediato en la banderita treinta y cuatro!”. Las cartas estaban echadas. El 20 de abril de 1943, fui integrado a la división infantil de la HJ.
Las jornadas de asistencia obligatoria consistían en eventos deportivos, salidas a terreno, noches de fogata, canciones y caminatas. Después de todo, no estaba tan mal. Era como unirme a los boy scouts, con muchos otros niños de mi edad. A veces nos llevaban a recorrer fábricas para conocer sus instalaciones y cómo operaban. Antes de Navidad, visitábamos un hogar de ancianos y les repartíamos regalos.
Sin embargo, el adoctrinamiento también jugaba un rol en todo esto. Nuestros jefes eran estudiantes que venían de Berlín y estaban a cargo de darnos charlas; de enseñarnos, por ejemplo, que los judíos eran todos malos y feos, cosas así. A nosotros, por supuesto, no se nos permitía decir ni pío. En una ocasión, durante estas charlas levanté la mano para preguntar cómo era posible, entonces, que en las clases de religión se afirmara que el pueblo judío era bueno. Me quedaron mirando en silencio. No hubo respuesta, pero dudo que les haya gustado mucho mi consulta.
Con las semanas, le fui agarrando la mano a la HJ. Tanto así que los jefes decidieron ascenderme a cabo, para lo cual tenía que pedirle permiso a mi papá. Cuando se lo dije, me miró muerto de la risa y me preguntó: “Bueno, ¿y tú qué quieres hacer?”. A él le daba un poco lo mismo el cuento de la HJ, pero le debe haber parecido bien que ahora tuviéramos algo que hacer por las tardes en lugar de andar vagando o haciendo tonterías con los amigos del barrio.
Mientras tanto, la Wehrmacht se batía en retirada desde Stalingrado en el frente este y las unidades en África del Norte tuvieron que capitular, después de haber disparado su última bala y quedarse sin nada de combustible. Comenzaban los duros ataques aéreos diurnos a Alemania por parte de los norteamericanos. En 1942 ya habían tenido lugar varios ataques muy destructivos sobre zonas civiles de varias grandes ciudades, pero hasta ese momento casi siempre habían afectado solamente a urbes ubicadas en territorios limítrofes o costeros del Reich.
Todo indicaba que las reglas del juego comenzaban a cambiar. Se inició el bombardeo de áreas más centrales de Alemania, para lo cual los aliados debían sobrevolar distancias extensas sobre territorio alemán, implicando mayores riesgos y pérdidas. Sin embargo, nuestros enemigos parecían estar dispuestos a pagar ese precio.
En los informes diarios de la Wehrmacht, era muy poco lo que se oía de fracasos o batallas perdidas. Las bajas o derrotas eran disfrazadas, incluso omitidas, mientras las pequeñas victorias que aún ocurrían eran amplificadas en forma espectacular. Los bombardeos de aviones norteamericanos eran calificados de “acciones terroristas” y se llevaba un conteo de cuántos de esos aviones lograban ser derribados por nuestros soldados. La información que manejábamos los ciudadanos de Merseburg era aquella que el gobierno estaba dispuesto a transparentar.