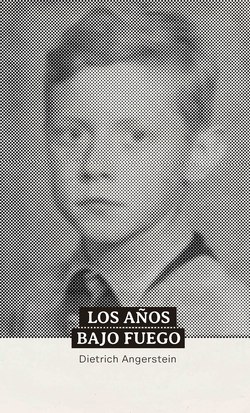Читать книгу Los años bajo fuego - Dietrich Angerstein - Страница 8
Оглавление“Desde hoy a las cinco de la mañana disparamos de vuelta”. Con esas palabras, el 1 de septiembre de 1939, el Führer Adolf Hitler anunció al sorprendido pueblo alemán la invasión a Polonia.
En mi casa no se habló mucho del tema. Creo que los adultos no sabían bien qué decir y por eso mejor era callar que lamentar. Mis padres no eran grandes fanáticos del Führer, pero eso no era algo que la gente anduviera comentando así nada más. Mi papá era de la vieja escuela, admiraba a hombres como Otto von Bismarck, “el Canciller de Hierro”. Sus ideales eran los del antiguo imperio, aquellos por los que había ido a pelear en la Gran Guerra. Por eso mismo, cuando en 1935 el gobierno alemán declaró oficial la bandera roja con la esvástica negra, en mi casa seguimos colgando la vieja bandera imperial con sus franjas de color negro, blanco y rojo. Era un paño enorme, que llegaba desde el techo de la casa hasta el suelo. Algunos nos llamaban anticuados, pero a nosotros no nos importaba.
Hasta que un día, la Tante Elise, que sí pertenecía al Partido Nacionalsocialista, le dijo a mi padre que no podía seguir haciéndose el tonto. Podíamos terminar metidos en problemas serios si se negaba a obedecer las órdenes del gobierno. Y así, para que el Führer no se fuera a molestar, al lado de nuestra vieja bandera imperial terminamos colgando otra nueva y más pequeña con la famosa esvástica.
Salvo por los enrolamientos, al principio en nuestra ciudad se sentía poco la guerra. Aunque el combate había comenzado oficialmente, las clases en el colegio continuaban de modo normal. Nuestro profesor jefe, Herr Halm, había sido enlistado para maniobras militares justo antes de las vacaciones – nunca más volvió –, siendo reemplazado por la maestra Fräulein Chall, que vivía en el casco antiguo de Merseburg. Allá la vi una vez en compañía masculina, hallazgo que no dudé en transmitir lo más rápido que pude a mis compañeros de curso, provocando chismes y risas.
Yo tenía 7 años y era un aventurero, me gustaba salir a recorrer las callejuelas de nuestra ciudad, donde me sentía dueño y señor del camino. Merseburg era un pueblo chico donde todos se conocían. Nuestra casa estaba ubicada hacia las afueras, por lo que yo iba y venía a diario por esos caminos sin pavimentar con absoluta libertad. Aunque entonces me parecía inmensa, la nuestra era una de las casas más pequeñas del barrio. Las demás tenían terrenos enormes, ¡con chacras incluidas! Casi no pasaban autos por las calles y mucho menos había semáforos. Nuestro padre, junto con un doctor que vivía al final de la cuadra, era de los pocos afortunados que tenían auto propio. Con los demás niños del barrio nos juntábamos para salir a andar en bicicleta e íbamos al centro, a tomar un helado o comprar repuestos para nuestros vehículos. La vida era simple, bonita.
Merseburg se mantenía lejos del alcance de la guerra. En muchos sentidos, creo que ni siquiera terminábamos de comprenderla. La campaña antisemita del gobierno nazi fue para nosotros como un rumor que, por mucho tiempo, llegaba de lejos. Escuchábamos cosas, leíamos los diarios y nos enterábamos de las medidas que tomaba el ministro Goebbels en contra de los judíos, pero no sabíamos qué significaban en la práctica. O tal vez era que los adultos no querían saber. En nuestro pueblo casi no vivían judíos y los hechos de violencia en ese sentido fueron escasos. Al menos yo, me enteré de muy pocos.
Para la Noche de los Cristales Rotos, mi hermano Konrad llegó contando que había oído sobre el ataque a una zapatería a la que le habían quebrado la vitrina, en el centro comercial de la ciudad. Yo sabía perfectamente a qué tienda se refería, porque habíamos comprado allí alguna vez. Al día siguiente, mi hermano y yo fuimos a curiosear, tratando de averiguar qué había pasado. El dueño de la tienda y su familia estaban muy asustados, de hecho poco después dejaron la ciudad.
La campaña de Polonia avanzó rápidamente. Nuestro padre había sido llamado a enrolarse el 3 de septiembre en la Luftwaffe, pero al comienzo se mantuvo acuartelado en una base aérea de los alrededores de Berlín, lejos de la acción bélica. A nuestra madre le dieron permiso para ir a verlo con regularidad y cuando regresaba de esas visitas, siempre la oíamos quejarse de las condiciones de los vagones de tercera clase, los únicos disponibles en aquellos ramales secundarios.
Nuestro padre también nos venía a ver cada tanto, casi siempre de sorpresa. Aprovechaba para hacer una de sus visitas “de control” al liceo superior masculino, en su calidad de rector. Quería asegurarse de que su reemplazante, el profesor Dr. Donath, estuviera haciendo un buen trabajo.
El invierno de 1939-1940 fue legendario, por el frío terrible que hizo y por la impresionante cantidad de nieve que cayó. Aunque el día a día en Merseburg transcurría casi igual a los tiempos de paz y aún teníamos suficiente combustible para hacer funcionar la calefacción –se usaban unas briquetas marca Sonne –, a veces nos daban el día libre en la escuela debido a las bajísimas temperaturas. Nosotros, por supuesto, ¡felices!.
Esos días no entraba en nuestros planes quedarnos puertas adentro, poco importaba qué tan frío estuviera afuera. Aprovechábamos de hacer extensas bajadas en trineo por las laderas del cerro Steckners Berg, haciendo caso omiso a un gran letrero municipal que prohibía terminantemente esta actividad en el lugar. Como la bajada era muy pronunciada, podía ocurrir que uno no alcanzara a frenar y terminara en las gélidas aguas del Saale, el río que cruza Merseburg. Y así tal cual le ocurrió a mi hermano menor Hermann. Lo sacamos del agua entumecido como una paleta de helado y lo llevamos de vuelta a la casa arriba del trineo. Allá mi Oma lo sentó frente a la cocina para hacerlo entrar en calor lo más rápidamente posible, antes de que mi papá llegara y se enterara del numerito.
De todos modos, ninguna advertencia, ni siquiera un accidente ocasional como el de mi hermano menor, nos iba a impedir que disfrutáramos al máximo esos valiosos días libres deslizándonos a toda velocidad en nuestros trineos. Fuimos tan obstinados que el alcalde se vio en la obligación de hacer algo para controlar la situación. Así, un domingo muy soleado, lo que vaticinaba una cantidad considerable de visitantes con sus trineos, la autoridad local apostó un policía de impecable uniforme en los faldeos del Sterckners Berg. No se imaginó que, ante esto, tomaríamos nuestros deslizadores y partiríamos todos juntos en busca de otro cerro.
A mí, incluso más que los trineos, lo que me apasionaba eran los trenes. En esos años, la Reichsbahn6 había decidido renovar por completo la estación de ferrocarriles de Merseburg, al igual que todas las líneas que llegaban a ella. El antiguo edificio fue demolido y toda la administración y atención de pasajeros se instaló de forma provisoria en el Hotel Müller, que quedaba justo al frente. Yo me paraba a observar bien cómo se tendían los cables para los trenes eléctricos. La línea en dirección a Halle fue ampliada a cuatro vías y se construyó una nueva estación en Schkopau. De vez en cuando avistábamos, mientras caminábamos al colegio, alguna locomotora eléctrica detenida en la estación de Merseburg. Yo, por supuesto, ya conocía cada uno de los modelos de locomotoras a vapor y sabía exactamente qué modelo de la Serie 38 era el que arrastraba los vagones llenos de trabajadores dirigiéndose hacia las fábricas de Leuna. Soñaba con algún día llegar a conducir uno de esos gigantes de hierro.
A menudo, Konrad y yo visitábamos Halle con la Oma Ana, que en tiempos pasados había vivido ahí con nuestro difunto abuelo, a quien no alcanzamos a conocer. Tomábamos el tranvía interurbano, que se demoraba casi una hora pese a que el trayecto era de apenas unos dieciséis kilómetros. Nos bajábamos en la plaza principal de Halle y caminábamos al cementerio donde estaba la tumba del abuelo. Luego, para alegrar un poco los ánimos, partíamos al zoológico y almorzábamos en un restaurante justo al frente de las jirafas.
La Oma Ana ordenaba un café y nosotros, que nos creíamos grandes, la imitábamos y le pedíamos lo mismo al mesero. Ella le hacía un guiño al hombre: “Tráigales un café al revés, por favor”. Al final nuestro brebaje contenía más leche que café, pero nosotros quedábamos contentos. En el tranvía de regreso a veces nos dejaban subirnos a la cabina junto al maquinista, mientras la Oma iba mirando el paisaje desde la fila de asientos. Nos entreteníamos anunciándole al conductor las diferentes señales de tránsito y paradas que marcaban la vía.
Entrada la primavera de 1940, mientras Alemania invadía las fronteras de Francia, en nuestra casa cada noche se escuchaban las noticias de las ocho en la radio que sintonizaba mi mamá. Así nos enterábamos, de segunda mano, de lo que estaba pasando en el frente occidental. El ejército alemán avanzaba con rapidez y a paso firme y nosotros no podíamos sino sentirnos orgullosos de las proezas de nuestros soldados.
Nuestro padre fue enviado a una guarnición en Holanda, donde fue acuartelado y asignado a vivir en la casa de una familia local. Cuando llegaba a vernos a Merseburg, nos llevaba mantequilla y zuecos de madera de regalo, para enojo de nuestro vecino Herr Geisler, a quien el traqueteo de nuestros zapatos le interrumpía la siesta. A mí, la verdad es que nunca me gustó mucho usar esos ladrillos en los pies. Para suerte mía, en algún momento fueron a parar al fondo de la chimenea.
A mediados de 1940, la campaña de Francia llegó a su fin y nuestro padre volvió a casa, además de reasumir su cargo de rector en el liceo superior de hombres. Todos pensábamos que la guerra terminaría muy pronto. Lo extraño era que, de vez en cuando, aún se escuchaban aviones ingleses sobrevolando las ciudades de noche, algo que hacía enojar de sobremanera al Mariscal Göring7. Empezaron a correr rumores de que los ingleses habían bombardeado una ciudad alemana, pero todo eso nos llamaba poco la atención. Parecían consecuencias lógicas de la guerra, efectos colaterales que tenían que ocurrir. No teníamos idea de que los rumores se referían al primer gran bombardeo de la Royal Air Force sobre un centro urbano alemán y que se trataba de Mönchen-Gladbach. Al año siguiente, el 24 de septiembre, Berlín sería atacada también y sólo dos meses más tarde, nuestros aviones dejaron caer sus bombas sobre la ciudad inglesa de Coventry.
De noche, las ciudades funcionaban totalmente a oscuras y en silencio. Nos acostumbramos pronto, ¡era como si estuviéramos jugando siempre a las escondidas! Sólo en algunos cruces importantes de calles se instalaron faroles eléctricos, que en caso de alerta de ataque aéreo podían apagarse en pocos segundos. Por el contrario, todo el alumbrado público instalado antes de la guerra y que funcionaba a gas de cañería, fue desconectado definitivamente. Si alguien dejaba salir el más mínimo rayo de luz de su casa, era objeto de multa. La única excepción se hacía en época navideña, cuando el fuego cesaba y el enemigo nos daba un respiro. Entonces, en familia, podíamos celebrar.
Un cambio importante fue el de los vales de alimentación, un sistema nuevo implementado pocos días antes de que se decretara la guerra. En Alemania, la gente estaba inscrita en registros municipales y los municipios estaban a cargo de asignarle, a cada persona, una determinada cantidad de vales para adquirir ciertos alimentos de primera necesidad, como el pan o la leche. Otras cosas, como la fruta y la verdura, se vendían en los almacenes sin inconvenientes. Así, cada cuatro semanas, los cupones eran distribuidos.
Dependiendo del perfil, se podía acceder a ciertos beneficios. Los bebés, por ejemplo, recibían más leche, mientras que quienes hacían trabajos pesados se beneficiaban de vales extra. Había que ser inteligente y organizarse bien para que los cupones duraran todo el período.
Casi a la par, se decretó la racionalización de la bencina en todo el país y nuestro padre, para ayudar en la crisis, decidió renunciar al combustible que le correspondía. No estaba bien desperdiciar la bencina moviéndonos de aquí para allá cuando en el frente era tan escasa. Con eso nuestro auto, un DKW, se guardó en el garaje y no salió más de ahí.
Pese a las restricciones, nuestra familia aún podía darse algunos lujos. En 1940, como ya era tradición, emprendimos nuestro viaje anual de vacaciones de verano, sólo que esta vez no fuimos en auto ni en tren sino en los buses de línea de KVG Sachsen, que se dedicaba a movilizar pasajeros en zonas donde no había servicio de ferrocarriles.
Ansiosos de disfrutar el verano y aprovechar a nuestro padre, que había vuelto sano y salvo de la última campaña, nos dirigimos a Wildenthal, en la cadena montañosa de Erzgebirge, muy cerca de la frontera de lo que había sido la región de los Sudetes, hoy en la República Checa. Fueron días mágicos, haciendo largos paseos por bosques y montañas. Una tarde hasta descubrimos a una familia de jabalíes salvajes revolcándose en el barro. Casi no pensábamos en la guerra, era como si estuviera muy lejos. O como si simplemente no estuviera ocurriendo.
Ese año, se reorganizó todo el sistema escolar en Alemania y yo no pasé a séptimo año, como me habría correspondido, sino a segundo básico. Además se estableció que el período escolar ya no comenzaría después de Semana Santa, como hasta entonces sucedía; ahora tendría inicio justo después de las vacaciones. Hubo más modificaciones, como el abandono oficial de la antigua caligrafía alemana Sütterlin, mal llamada “letra gótica”, que fue reemplazada por la escritura latina del alemán. Este cambio no fue menor. Requirió aprender todo de nuevo y hubo gente, como nuestra Oma Ana, que nunca pudo acostumbrarse y se mantuvo fiel a la Sütterlin hasta el final de sus días.
A fines de 1940, la Navidad ya estaba cerca cuando oímos desde nuestra pieza en la mansarda de la casa, un ruido de motor que sólo podía significar una cosa: ¡nos llegaría de regalo un tren eléctrico! Hermann y yo bajamos corriendo y encontramos a nuestro padre en el comedor, que sólo se usaba los domingos y festivos. Ahí estaba, jugando con el tren expreso de juguete marca Märklin, tamaño cero, igual que un niño más. Lo hacía avanzar por los rieles, parar frente a la estación como lo indicaba el plan de horarios y luego emprender la ruta otra vez. Incluso había en el tablero una señal ferroviaria reglamentaria que indicaba “vía libre” y una barrera que se subía y se bajaba con una luz roja que se encendía cuando se acercaba un tren al cruce. ¡Era una preciosura!
Con Hermann compartíamos una tremenda pasión por los trenes. ¡Nos fascinaban! Podíamos pasar horas mirando el trencito trajinar sobre los rieles miniatura o compitiendo por quién se sabía más modelos de memoria. Mi hermano Konrad, en cambio, tal vez por ser el mayor, tenía otros intereses. Su mundo parecía más bien volcado a su interior, ensimismado. Era el más tímido de los tres. Le gustaba salir a andar en su bicicleta a dar largos paseos, a los que a veces se le unía nuestro papá.
Así llegó 1941 y el invierno alemán mostró su cara de siempre: mucha nieve, frío y nosotros deslizándonos en trineo por Steckners Berg, pese a la firme prohibición del alcalde. Debe haber sido en abril de ese año cuando nuestro padre fue llamado nuevamente por la Luftwaffe, pero no nos preocupamos demasiado. La última vez había regresado sin problemas, ¿por qué esta vez iba a ser diferente?.
En un principio fue enviado a Innsbruck, en Austria, y más tarde a Sicilia. Italia aún se mantenía firme junto a Alemania, aunque en todos los frentes había que socorrerlos. Nuestro padre nos escribía a menudo contando que las cosas estaban bien y de vez en cuando enviaba, por vías no siempre regulares, botellas con un delicioso aceite de oliva. No era nada tránsfugo, simplemente no eran los mejores tiempos para hacer llegar encomiendas por correo regular a la familia. Nuestros estómagos, en todo caso, lo agradecían mucho.
Un día llegó a la casa nada más y nada menos que un casco de soldado británico. Lo enviaba mi padre desde el frente, donde lo había recogido tras la retirada del enemigo ante las tropas alemanas. Debe haber pensado que a nosotros nos gustaría. ¡Tenía toda la razón!