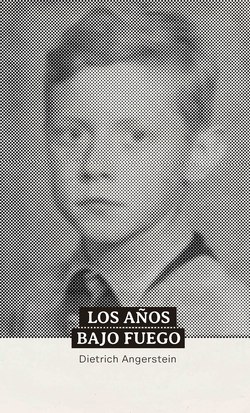Читать книгу Los años bajo fuego - Dietrich Angerstein - Страница 7
ОглавлениеCorría 1939. Hacía ya varios meses que algo extraño flotaba en el aire, aunque nadie quisiera reconocerlo. Nosotros, los niños de Merseburg1 –así se llamaba la pequeña ciudad donde vivíamos–, no comprendíamos el motivo de tanto movimiento: simulacros de defensa antiaérea con alarmas y sirenas, ejercicios de oscurecimiento en las ciudades, repartición de máscaras antigases y una celebración del Día de la Wehrmacht2 en el mes de marzo, con visita a la base de la Fuerza Aérea de nuestra ciudad. Esa fue la primera vez que vimos de cerca un avión y los impresionantes cañones de la artillería antiaérea. ¡Incluso pudimos dar una vuelta en uno de la Luftwaffe3! Yo tenía siete años y me parecía un sueño. No había forma de que entendiera lo que se acercaba.
Al poco tiempo comenzó el racionamiento obligatorio de la crema en los restaurantes y de la mantequilla en los locales del gigante distribuidor lechero Butter-Krause. El ministro de propaganda Dr. Josef Goebbels había preguntado, en un acto masivo en Berlín, si el pueblo prefería mantequilla o cañones… imagino que la respuesta fue “¡cañones!”. Estas y otras restricciones de la vida cotidiana levantaron sospechas entre los adultos de que algo estaba sucediendo en Alemania, pero muy pocos creyeron en los rumores de una nueva guerra. Los tristes recuerdos de la “Gran Guerra” estaban aún muy frescos. Hubo advertencias y amenazas de los gobiernos de Inglaterra y Francia que fueron tomadas como simple retórica frente al fortalecimiento de la economía nacional, la cual se había recuperado de la crisis financiera mundial más rápido que las supuestas potencias occidentales. El ejército alemán se había rearmado por completo después de la derrota de 1918, pero las voces de alerta que se oían desde los países vecinos eran desechadas como habladurías. Ninguno de nosotros tenía en esos tiempos la posibilidad de leer diarios extranjeros, de escuchar emisiones radiales que vinieran de afuera o de viajar a otro país para enterarnos de las noticias internacionales. Las radios de la época eran de poco alcance y sólo los ciudadanos más adinerados poseían radiorreceptores lo suficientemente sofisticados como para captar ondas cortas. Nuestro padre, que mantenía una activa correspondencia con parientes suyos en todo el mundo, leía en una de esas cartas: “¿Será posible que Inglaterra y Francia marchen contra nosotros?”.
No podía ser. ¡Parecía un total disparate!
Nuestro padre, Paul Angerstein Siebert, había sido teniente de reserva de la Fuerza Aérea Imperial durante la Gran Guerra, que ahora se conoce como la Primera Guerra Mundial. Herido tres veces en combate, recibió la medalla de plata que se otorgaba a los heridos en combate más la Cruz de Hierro por su valentía. En 1938 lo habían llamado a participar en ejercicios y maniobras, siendo rápidamente promovido a teniente primero. Con mis hermanos Konrad y Hermann –tres años mayor y tres años menor que yo, respectivamente– paseábamos orgullosos a su lado, él luciendo un elegantísimo uniforme que atraía todas las miradas de los vecinos, sin excepción. ¡Nos sentíamos casi celebridades locales acompañándolo en estas caminatas por la ciudad!.
Además, él era muy conocido por su rol como rector del liceo superior de hombres. Tenía título universitario de profesor secundario y se había especializado enseñando alemán y gimnasia, además de las lenguas clásicas que eran el latín y el griego, ambas asignaturas obligadas en su época. Como funcionario público profesional, recibía un buen sueldo, lo que nos valía cierta reputación como familia. No era que fuésemos adinerados ni mucho menos, pero el Estado se encargaba de asegurar nuestra subsistencia.
Mi madre, Elfriede Brink Bloedhorn, era profesora de primaria. Trabajó de joven en Alemania y después estuvo en Chile, en el Colegio Alemán de Concepción, donde conoció a mi padre. Después de su regreso juntos a Alemania, la labor de ella había sido cuidar de nosotros y poner orden en el hogar. Esta última no era una tarea menor, considerando que nuestra casa en ocasiones podía parecer un verdadero campo de batalla, con tres hijos hombres arrastrando los trineos por las escaleras o confabulando alianzas para derrotar al enemigo de turno.
Vivíamos en una casona amplia, de dos pisos y pareada, con una mansarda. En la planta baja habitaba la Oma, nuestra abuela Ana, con quien nos entreteníamos haciendo torneos de ludo que ella siempre nos permitía ganar. Nosotros vivíamos en el segundo piso y en la mansarda, donde estaban los dormitorios. Además, estaba la ocasional parentela que se hospedaba por temporadas en la planta baja con la Oma, como la Tante Elise, hermana de mi padre y profesora como él, muy estricta, buena para reclamar y para corregirnos. Cada vez que venía, lo que sucedía a menudo, lo primero que hacía era pedirnos los certificados del colegio para ver qué notas nos habíamos sacado en su ausencia. Yo, la verdad, no era ninguna lumbrera y me las arreglaba como alumno promedio.
El 1 de septiembre de 1939, nuestro pequeño Merseburg despertó tempranísimo con el rugido de los motores y los gritos de comando. Una interminable cadena de vehículos de la Wehrmacht enfiló durante varios días por la calle principal en dirección al sur. La gente, desconcertada, se preguntaba por qué se dirigían al sur si Polonia estaba hacia el este. En cambio nosotros, los niños, estábamos fascinados con la imponente marcha que atravesaba nuestro poblado. Camiones, pequeños tanques sobre ruedas y enormes remolcadores de cañones, todos a la misma velocidad, avanzando coordinadamente mediante señales que se hacían los copilotos con unos banderines iguales a los que habíamos visto en los autos de la policía. Nos pusimos a investigar qué significaba cada señal y, al rato, nuestras bicicletas y monopatines ya lucían los mismos banderines, con los que imitábamos las indicaciones que hacían los soldados desde sus vehículos. Si bien podíamos intuir que algo importante se estaba gestando, para nosotros toda esta parafernalia se sentía más bien como un juego.
Tampoco es que no supiéramos de qué se trataba la guerra. La mayoría de nosotros había escuchado historias de mayores que habían peleado en la Gran Guerra, o conocía a alguien que lo había hecho. En el caso nuestro, con frecuencia nos visitaba un amigo muy cercano de mi papá, que además era padrino de mi hermano Hermann. Con solemnidad, los observábamos jugar partidas de ajedrez mientras rememoraban los años de juventud que habían compartido combatiendo juntos en el frente. Eran aventuras que mi padre nos relataba con gran orgullo, no sólo sobre las batallas sino que también sobre la cotidianidad de los soldados, viviendo en campamentos provisorios u hospedándose temporalmente con residentes locales. ¡Mi padre era un patriota de corazón! Lo había dado todo peleando por el país. Yo escuchaba sus relatos con devoción, en silencio y muy atento, admirado de lo que representaba ese nivel de compromiso y valentía.
Todo esta movilización militar en nuestra ciudad alteró el día a día de nuestras vidas. Teníamos compañeros de curso que vivían hacia el otro lado de la calle principal de Merseburg, en la población de trabajadores y empleados de las empresas BUNA de IG Farben4 , que quedaba unos pocos kilómetros hacia el norte, en Schkopau. Ellos faltaron a clases durante varios días, porque no se atrevían a cruzar entre las filas interminables de vehículos blindados que avanzaban por la carretera.
Grande fue nuestra sorpresa el día en que una columna se separó de la caravana principal, dobló por nuestra pequeña calle Triebelstrasse y se detuvo. Un grupo de soldados de la Panzertruppe5 , enteramente vestidos de negro, nos hizo señas entre risas invitándonos a subir a los tanques para mirarlos por dentro. Entretanto, de uno de los vehículos bajó un joven teniente al que vimos salir corriendo hacia el final de la cuadra: era el único hijo de la familia Meier, que vivía en la última casa de nuestra misma calle. Estaba de paso con las tropas y aprovechó de hacerles una última visita a sus padres antes de ir a la guerra.
En aquellos tiempos, para ir al colegio debíamos pasar frente a la botica Drogerie Müller, la cual era administrada por la familia Müller. Nuestros padres eran clientes habituales de este lugar donde, además de medicamentos, se vendían rollos para películas y material fotográfico, e incluso se revelaban fotografías en forma muy profesional. Su dueña, Frau Müller, se dedicaba a este rubro con gran pasión. Un día de septiembre de 1939, mientras yo regresaba de la escuela e iba pasando justo frente a la botica, vi estacionado un camión de la Luftwaffe junto al cual conversaba un grupo de soldados al mando de un suboficial. Mi curiosidad me llevó a cruzar la calle para verlos de cerca y debo haberme visto muy emocionado, porque Frau Müller se acercó a tomarme una fotografía, que más tarde me regaló. En ella aparezco frente a un camión de la Luftwaffe, junto a los jóvenes soldados que se veían contentos y orgullosos de lucir su uniforme. Yo era un niño, pero ellos se ven apenas un poco más crecidos que yo.
La reciente construcción de una base área en las cercanías de Merseburg hizo que, para la celebración del día de las Fuerzas Armadas, invitaran a todos los niños de los alrededores a una exhibición de aviones. Fue la primera vez que volé. Tuve que hacer una fila enorme, junto a un montón de otros niños igual de ansiosos que yo por vivir la experiencia de ir arriba de ese brillante par de alas. ¿Cómo no íbamos a sentir orgullo ante semejante despliegue? Teníamos un ejército nuevo, joven, con indumentaria impecable recién estrenada y tan moderna como nunca antes se había visto. La opción de una guerra casi no se nos pasaba por la cabeza, porque los rumores se asumían como simples exageraciones, pero si las vueltas de la vida llevaban a Alemania de regreso al frente de batalla, a nadie le cabía duda: ¡jamás íbamos a perder! No lo permitiríamos, porque todos compartíamos un gran amor por nuestra patria, así como el deber de defenderla.