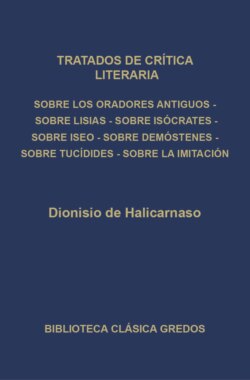Читать книгу Tratados de crítica literaria - Dionisio de Halicarnaso - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1 Cf. DIONISIO DE HALICARNASO , Historia antigua de Roma I 8, 4. Para más detalles sobre Dionisio remitimos a la introducción de G. AUJAC (DENYS D ’HALICARNASSE , Opuscules rhétoriques I , París, 1978) y a la de DOMINGO PLÁCIDO a las obras de Dionisio en esta misma colección (DION . HALIC ., Historia antigua de Roma I-III, Madrid, 1984, B. C. G. núm. 73). En adelante las obras de DION . HALIC . se abreviarán así (indicamos aquí la numeración romana de G. AUJAC ): Sobre los oradores antiguos (I) = Or. ant.; Sobre Lisias (II) = Lis.; Sobre Isócrates (III) = Isóc.; Sobre Iseo (IV) = Iseo; Sobre Demóstenes (V) = Dem . (compuesto de hecho por el Demóstenes-1 y el Demóstenes-2); Sobre la composición literaria (VI) = Comp.; Sobre Tucídides (VII) = Tuc.; Carta segunda a Ameo (VIII) = Seg. Ameo; Sobre la imitación (IX) = Im.; Carta primera a Ameo (X) = Pr. Ameo; Carta a Pompeyo Gémino (XI) = Pomp.; Sobre Dinarco (XII) = Din.; Historia antigua de Roma = Hist. Rom .
2 Cf. Hist. Rom . I 7, 2. Además de buscar el mejor ambiente para escribir su obra histórica sobre Roma, quizá DION . HALIC . se vio acuciadopor problemas económicos, pues parece renegar de su región de origen, la Caria (cf. Or. ant . 1, 7), y adoptar a Roma como su verdadera patria.
3 Cf. Hist. Rom . I 5, 4 - 6, 1.
4 DIONISIO cita a Quinto Fabio Píctor y a Lucio Cincio Alimento (cf. Hist. Rom . I 6, 2). Pero junto a este grupo de historiadores helenizantes que escribe en griego, la denominada «primitiva analística», se mantuvo una tradición histórica escrita en latín que comienza con los Anales de los pontífices y continúa con los Anales de ENNIO , los Orígenes de CATÓN , etc. Además, DIONISIO no se olvida de citar a los historiadores romanos que utilizó como fuente: Porcio catón, Fabio Máximo, su amigo Quinto Elio Tuberón, etc. (cf. Hist. Rom . I 7, 3; 80, 1).
5 Por ejemplo, ESTRABÓN , al citar a los ciudadanos ilustres de Halicarnaso, dice «y en nuestro días el historiador Dionisio» (cf. Geografía XIV 2, 16).
6 Por ejemplo, el tratado Comp . lo dedica a su alumno Rufo Metilio en el día que cumple la mayoría de edad, pues considera que será una excelente herramienta «especialmente para vosotros los jóvenes que recientemente habéis emprendido el estudio» de la retórica (cf. Comp . 1, 4). Allí habla de clases «diarias» (cf. ibídem § 20, 23).
7 Son continuas las alusiones a los lectores —de lengua griega— a los que supone conocedores de los discursos de los grandes autores griegos y de los tratados de retórica (cf. Lis . 8, 5; 20, 2; Isóc . 4, 3; Iseo 14, 1; 15, 4; Dem . 13, 10; 14, 2; 38, 6; 42, 1; 46, 4; 49, 1; 50, l l; Tuc . 3, 2; 8, 3; 54, 1).
8 Cf. CICERÓN , Sobre el orador II 62.
9 QUINTILIANO nos informa de que los niños romanos aprendían antes a leer y escribir en griego que en latín (Inst. orat . I 1, 12-14); y Cicerón dice que la declamaciones las hacía casi siempre en griego para que sus profesores pudieran corregirle, y que después los recursos estilísticos aprendidos los aplicaba al latín (Cf. CICERÓN , Bruto 310; SUETONIO , Sobre los gramáticos y los oradores 25, 3; 26, 1).
10 Sobre Q. Elio Tuberón véase n. a Tuc . 1,1.
11 Cf. Pomp . 3, 1; Im . 1, 5 y n.
12 Cf. Hist. Rom . I 7, 3.
13 Según algunos estudiosos Dionisio estaba más cerca del ambiente de Quinto Elio Tuberón que del círculo de Mecenas (cf. D. PLÁCIDO , ob. cit ., págs. 15-16).
14 Cf. Hist. Rom . I 6, 5.
15 Véase, por ejemplo, U. VON WILAMOWITZ , «Asianismus und atticismus», Hermes 35 (1900), 1-52; J. WISSE , «Greeks, Romans, and the Rise of Atticism» en J. G. J. ABBENES , S. R. SLINGS , I. SLUITER (eds.), Greek Literary Theory after Aristotle , Amsterdam, 1995, págs. 65-82; etc.
16 CICERÓN distingue estos dos movimientos dentro del asianismo: el conceptual, representado por Hierocles de Alabanda y su hermano Menecles (maestro de otros dos paisanos pero formados en la escuela de Rodas, Apolonio el Blando y Apolonio Molón, que a su vez fue maestro de Cicerón), y el que atendía más a los aspectos formales, representado por Esquilo de Cnido y Esquines de Mileto (cf. Bruto 325; Sobre el orador II 95).
17 Cf. Or. ant . 1, 3-7.
18 Cf. Or. ant . 1, 7; 2, 5; 3, 3.
19 Cf. ESTRABÓN , XIV 1, 41; CICERÓN , Bruto 286-287 y El orador 226 y 230; Ps. LONGINO , Sobre lo sublime III 2; etc. El propio DIONISIO lo pone a los pies de los caballos (cf. Comp. 4, 11; 18, 22-29).
20 CICERÓN definió muy bien el estilo ático (cf. El orador 76-90).
21 DION . HALIC . prefería la lengua del S . IV al «ático arcaico» del S. V (cf. Lis . 2, 1).
22 Por ejemplo, fueron ya aticistas Carisio de Atenas y Demócares, sobrino de Demóstenes (cf. CICERÓN , Bruto 286).
23 S. USHER , Dionysius of Halicarnassus. The critical Essays I, Londres 1974, pág. XV.
24 Fueron muchos más los autores que escribieron léxicos y tratados sobre el dialecto ático: ARISTÓFANES DE BIZANCIO , Palabras áticas (S . III -II a. C.); FILÓXENO DE ALEJANDRÍA , Sobre el griego puro (S. I a. C.); ELIO DIONISIO DE HALICARNASO (distinto de nuestro autor; véase n. a Dem . 1, 1), Sobre palabras áticas (S. II d. C.); PAUSANIAS DE SIRIA , Compendio de palabras áticas; JULIO PÓLUX O POLIDEUCES DE NÁUCRATIS . Onomástico (S. II d. C.); FRÍNICO EL ATICISTA , Selección de frases y palabras áticas (S. II d. C.); HARPOCRACIÓN , Léxico de los diez oradores (S. II d. C.); MERIS , Palabras áticas (S. II-III d. C); ORO DE ALEJANDRÍA , Compendio de pala bras áticas (S. V ); etc. En la corriente contraria tenemos un léxico anónimo del S. II-III d. C., conocido como el ANTIATICISTA , que recoge palabras excluidas por los aticistas, pero que estaban bien atestiguadas, y las burlas de LUCIANO (cf. El maestro de oradores 16 ss.) o las que dirigió ATENEO a un tal Ulpiano al que llama «Keitoúkeitos », literalmente «Estáonoestá» (se entiende «atestiguado en los autores áticos»; cf. Deipnosofistas I 2).
25 Cf. CICERÓN , Sobre la mejor clase de oradores 12.
26 Cf. Bruto 284-287 y El orador 23-27.
27 Cf. CICERÓN , Bruto 325.
28 Cf. Or. ant . 5 y n.
29 Con este nombre lo bautizó FILÓSTRATO (cf. Vidas de los sofistas 507).
30 Cf. Suda , S. V. «Kekílios » = kappa 1165. Más adelante (apartado 4. de esta Introducción) trataremos de la posible influencia de Cecilio sobre Dionisio.
31 Cf. Din . 8, 3-4. Los profesores de la escuela de Rodas, que en la polémica entre asianistas y aticistas mantenían una actitud ecléctica, enseñaban unas meticulosas clasificaciones de las figuras retóricas.
32 En realidad Epicuro propuso un teoría de compromiso: primero el lenguaje habría nacido de modo natural entre los hombres, pero después, para perfeccionarlo, se habría llegado a un acuerdo en cada comunidad (cf. DIÓGENES LAERCIO , X 75-76).
33 Sobre la postura de DIONISIO , defensor del origen natural y azaroso del lenguaje, cf. Comp . 3, 16; 16, 2-3; Dem . 56, 2. Por otro lado, la alineación de los filósofos en uno u otro bando que hemos presentado antes es mucho más compleja y problemática (véase en esta misma colección la Introducción de J. L. CALVO al Crátilo en Platón. Diálogos II, Madrid, 1992).
34 Cf. ESTRABÓN , XIII 4, 3; QUINTILIANO , Inst. orat . III 1, 17-18 Anónimo Segueriano 26; 49 ss.
35 Cf. Din . 7, 5-6.
36 El año 87 a. C. Sila hizo traer desde Atenas los libros de la biblioteca de Apelicón de Teos, que guardaba la mayoría de los libros de Aristóteles y Teofrasto y que fueron estudiados, catalogados y editados en Roma por el gramático Tiranión y por su discípulo Andrónico de Rodas (cf. PLUTARCO , Sila 26, 1-2).
37 Cf. CICERÓN , Sobre el orador III 141; Tusculanas I 7. Sabemos que esa rivalidad entre los seguidores de ambos fue muy temprana. Cefisodoro, discípulo de Isócrates, ya escribió unas Réplicas a Aristóteles , que DIONISIO califica como una «defensa admirable» (cf. Isóc . 18, 2-4; EUSEBIO DE CESAREA , Prep. Evang . XIV 6, 9-10). Y al contrario, un filósofo peripatético, Jerónimo de Rodas (S. III a. C.), censura con dureza a Isócrates (cf. Isóc . 13, 3).
38 Filipo confió la educación de Alejandro a su paisano Aristóteles; pero Isócrates, que al parecer no tuvo éxito ante Filipo, escribió un carta al propio Alejandro en la que, sin decirlo claramente, se le ofrecía como profesor (cf. ISÓCRATES , Carta a Alejandro V 3-4).
39 Véase nuestra Sinopsis al Isóc .
40 ARISTÓTELES , en el discurso perdido Sobre la retórica o Grilo , habría censurado a todos aquellos que escribían discursos huecos con fines espurios. Cuando Grilo, el hijo de Jenofonte, murió heroicamente en la batalla de Mantinea, muchos escribieron discursos elogiando la figura de Grilo con el único fin de halagar a su padre, y entre estos autores Aristóteles citó a Isócrates (cf. DIÓGENES LAERCIO , II 55).
41 Cf. Isóc . I, 4; ISÓCRATES , Contra los sofistas XIII pássim; Sobre el intercambio de haciendas (antídosis) XV 261-263. Pero en ese desprecio hacia los sofistas es posible que se le anticipara Lisias (cf. Lis . 30, 3 y n.).
42 ISÓCRATES se declara un maestro de la sabiduría y educador de los jóvenes: tácitamente se compara a sí mismo con Sócrates; cf. Sobre el intercambio de haciendas (antídosis) XV 30; 173-176.
43 Cf. Or. ant . 1, 2; 4, 2; Tuc . 2, 3.
44 Cf. Isóc . 9, 10.
45 Aristóteles alteró los versos del Filoctetes que originalmente decían: «Sería deplorable callar y dejar hablar a los bárbaros» (cf. CICERÓN , Sobre el orador III 141; QUINTILIANO , Inst. orat . III 1, 14; y, sin citar la fuente, en PLUTARCO , Contra Colotes 1108B). Sobre este verso y la polémica entre Aristóteles e Isócrates véase W. JAEGER , Paideia: los ideales de la cultura griega , México, 1957, pág. 939 y n. 108.
46 Cf. Pr. Ameo 1, 1 y pássim. DION . HALIC . fue seguidor y admirador de Isócrates (cf. Lis . 16, 5; Isóc . 4, 4; Im., Fr . 1 y n.; etc.).
47 DION . HALIC . conocía bien la obra de Aristóteles (cf. Pr. Ameo 6, 1-8, 1; Comp . 25, 14; etc.). Sobre la influencia de la escuela peripatética en Dionisio véase S. F. BONNER , «Dionysius of Halicarnassus and the peripatetic Mean of Style», Class. Philol . 33 (1938), 257-266; y H. P. BREITENBACH , «The De compositione of Dionysius of Halicarnassus considered with reference to the Rhetoric of Aristotle», Class. Philol . 6 (1911), 163-179.
48 Cf. ARISTÓTELES , Ética a Nicómaco 1104a 24 y pássim; DION . HALIC ., Comp . 24, 2; Dem . 15, 7.
49 Cf. ARISTÓTELES , Retórica 1408b 29; DION . HALIC . Comp . 25, 14-15; Dem . 48, 9. Su discípulo Teofrasto sigue manteniendo esa misma concepción (cf. CICERÓN , Sobre el orador III 184).
50 Cf. Lis . 4, 5; 8, 7; véase nuestra Sinopsis al Im .
51 Coincide con Teofrasto en que las tres cualidades que dan a la expresión grandeza, dignidad y elegancia son la elección de las palabras, la armonía entre ellas y las figuras que las adornan (cf. Isóc . 3, 1); y probablemente se sirvió de su tratado Sobre el estilo para cuestiones de terminología (véase el apartado 5. de esta Introducción; y cf. CICERÓN , El orador 79; DION . HALIC ., Lis . 14, 2 y n.). Al parecer Teofrasto distinguía tres estilos (elevado, llano e intermedio; cf. Dem . 1, 3 y n.), pero DION . HALIC . sigue la teoría estoica de los dos estilos, pues el estilo intermedio era el empleo alternativo del elevado o el llano según lo exigieran los hechos (véase n. a Dem . 3, 1). Y discrepa de Teofrasto en que fuera Trasímaco y no Lisias el primero en utilizar una expresión «densa», strongýlē (cf. Lis . 6, 1); le reprocha su crítica a un pasaje de un discurso de Lisias, pues sencillamente no lo había escrito Lisias (cf. Lis . 14); y, sobre todo, se aparta de Teofrasto porque este da demasiada importancia a la elección de las palabras, eklogḗ , y no presta atención a la forma de engarzarlas, sýnthesis , a fin de conseguir armonías eufónicas (cf. Comp . 16, 15-18).
52 Cf. Dem . 5, 4-6, 5; 23, 4-6; etc.; Pomp . 1, 1; 2, 1-6. Incluso pone a Lisias por encima de Platón, coincidiendo también en este punto con Cecilio de Caleacte (cf. PS .–LONGINO , Sobre lo sublime 32, 8).
53 Cf. Comp . 16, 4.
54 Cf. Im . 1, 2.
55 Filodemo se instaló en una lujosa villa que le cedieron en Herculano, donde se han hallado numerosos fragmentos papiráceos sobre los más variados temas, siempre desde el punto de vista epicúreo, entre ellos un tratado Sobre la retórica y otro Sobre el estilo . Filodemo influyó en Virgilio, Horacio y Cicerón, que lo cita elogiosamente (cf. Del supremo bien y del supremo mal II 119; y bajo el nombre de «el Griego» en la Carta a Pisón 68 ss.).
56 Cf. DION . HALIC ., Comp . 24, 8. La concepción de DION . HALIC . es la contraria, pues la oratoria es un arte al que hay que dedicar mucho tiempo y trabajo (cf. Lis . 8, 5-6; etc.). CICERÓN también consideraba la escuela epicúrea como la menos apropiada para la retórica (cf. Bruto 131; Sobre el orador III 63; etc.).
57 DIÓGENES LAERCIO (cf. X 4) cita a Dionisio, junto a Posidonio el estoico y a los peripatéticos Nicolao de Damasco y Soción, entre los detractores de Epicuro.
58 DIONISIO dice que sólo en el tratado En defensa de la filosofía política entró en polémicas e hizo acusaciones contra otros (cf. Tuc . 2, 3 y n.: Comp . 24, 8).
59 Para los estoicos el orador, imitando al sabio estoico, debía ser un «vir bonus »: tal era la oratoria que practicaban los políticos romanos de su tiempo (cf. Or. ant . 3, 1).
60 DION . HALIC . también parece seguir la teoría estoica de los dos estilos frente a los tres que proponía la escuela aristotélica (cf. Dem . 3, 1 y n.); incluso, al parecer, los elogió en el tratado Im. , aunque el autor del Epítome no lo recoja (cf. QUINTILIANO , Inst. orat . X 1, 84 = Im . 4). Pero también censura a los tratadistas de la escuela estoica (cf. Comp . 4, 16-21). Los estoicos, en efecto, tenían fama de malos oradores por su rudeza y estilo demasiado simple y descuidado, pues se ocupaban más de los argumentos —la dialéctica— que de las cuestiones formales (cf. CICERÓN , Bruto 118-119); y, además, no ponían la suficiente fuerza y pasión en el discurso debido a su resignación e indolencia ante los hechos, de modo que no conectaban con los intereses del hombre corriente (cf. CICERÓN , Sobre el orador III 65-66).
61 La única alusión a la escuela pitagórica, por cierto muy elogiosa, es con toda seguridad una interpolación del autor del Epítome (cf. Im . 4, 1 y n.).
62 Cf. Dem . 23, 3.
63 Cf. Or. ant . 1, 7; 3, 1.
64 Cf. Tuc . 40, 3.
65 Cf. Pomp . 3, 5-6.
66 Así, por ejemplo, censura el discurso que los generales atenienses dirigen a los melios (cf. Tuc . 38, 2; 41, 5-7).
67 Acerca de cómo entendía Dionisio que debía escribirse la historia, véase la Introducción de D. PLÁCIDO a Dionisio. Historia antigua de Roma (ob. cit.).
68 Por ejemplo, su animadversión hacia Platón le lleva a hacer comparaciones injustas, quizá sin ser consciente (cf. Dem . 32, 1-2 y n.).
69 Cf. Lis . 18, 4; Iseo 4, 5; Dem . 45, 5.
70 Por ejemplo, después de enumerar las virtudes de su admirado Lisias, no duda en oponer inmediatamente sus defectos (cf. Lis . 13, 4-5); intenta que el agṓn entre Platón y Demóstenes se dé en igualdad de condiciones, aunque, como acabamos de ver, no puede encontrar un pasaje apropiado (cf. Dem . 23, 7); etc.
71 Cf. Isóc . 18, 3-4.
72 Cf. Hist. Rom . I 1, 1; Tuc . 52, 1; sólo reconoce una excepción a este comportamiento exquisito (cf. Tuc . 2, 3).
73 Cf. Dem . 22, 1-3.
74 Cf. Comp . 3, 16; 5, 1-2; CICERÓN , El orador 58.
75 Cf. Dem . 15, 2-6. Incluso un lenguaje grandioso debía complacer tanto al vulgo como a la minoría selecta (cf. Tuc . 27, 2-3).
76 Cf. Lis . 20, 1.
77 Cf. Lis . 2, 2.
78 Es evidente que cualquiera preferiría ser un Homero, y cometer algunos pequeños errores, que no un autor mediocre que no comete deslices; o ser un gran río como el Nilo, el Danubio o el Rin que no un pequeño riachuelo de aguas transparentes; etc. (cf. Sobre lo sublime 33-35).
79 Cf. Lis . 11, 4 y 8; Dem . 24, 11; 50, 3; Tuc . 4, 3; 27, 1 y 4; 50, 1.
80 Cf. Dem . 7, 3 ss.; 24, 2 ss.; etc. Es el mismo reproche que el Ps. LONGINO dirige a Cecilio de Caleacte con respecto a Platón (cf. Sobre lo sublime 32, 8).
81 Cf. Tuc . 15, 3-4.
82 Por ejemplo, de considerar la pureza dialectal como la virtud más importante (cf. Lis . 2, 2) pasa a considerarla simplemente un requisito, sin que siquiera la cite cuando enumera las virtudes que hacen a Demóstenes superior a los demás (cf. Dem . 34, 2-6).
83 Cf. Isóc . 4, 4 ss.
84 Por ejemplo, sobre el estilo de Isócrates cf. Isóc . 2, 5 - 3, 3 frente a la crítica mucho más severa, extensa y rigurosa en Dem . 4, 4-5; 18, 3 - 20, 9.
85 Véase infra apartado 3. de esta Introducción.
86 Cf. Lis . 3 frente a Dem . 50, 11 y n; 56, 5.
87 Cf. Dem . 58, 3.
88 Cf. Dem . 47.
89 DIONISIO alude con frecuencia, y con respeto, a los manuales de retórica, téchnē (rhētorikḗ ), y a sus autores, los tratadistas, technográphoi , pero sin citar sus nombres (cf. Lis . 24, 1 y 4; Iseo 14, 5; Dem . 34, 7; etc.); y así, sin citar a los autores, actúa también el Ps. LONGINO (cf. Sobre lo sublime 12, 1). Pero evidentemente DIONISIO conocía a muchos de ellos (cf. Pr. Ameo 2, 3). Quizá Córax y su discípulo Tisias, el maestro de Lisias e Isócrates, fueron los primeros en escribir un manual de retórica o Arte (cf. ARISTÓTELES , Retórica 1402a 18; PLATÓN , Fedro 273a SS .; CICERÓN , Bruto 46-48). Pero el más conocido fue el Arte de Gorgias (cf. Frs . 12-14 DK; DIÓGENES LAERCIO , VIII 58), que tan poco gustaba a DION . HALIC . (cf. Comp . 12, 6). A estos manuales siguieron otros muchos: el Arte de Trasímaco de Calcedonia (cf. Iseo 20, 3); el Arte de Teodoro de Bizancio y el de Licimnio (cf. ARISTÓTELES , Retórica 1400b 16; 1414b 18); los versos mnemotécnicos de Eveno de Paros (cf. PLATÓN , Fedro 267a); el del propio Lisias (cf. PS .-PLUTARCO , Vidas de los diez oradores 836B); las Artes retóricas de Antifonte de Ramnunte, aunque probablemente espurias (cf. CASIO LONGINO , Arte retórica 576); la Retórica a Alejandro de Anaxímenes de Lámpsaco; el Arte de Teodectes y la Retórica de Aristóteles (cf. DIÓGENES LAERCIO , V 24); el Arte de Teofrasto (cf DIÓGENES LAERCIO , V 48); el del estoico Cleantes (cf. CICERÓN , De finibus IV 7); el de Apolodoro de Pérgamo (cf. ESTRABÓN , XIII 4, 3) y el de su rival, Teodoro de Gádara (cf. QUINTILIANO , Inst. orat . II 15, 21); el de Cecilio de Caleacte; etc. (cf. QUINTILIANO , Inst. orat . III 1 15-16).
90 Cf. Lis . 10, 3; Dem . 9, 12; Tuc . 1,2; etc.
91 CECILIO escribió un tratado Sobre el estilo de los diez oradores (cf. Suda , S. V. Kekílios = kappa 1165). Sin embargo, DION . HALIC . seleccioa sólo a seis oradores y no a diez (cf. Or. ant . 4, 5; Im . 5). Posteriormente el canon de los «Diez oradores» fue conocido por PS . PLUTARCO , Vidas de los diez oradores ; HARPOCRACIÓN , Léxico de los diez oradores ; HERMÓGENES , Sobre las formas de estilo II 401; etc.
92 Éstos son los diez oradores biografiados en las Vidas de los diez oradores , obra atribuida erróneamente a Plutarco.
93 Esta era una pregunta forzosa para todo aquel que quería iniciarse en la oratoria aticista (cf. CICERÓN , Bruto 285). DION . HALIC . trató este tema en el libro segundo del Sobre la Imitación .
94 Cf. Dem . 33,2-3; Tuc . 1, 2.
95 Cf. Or. ant . 4, 5.
96 Cf. Tuc . 1,4.
97 Cf. Pomp . 3, 1.
98 DIONISIO deja con frecuencia temas sin tratar en profundidad bien por la premura de tiempo (cf. Lis . 10, 3; Isóc . 15, 1; 20, 5; Iseo 15, 4; Dem . 14, 2; 42, 1; etc.) o bien para no hacer un tratado demasiado largo (cf. Isóc . 10, 1; Iseo 20, 6; Dem . 8, 1; 13, 5; 46, 2-3; Tuc . 4, 3; 33, 2; 41, 1; 43, 2; 55, 2). Y otras veces promete tratar un tema en otra ocasíón o dedicarle un tratado, cosa que luego no cumple (cf. Lis . 6, 4; Dem . 32, 3; Comp . 1,10; Pr. Ameo 3, 1).
99 Cf. Comp . 1,11.
100 Este epítome del Comp . carece de valor, pues afortunadamente conservamos el original; pero revela la importancia y popularidad que alcanzó este tratado en la Antigüedad.
101 El Arte del Ps. DIONISIO ha sido editado junto a las demás obras de Dionisio por H. USENER y L. RADERMACHER , Stuttgart, 1965, t. VI.
102 Cf. Comp . 1, 10-11. Ese tratado sería un complemento del Comp . (conviene recordar que el título de este último tratado en griego es Perì synthéseōs onomátōn , «sobre la disposición de las palabras», siguiente fase en la elaboración del discurso, una vez hecha la «elección de las palabras»),
103 Cf. Dem . 32, 3. Las críticas a Platón, a las que se refiere en Pomp . 1, 1, eran las que exponía en el Dem . 5, 1 - 7, 7, y que vuelve a copiar en Pomp . 2, 1.
104 La cronología de los tratados ha sido muy debatida, y de ahí el orden tan dispar en las diferentes ediciones. Los puntos más polémicos son la fecha de composición del Im . y la del Dem ., que sin duda lo componen dos tratados escritos en fechas muy diferentes. Sin embargo, algunos estudiosos, por no ver claro el punto de unión de los dos tratados, no admiten este hecho, como S. F. BONNER , The Literary Treatises of Dionysius of Halicarnassus. A Study in the Development of critical Method , Estrasburgo, 1907 (Cambridge, 1939; Amsterdam, 1969), p. 31-33; y G. PAVANO , «Sulla cronología degli scritti retorici di Dionisio d’Alicarnasso». Atti dell’Academia di Scienze, Letere e Arti di Palermo 4 (1942), 211-363. Pero el estudio de P. COSTIL nos parece que sigue siendo muy esclarecedor, L’esthétique littéraire de Denys d’Halicarnasse , París, 1949 (esta tesis doctoral mecanografiada la hemos conocido gracias a la introducción de G. AUJAC , Denys d’Halicarnasse. Opuscules rhétoriques I París, 1978, págs. 22-28). Así pues, seguimos en general sus conclusiones, que nos parecen de una gran coherencia (excepto para el Im . y la Pr. Ameo ).
105 Cf. Or. ant . 4, 2; Tuc . 2, 3. Y véase supra apartado 1. de esta Introducción.
106 Cf. Inst. orat . X 1,46-84.
107 Cf. Tuc . 1,1.
108 Cf. Pomp . 3, 1. Los parágrafos 3, 2 - 6, 11 (= Im., Fr . 7) son un resumen del segundo libro del Im .
109 Cf. ob. cit ., t. V, pág. 11. Los defensores de esta datación se apoyan en las propias palabras de DION . HALIC ., al interpretar el pepoíēka , «lo he hecho», y el ho dè trítos… atelḗs , «el tercer libro… sin terminar» (cf. Pomp . 3, 1), como que acaba de escribir los dos primeros libros y está redactando el tercero; pero también podría ser que tuviera escritos los dos primeros libros desde hacía mucho tiempo y que el tema dejó de interesarle, por lo que ya no escribió el tercero (véase nuestra Sinopsis al Im .). El otro argumento es el elogio de DIONISIO a Demóstenes en el Fr . 1 del Im ., pues de haber sido una obra más temprana ese elogio habría sido para Lisias; pero nosotros no creemos que esas palabras sean de Dionisio sino de Siriano (véase n. a «de Peania» en el Im., Fr . 1).
110 Cf. Im . 5, 6.
111 Cf. Tuc . 52, 1.
112 Cf. Tuc . 1,4.
113 Cf. Iseo 20, 5.
114 SIRIANO cita unos pasajes del Im . (Frs . 5, 6a y 6b) que coinciden con Lis . 3, 1 -2; 8, 5-6; 8, 6. Y el Fr . 4 con Isóc . 2, 5.
115 Compárese, por ejemplo, el Im., Fr . 7 (= Pomp . 3, 9), donde se evidencia el ardor juvenil de la crítica, con el Tuc . 10.
116 Confróntese la forma tan breve y poco rigurosa con que examina las virtudes formales de los estilos de Heródoto y Tucídides en el Im., Fr . 7 (= Pomp . 3, 16-21) con la minuciosidad con que analiza la expresión de Lisias en el Lis . 2-11.
117 En efecto, a este conjunto de cinco tratados se le denomina unas veces como Sobre los oradores áticos (cf. Pomp . 2, 1); otras, Sobre los estilos (gr. Perì charaktḗrōn; cf. las palabras de SIRIANO que preceden al Dem . 1,1; Im., Fr . 4; etc.); y otras Sobre los oradores antiguos (cf. Seg. Ameo 1,1), con lo cual puede confundirse con el breve preámbulo general del mismo título, el Or. ant .
118 DION. HALIC. se refiere a estos tres estudios como una obra conjunta e independiente (cf. Dem . 2, 3 y n.) y siguen ese orden cronológico (cf. Or. ant . 4, 4-5; Iseo 20, 6). En efecto, el Isóc . es posterior al Lis . (cf. Lis . 34, 1; Isóc . 11, 1-2); el Iseo es posterior al Lis . (cf. Iseo 20, 4) y al Isóc . (cf. Iseo 19, 2 y 4); el Dem . es posterior al Lis . (cf. Dem . 2, 3) y al Isóc . (cf. Dem . 4, 1); etc.
119 Este pequeño tratado fue escrito una vez redactados los otos tres tratados, como preámbulo a la publicación del Sobre los oradores áticos I, y así lo confirma el participio de pasado grapheísēs , «ha sido escrita, ha sido dedicada», refiriéndose a la primera sección (cf. Or. ant . 4, 5; Iseo 18, 2 y n.).
120 El título de cada uno sería probablemente como el que lleva el tratado de CECILIO DE CALEACTE , Sobre Demóstenes, qué discursos son auténticos y cuáles espurios (cf. Suda , S. V. «Kekílios » = kappa 1165). DION. HALIC . estudió la autenticidad de los discursos de Lisias e Isócrates (cf. Ps. PLUTARCO , Vidas de los diez oradores 836A y 838D ; DION. HALIC ., Lis . 12, 9; 14, 7 y n.); pero probablemente no de Iseo (cf. Iseo 2,2 y n.).
121 Cf. Lis . 12,9; 14, 7 y n.
122 Cf. Lis . 11,7-12, 1; 12, 6 y 8; Din . 4, 5 frente a 7, 1-4.
123 Cf. Iseo 20, 5; Pr. Ameo 2, 3 y Lis . 1, 5.
124 Cf. Or. ant. 4, 5; Iseo 20, 7. El Demóstenes- 1 fue escrito una vez terminada la primera parte, el Sobre los oradores áticos I (cf. Dem . 2, 3; 4, 1); y se supone que inmediatamente después del Iseo , pues Iseo fue incluido simplemente por el hecho de ser el maestro de Demóstenes.
125 Cf. HARPOCRACIÓN , Léxico de los diez oradores 113, s. v. «Enepískēmma»; Din . 11, 4; 13, 4; Dem . 57, 3 y n.; y quizá 44, 3, de donde se deduce que este tratado perdido era anterior al Din . y al Demóstenes- 2, pero muy probablemente posterior o simultáneo del Demóstenes- 1, como en los casos de Lisias e Isócrates.
126 Cuando escribe el tratado Iseo , antes de comenzar el ensayo sobre Demóstenes, mantiene todavía una opinión peyorativa sobre Demóstenes (cf. Iseo 4, 5); después, en la carta Pr. Ameo , veíamos como ya equiparaba a Demóstenes con su admirado Lisias (cf. Pr. Ameo 2, 3 y Lis . 1, 5); y ya en el Demóstenes- 1 proclama la supremacía de Demóstenes sobre los demás oradores, filósofos e historiadores (cf. Dem . 8, 2; 33, 1-4; Tuc . 53, 1), algo que por lo demás todo el mundo admitía (cf. CICERÓN , El orador 23; Sobre el orador 1 260; Bruto 35; Ps. LONGINO , Sobre lo sublime 34, 4; etc.).
127 Cf. Tuc . 1,4.
128 Cf. Pomp. 2, 1 = Dem . 5-7.
129 Cf. Tuc . 2, 2 y pássim; Seg. Ameo 1, 1; y 2, 2 = Tuc . 24, 1-12.
130 Cf. Din . 11,4; 13,4.
131 Cf. Din . 1, 1 (aquí este tratado Sobre los oradores áticos recibe el título de Sobre los oradores antiguos ). Los tratados sobre Hiperides y Esquines habían sido prometidos por DIONISIO en el Or. ant . 4, 5 e Iseo 20, 7.
132 Cf. Comp . 18, 14. En ese párrafo DIONISIO dice haber demostrado en otro lugar ciertos errores de Platón, y con toda probabilidad alude al Dem . 5 ss. (y concretamente al § 6, 2).
133 En dos ocasíones cita el Comp . en el Demóstenes -2 (cf. Dem . 49, 2; 50, 10); además, repite en este tratado (cf. 51, 2 - 52, 5) casi lo mismo que decía en el Comp . 25, 32-43.
134 Véanse notas a Dem . 40, 12 y 46, 4.
135 Cf. Dem . 58, 5. El «si la divinidad nos mantiene vivos» parece menos retórico que la condicional del Comp . 1,11.
136 Cf. Comp . 8, 2 y Dem . 39, 3.
137 QUINTILIANO afirma que Cecilio y Dionisio, entre otros, estudiaron este tema (cf. Inst. orat . IX 3, 89); DIONISIO se había limitado a señalar la complejidad del tema sin prometer ningún tratado (cf. Comp . 8, 2; Dem . 39, 3).
138 DIONISIO nos proporciona un valioso dato al referirse al año en que fueron cónsules Claudio Nerón, por segunda vez, y Calpurnio Pisón: sabemos que ese año fue el 7 a. C. (cf. Hist. Rom . I 3, 4); y su marcha de Roma, según nos dice en otro pasaje, fue veintidós años después de su llegada; esto es, el año anterior, el 8 a. C. (cf. ibídem I 7, 2; 6, 5).
139 Como muestra de este intercambio de lecturas, escritos y cartas entre amigos cf. Pomp . 1,1.
140 Cf. Hist. Rom . I 74, 2-4. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA cita esta obra con el título de Chrónoi (cf. Stromata I 21, 102, 1).
141 Como sinónimos de léxis se emplea también en griego hermēneía y phrásis . Pero el término léxis , que nosotros traducimos por «expresión» (latín, elocutio ). también sirve para referirse a cada una de las formas de expresión, es decir, a los diferentes «formas de estilos» (idéai tȇs láxeōs: latín, genera dicendi): elevado, medio y llano, con sus numerosas variedades (florido, grandilocuente, sublime, etc.). Sin embargo, para referirse al estilo personal de un autor en griego se utiliza el término charaktḗr (véase n. siguiente).
142 El término charaktḗr (latín, stilus ) se refiere al «estilo literario» característico de un autor, por oposición a las tres clases de estilos o niveles de expresión que veíamos en la n. anterior. Si queremos referirnos al «carácter» de una persona en griego se utiliza el término ȇthos .
143 Cf. CICERÓN , El orador 76-79.
144 Cf. Isóc . 3, 1.
145 Cf. Lis . 11,3; Dem . 2. 4; 40, 6-7; 48,4-7; 49, 1; 51, 2; Comp . 21,5; 25, 38-39; etc.
146 Cf. Isóc . 3, 6; 11, 5; 13, 2; Iseo 4, 1; Dem . 41, 1; 50. 4; 51, 4 y 7; Tuc . 4, 2; Im . 1, 4-5; Comp . 25, 35; Din . 7, 7.
147 Cf. Dem . 21, 3; 43, 11.
148 Cf. Isóc . 11,5; Dem . 18, 5 y n.
149 Cf. Bruto 287-288.
150 Por ejemplo, a propósito de «epiquerema» y «entimema», véase n. a Iseo 16, 3. Y así se podrían añadir muchos más ejemplos.
151 Cf. Dem . 9, 10; 48, 1.
152 Cf. Or. ant . 4, 2.
153 En verdad el gusto de los griegos por los discursos se remontaba a Homero; pero la retórica, como arte que se puede enseñar y aprender, nace, según Aristóteles, en Sicilia con Córax y Tisias, como instrumento de los ciudadanos particulares para recuperar sus bienes en los pleitos (cf. CICERÓN , Bruto 46). Después otro siciliano, Gorgias, la lleva a Atenas, donde se difunde rápidamente y con enorme éxito, pero ya no solo se aplica al campo judicial sino también al político: en una democracia quien aspire a gobernar debe dominar el arte de hablar ante la asamblea (cf. ARISTÓTELES , Política 1305a 11-13). Y, finalmente, se pronuncian discursos por el simple placer de oír hablar (recuérdense los discursos sobre el amor en el Banquete de PLATÓN ). Es evidente que el interés por la retórica llevó aparejado el nacimiento y desarrollo de la crítica literaria.
154 Cf. CICERÓN , El orador 76-90.
155 Cf. CICERÓN , El orador 25 y DION . HALIC ., Or. ant . 1, 7; o también CICERÓN , Bruto 70 y DION . HALIC ., Dem . 50, 4; o bien las muchas coincidencias entre el catálogo de virtudes que Dionisio encuentra en Lisias y las virtudes propias del estilo aticista según CICERÓN , El orador 76-79. Quizá Dionisio sintió cierta animadversión personal hacía Cicerón porque fue el causante de que su amigo Quinto Elio Tuberón se retirara de la oratoria (véase n. a Tuc . 1,1).
156 Por ejemplo, estos son algunos de los títulos de sus tratados perdidos (cf. Suda , S. V. «Kekilios » = kappa 1165): Sobre el estilo de los diez oradores; Sobre Demóstenes: ¿cuáles son los discursos auténticos y cuáles los espurios?; Comparación de Demóstenes y Cicerón; Comparación de Demóstenes y Esquines; otro Sobre Lisias (cf. Sobre lo sublime 32, 8); etc.
157 Es un hecho evidente que DIONISIO conocía la persona y la obra de su «queridísimo» Cecilio, pues escribe (Pomp . 3, 20): «Sin embargo a mí y a mi queridísimo Cecilio nos parece que…» Y, por ejemplo, ambos fijaban en doscientos treinta y tres el número de discurso auténticos de Lisias (cf. Ps. PLUTARCO , Vidas de los diez oradores 836A). Sin embargo, otras veces presentan discrepancias: mientras Cecilio popularizó el canon de los «diez oradores», DIONISIO sólo menciona a seis (cf. Or. ant . 4, 5); Dionisio atribuye a lsócrates veinticinco discursos auténticos y Cecilio veintiocho (cf. Ps. PLUTARCO , Vidas de los diez oradores 838D); y en su último tratado, el Demóstenes- 2, parece que censura implícitamente a Cecilio por criticar el abuso de pleonasmos en Demóstenes (cf. Dem . 58, 3 y n.); etc. Da la impresión de que Dionisio, al ir evolucionando en sus criterios literarios, se fue apartando de los principios estilísticos que defendía Cecilio.
158 Cecilio escribió un tratado Sobre lo sublime; pero un autor anónimo, conocido como Ps. LONGINO , le replicó genialmente en el célebre tratado del mismo título (cf. Sobre lo sublime 1,1).
159 Cf. Isóc . 13, 3 y n.
160 Cf. Lis . 3, 8 y n.
161 Cf. Dem . 35, 1 ss.; 38, 1 ss.; 40, 1 ss.; 41,1 ss.; etc.
162 Cf. CICERÓN , Sobre el orador III 171-172.
163 Para más detalles remitimos a la Introducción de M. A. MÁRQUEZ a Dionisio de Halicarnaso. Sobre la composición.. ., pág. 21.
164 A finales del S . XIX M. MENÉNDEZ PELAYO nos describe este lamentable panorama en su Historia de las ideas estéticas en España , Madrid, 1883-1891, t. III, pág. 183 (habla de BATTEUX , Principios filosóficos de Literatura, o curso razonado de Bellas Letras… Obra escrita en francés… traducida al castellano… por D. Agustín García de Arrieta): «mediante ella se hicieron familiares a nuestros críticos, no solo los tratados de Longino y Dionisio de Halicarnaso, pésimamente traducidos por cierto, sino…». Pero lo peor es que BATTEUX no hacía ninguna traducción de los tratados, sino simples comentarios a los tratados de Dionisio.