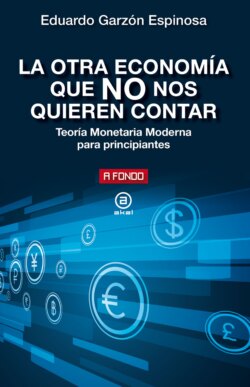Читать книгу La otra economía que NO nos quieren contar - Eduardo Garzón Espinosa - Страница 11
ОглавлениеIII
El dinero es una criatura del Estado
En el capítulo anterior hemos explorado la interpretación que tiene la Teoría Monetaria Moderna sobre el origen del dinero. Básicamente este hito habría tenido lugar en el cuarto milenio antes de nuestra era en la antigua Sumeria y en Egipto, y se habría manifestado como un invento de las autoridades para contabilizar los recursos que recolectaban y distribuían desde los templos y palacios. En este capítulo veremos cómo esa versión primigenia del dinero, materializado en tablillas de arcilla cocida, acabó utilizándose de forma generalizada en el resto de las actividades económicas y pareciéndose así mucho más al dinero que hoy día conocemos.
Recordemos que las tablillas de arcilla que pagaban los templos y palacios de Sumeria a sus empleados otorgaban el derecho a cobrar una determinada cantidad de silas. Ya comentamos que podían cobrarse las silas en cebada o en otros productos entregando la tablilla, pero es que, además, podían ir al mercado de la ciudad y obtener, por ejemplo, uvas a cambio de las silas que les sobraban. Pero para eso el vendedor de uvas tenía que querer las silas representadas en la tablilla.
¿Y por qué iba a quererlas? Pues por dos motivos. Uno, porque, ya con la tablilla en su poder, podría ir al templo y cobrar él las silas, en cebada o en otro recurso que tuvieran allí, ya que entregar esa tablilla otorgaba ese derecho. Dos, porque el vendedor de uvas era un habitante más de la civilización sumeria y, por lo tanto, también tenía que contribuir al mantenimiento de los esfuerzos bélicos, el orden y la justicia que gestionaban las autoridades de los templos y palacios, y eso lo hacía pagando tributos con cualquier cosa de valor que tuviera. Una de esas cosas de valor era precisamente la tablilla de arcilla, porque, como hemos mencionado, otorgaba el derecho a cobrar cebada u otro recurso del templo. El vendedor de uvas, en vez de entregar a las autoridades uvas u otra cosa, pagaba su tributo extinguiendo su derecho a cobrar sus silas. De esta forma las autoridades salían ganando, porque se ahorraban pagar la cantidad de cebada y otros productos a la que se habían comprometido. Al fin y al cabo, tiene el mismo efecto ganar diez silas que no perder diez silas.
Ahora los gobernantes no sólo aceptaban como pago de tributo los recursos reales (sales, ganado, madera, pieles, etc.) que siempre habían entregado los habitantes, sino que también aceptaban las silas que esos mismos gobernantes creaban y materializaban en tablillas de arcilla. Así que estas tablillas pasaron a tener valor para todo el mundo, porque todos las podían utilizar para pagar los impuestos que exigían las autoridades y asimismo para comprar otros productos, puesto que sus vendedores también tenían que pagar impuestos en los templos y palacios.
Así fue como se pasó de un dinero que sólo servía para contabilizar las operaciones que tenían lugar en los templos y palacios a un dinero de uso generalizado que se utilizaba en el resto de ámbitos de la civilización, desde intercambios mercantiles hasta pagos puntuales de todo tipo. La tablilla de arcilla se convirtió en un objeto monetario, función que dos milenios más tarde pasarían a desempeñar las monedas de metales preciosos.
Ahora se debería entender mejor por qué el dinero es visto como crédito o como deuda. El dinero es una deuda del Estado y un crédito para los ciudadanos. Quien trabaje para el Estado es recompensado con crédito que luego podrá gastar tanto en el Estado como en el resto de la sociedad, porque este impone por la fuerza la utilización de su dinero. Así, toda la sociedad se vuelve deudora de la persona que disponga dinero. El economista escocés Henry Dunning Macleod expresó esta idea en el siglo xix con estas palabras: «el dinero es simplemente el derecho a exigir un bien o un servicio a otra persona»[1]. Por su parte, el sociólogo Georg Simmel resumió esta idea aún más a principios del siglo xx: «el dinero es sólo un reclamo sobre la sociedad»[2].
Quizá ayude imaginar ese dinero-crédito como si fuesen los créditos que se utilizan en las máquinas de azar o en las máquinas de videojuegos: una cantidad que necesitas tener antes de poder jugar, sólo que en el caso del dinero sirve para todo lo demás. Esto quizá puede verse de una forma muy ilustrativa en la película de Andrew Niccol In Time, donde el dinero se mide en tiempo de vida. Quien aporte valor a la sociedad es remunerado con minutos y horas, lo que no sólo le sirve para vivir más, sino también para comprar bienes y servicios, porque es el dinero que se ha impuesto por la fuerza en toda la sociedad.
La clave de esta visión radica en que el dinero no se aceptaría de forma generalizada por el valor que tenía el material del que estaba hecho (como se desprende de la visión dinero-mercancía), sino por la utilidad que tenía este al pagar los impuestos que exigían las autoridades –el Estado–. Pagar impuestos tenía valor en sí mismo, porque no hacerlo te enfrentaba a penas de multa, de prisión o incluso de esclavitud. Si la gente quería vivir en paz, no le quedaba más remedio que pagar esos impuestos, que al principio eran en especie pero que luego fueron nominados en unidades de cuenta abstractas como las silas o los deben. Así que, para disponer de esas unidades de cuenta, la gente tenía que trabajar para las autoridades o producir algo que luego pudiese venderse por dicho dinero. En otras palabras: la gente aceptaba usar el dinero creado por las autoridades porque lo necesitaba para pagar los impuestos nominados en dicho dinero y porque también les resultaba útil para adquirir otros bienes y servicios (¡a personas que también tenían que pagar esos impuestos!).
Esta visión tributaria del dinero se la debemos a la escuela historicista alemana, pero especialmente al economista alemán Georg Friedich Knapp, quien en 1905 explicó cómo prácticamente todas las formas de dinero de la historia habían sido creadas por un Estado o una autoridad gracias a su monopolio de la violencia y a su capacidad de imponer tributos, contraviniendo así la visión evolutiva del dinero de Carl Menger (que recordemos que considera que el dinero fue un resultado natural de las fuerzas de mercado) y dando origen al término chartalismo. Para Knapp, el dinero no es una criatura del mercado, sino una criatura del Estado[3].
Esta concepción chartalista del dinero ha sido perfilada y perfeccionada por economistas como Abba Lerner[4], Charles Goodhart[5] y Randall Wray[6], dando lugar a lo que algunos han denominado neochartalismo, que sería la visión que tiene la TMM sobre el dinero del Estado. Acorde a esta visión, para que este dinero aparezca y sea aceptado, el Estado tiene que llevar a cabo tres pasos:
1) Primero, tiene que crear o elegir una unidad de cuenta abstracta (como las silas, los deben, las libras, los euros o los segundos de tiempo como en la película In Time…) para medir pagos y transacciones.
2) Segundo, tiene que elegir los objetos monetarios que representan cantidades de esas unidades de cuenta (tablillas de arcilla, monedas, billetes, saldos en cuentas bancarias…).
3) Tercero, tiene que imponer obligaciones tributarias a la población en esa unidad de cuenta, que podrán ser satisfechas entregando dichos objetos monetarios.
A partir de ahí, la gente tendría que ponerse manos a la obra para obtener dichos objetos monetarios, pagar con ellos los impuestos y evitar así sanciones legales. Esto conllevaría asimismo que la gente se intercambiase productos y realizase pagos entre sí con esos objetos monetarios, ya que siempre tendrían utilidad porque continuamente tendrían que pagar impuestos con ellos. Por otro lado, el resultado de esta operativa sería que la gente produciría más bienes y servicios, llegando muchos de ellos a las manos de las autoridades correspondientes.
De hecho, ha habido experiencias en la historia donde esto se ha visto de una forma muy cristalina. Por ejemplo, el famoso antropólogo Karl Polanyi explicó cómo los Estados europeos que colonizaron África en el siglo xix exigían a las tribus sometidas pagar impuestos en su moneda para obligar a su población a trabajar[7]. Evidentemente, lo que buscaban estos Estados no era recibir unas monedas que ellos mismos creaban, sino, como hemos dicho, poner a trabajar a esa población; si no lo hacía, esta no podría pagar esos impuestos y además se enfrentaría a duros castigos. Otros autores como James White[8] o Peer Vries[9] señalan que algo parecido ocurrió en los primeros años de la Unión Soviética y de la China de Mao, donde los impuestos habrían sido utilizados para obligar a los campesinos a abandonar el campo y trabajar en la industria pesada de las ciudades[10].
En cualquier caso, lo que interesa destacar es que, según esta visión chartalista, los impuestos no se crearon para recaudar dinero, sino para recolectar bienes y servicios. Al fin y al cabo… ¿qué sentido tendría que las autoridades exigieran el pago de unas tablillas de arcilla que ellas mismas creaban? Su objetivo no era acumular tablillas de arcilla, sino obligar a la gente a producir bienes y servicios en su favor. Por lo tanto, los impuestos no eran un mecanismo de financiación, sino un mecanismo de transferencia de recursos reales desde los ciudadanos hacia las autoridades.
Pero no se trata sólo de un hecho histórico: ocurre lo mismo en los Estados modernos, como veremos con más detalle en próximos capítulos. Baste de momento tener en cuenta que los sistemas tributarios actuales permiten que el sector público absorba recursos reales del sector privado (mano de obra, materiales, suministro energético, etc.), para luego redistribuirlos de vuelta al mismo sector, pero de una manera más equitativa en forma de infraestructuras, educación, sanidad, investigación, desarrollo y cualquier otra prestación que se haya habilitado. El papel de los impuestos en las modernas economías de mercado sigue siendo el mismo que en tiempos ancestrales: transferir recursos reales hacia el Estado, para que este los vuelva a redistribuir. Antiguamente era en aras de la concentración de poder, de la colonización y del esclavismo, pero en tiempos recientes suele ser en aras de la equidad y de la justicia.
En definitiva, la TMM se apoya en los postulados chartalistas para señalar que el dinero fue una creación del Estado para facilitar y multiplicar la transferencia de recursos reales de los ciudadanos a las autoridades. Es la utilización del monopolio de la violencia a través de impuestos lo que da valor al dinero del Estado y también lo que impulsa la producción de bienes y servicios en el sector no estatal. En el próximo capítulo profundizaremos en estas y otras funciones que tienen los impuestos de acuerdo con la TMM.
[1] H. D. Macleod, The Theory of Credit, Londres y Nueva York, Longmans, Green, and Co., 1889-1891, p. 57.
[2] G. Simmel, The Philosophy of Money, [1900], Londres, Routledge, 1907, pp. 177-178 [ed. cast. Filosofía del dinero, trad. Ramón Cotarelo, Madrid, Capitán Swing, 2013].
[3] G. F. Knapp, The State Theory of Money [1905], Londres, MacMillan & Company Limited, 1924.
[4] A. Lerner, «Money as a Creature of the State», The American Economic Review 37, 2 (1947), pp. 312-317.
[5] C. A. E. Goodhart, «The two concepts of money: implications for the analysis of optimal currency areas», European Journal of Political Economy 14 (1998), pp. 407-432.
[6] L. R. Wray, Modern Money Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems, Londres, Palgrave Macmillan, 2012.
[7] K. Polanyi, The Livelihood of Man, Nueva York, Academic Press, 1977. [ed. cast.: El sustento del hombre, trad. Ester Gómez Parro, Madrid, Capitán Swing, 2009].
[8] J. D. White, Karl Marx and the intellectual origins of dialectical materialism, Londres, Macmillan, 1996.
[9] P. H. H. Vries, «Governing growth: A comparative analysis of the role of the state in the rise of the West», Journal of World History 13, 1 (2002), pp. 67-138.
[10] Para una revisión detallada de este tipo de experiencias véase M. Forstater, «Taxation and primitive accumulation: the case of colonial Africa», Research in Political Economy 22 (2005), pp. 51-65.