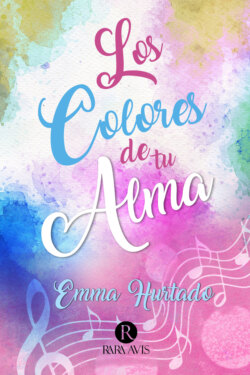Читать книгу Los colores de tu alma - Emma Hurtado - Страница 5
Leyre.
ОглавлениеMe aferro a la taza de café mientras acomodo la espalda en la pared. Creo que, de mi nueva casa, este es mi lugar favorito. Paso las horas muertas mirando por la alta ventana, que llega hasta el suelo, donde me siento para contemplar a la gente de la calle. Me gusta seguirlos con la mirada, imaginar dónde van, tratar de adivinar sus nombres solo por sus ropas, su rostro o por el ritmo de su caminar.
El sonido de la tele siempre de fondo porque odio el silencio que me rodea si no escucho ese constante zumbido a mi espalda. Me tranquiliza, me obliga a pensar que no estoy sola. Odio quedarme sola.Un niño, en la calle, cruza el paso de cebra sobre su patinete y una mujer pasea a su perro, ambos ajenos a los ojos indiscretos que los siguen. El halo de siempre los envuelve como una cálida manta de colores, aunque eso solo yo puedo verlo.
Ese don es solo mío.
El alma del niño es de colores cálidos, como el verano, mientras que en la de la mujer predominan colores más rosados. He tenido tiempo suficiente como para aprender a clasificar esas tonalidades: el color amarillo corresponde a la inocencia, a la ternura, mientras que el rosa es un poco más serio. No hay amarillo en el alma de la mujer y es que solemos perder esa inocencia a medida que crecemos.
En el alma de la mujer también hay cicatrices. Son pocas y todas remendadas, pero bastante evidentes. Me pregunto qué las habrá creado; quizá un desengaño amoroso ya superado o un sueño que nunca pudo llegar a cumplir. Son almas sanas, a pesar de todo, las almas de personas felices.
Nunca olvidaré el día que se manifestó en mí este don. Era una niña, estaba jugando en el parque y de repente, el arcoíris se manifestó, rodeando a una de las niñas que se columpiaba. A pesar de los rápidos movimientos de su cuerpo, ese extraño halo la seguía, continuaba pegado a la pequeña y ella no parecía darse cuenta del color que la rodeaba. Aparté la vista de ella y la posé sobre las madres que nos vigilaban, charlando alegremente. Todas tenían sus propios colores y en algunos casos, el aura se veía interrumpida por cortes. Eran como heridas. En algunos casos estaban cosidas, remendadas, mientras que en otros el corte era tan profundo que podía ver a través de él.
Grité, asustada, cuando bajé la vista a mis manos y también vi la nube colorida que parecía haberse materializado a nuestro alrededor sin previo aviso.
Las madres acudieron a socorrerme, malinterpretando el motivo de mi miedo, pero solo me sentí a salvo cuando mi abuela me rodeó con sus brazos y me llevó a un lugar apartado.
—¿Qué ocurre, mi niña? —pregunto, clavando sobre mis ojos los suyos, de color azul como el agua de mar.
Me horroricé al ver que ella también lo tenía: el color. Los suyos, sin embargo, eran mucho más variados que los del resto de las madres. Tenía el amarillo de la inocencia, el rosa de la madurez y el azul, que más tarde aprendí que estaba relacionado con el positivismo y la ilusión. Aunque también tenía cicatrices, todas tan profundas que a pesar de que la mayoría estaban remendadas, me hicieron soltar una exclamación de confusión.
—Hay… algo. A vuestro alrededor, todos lo tenemos…
Lejos de mirarme como su hubiera perdido la cabeza, mi abuela me sonrió. Jamás olvidaré esa sonrisa, tan cálida, tan sincera. Me volvió a rodear con sus brazos, esta vez, susurrándome al oído:
—Oh, pequeña, no tengas miedo.
Es increíble lo que un abrazo pudo hacer por mí en ese momento. Su abrazo. El miedo se esfumó por el simple hecho de que ella parecía estar feliz. Sentí la calidez bajo sus brazos y supe que no había nada que temer, porque ella estaba conmigo.
Fue increíble lo mucho que pudo hacer un abrazo.
El sonido de la puerta interrumpe mis pensamientos y cuando me vuelvo, encuentro a mi compañera de piso irrumpiendo en el salón.
—Ah, hola —saluda, algo confusa al verme aquí—. Pensé que estarías trabajando.
—Tenía el día libre en la oficina.
—Oh, qué suerte.
Preferiría tener que trabajar hoy, la verdad; eso sí que sería una suerte. No me gustan los días libres: todavía no conozco esta nueva ciudad lo suficiente como para preparar algún plan y el silencio de esta casa se me hace ensordecedor. Paso los días libres aquí encerrada, completamente sola, mientras miro por la ventana a esa cantidad de gente caminando alegres. Los envidio. Muchísimo.
—Sí, una suerte —respondo, volviendo a posar la vista en la calle.
Samantha es un verdadero torbellino, aunque no me hace falta mirar el color de su aura para saberlo; cualquiera lo encontraría reflejado en esos ojos color avellana. Su brillo ilumina todo su rostro, transmite la energía que tiene en su interior. Tiene una larga melena oscura que resalta sobre su piel mulata y cae sobre su espalda como una cascada tan negra como el ala de un cuervo.
Pero para qué mentir, en mi caso, lo primero en lo que me fijé de ella fue en los colores de su aura, donde hay tantos que incluso el mismísimo arcoíris sentiría envidia. Tonos amarillos, rojizos, azules y verdosos rodean a la chica en un halo misterioso, que me obliga a recorrerlos uno por uno cada vez que se cruza en mi mirada.
Y eso que llevamos ya dos meses viviendo juntas y he tenido más encontronazos con ella de lo que me gustaría.
—Tu madre llamó ayer, por cierto, mientras estabas en el supermercado.
Pongo los ojos en blanco sin siquiera molestarme en volver a mirarla. Sé que a mi madre no le gusta que haya venido aquí, a Madrid, tan lejos de casa. Sé que ha dejado de alegrarse por mí cada vez que la llamo para decirle que he encontrado un nuevo trabajo y que cada vez que habla conmigo, insiste en venir a verme, a pesar de que mi respuesta siempre es negativa.
—Dijo que te dejaste la guitarra en casa —continúa Samantha, al ver que no contesto—. No sabía que tocaras la guitarra.
Su tono vuelve a ser alegre, pero yo solo despego la mirada del cristal para levantarme y refugiarme en mi cuarto.
—Oh, sí, bueno... tocaba. Hace mucho que no toco. No se me daba bien.
Esa estrategia es la misma que lleva usando mi madre dos meses, desde que vivo aquí. Sé que quiere que vuelva, sé que quiere verme y me ha insistido en numerosas ocasiones en que debo llevarme la guitarra y las viejas partituras que adornaban mi habitación de San Sebastián para volver a tocar.
Sé que quiere que vuelva a cantar.
Pero ahora mismo, mi voz se negaría a salir de mi garganta, se quedaría atrapada en mi cuello, asfixiándome.
No quiero volver a cantar y por el momento no quiero volver a casa. Estoy aquí para empezar una nueva vida, para conocer a una nueva Leyre y traer mis antiguas cosas no va a ayudar a que pueda empezar con esa difícil tarea.
Cierro la puerta tras de mí, cortando la voz de Samantha, que creo que me devolvía una respuesta.
Me encuentro entonces cara a cara con la chica que me devuelve la mirada en el espejo. No me gusta que el espejo esté frente a la puerta y siempre que mis ojos se detienen sobre él cuando entro, suelto una maldición.
No me gusta lo que veo.
No me gusta esa chica paliducha y delgada que me devuelve la mirada, de cabello corto, negro teñido, aunque el recuerdo de que fue rubio es evidente en las raíces que empiezan a mostrar su verdadero tono. Lo único que me gusta de la chica del espejo son sus ojos, azules como el mar, igual que los de mi abuela. Su don no es lo único que heredé de ella, aunque si me hubieran dado a elegir, hubiera querido recibir todas aquellas cosas por las que siempre la admiré.
Aunque eso ya da igual, al fin y al cabo, hace algunos años que ya no está.
Mi aura tampoco me gusta porque no tiene colores. Es completamente gris, como un día de tormenta. Las cicatrices la recorren entera, colmándola de agujeros a través de los que puedes ver el paisaje de mi espalda. Ninguna está remendada.
Todavía.
Para eso estoy aquí; para remendarlas. Y no me marcharé hasta que no lo haya conseguido.
Cuando vuelvo a escuchar la puerta cerrarse, salgo de mi escondite: Samantha debe de haberse marchado a trabajar o habrá quedado con alguna amiga para ir a una cafetería. A veces también la envidio a ella, me gustaría poder seguir su ritmo, poder contar con alguien con la que salir a tomar algo y olvidarme de los fantasmas que abordan mi cabeza.
En un intento de hacer precisamente eso, pongo la tele de nuevo, esperando de que su zumbido invada en el pequeño salón que Samantha y yo compartimos. Hay una película mala de Antena 3, y a pesar de que ya está empezada, la dejo puesta, aunque no le hago demasiado caso.
Pascal salta de pronto sobre mi regazo, sobresaltándome. Gira sobre sí mismo y se acurruca a mi lado, con la cabeza lo suficientemente cerca de mi mano como para que con solo un corto movimiento pueda rascarle entre las orejitas.
Cuando me mudé aquí, Samantha me advirtió de que su gato solía ser algo desagradable con los extraños, que no le gustaban demasiado las visitas y que necesita pasar contigo mucho tiempo antes de permitirte un mínimo de confianza. Conmigo, por supuesto, es diferente; siempre tan cariñoso y cercano. Supongo que tiene que ver con el hecho de que siempre me haya llevado bien con los animales. Ellos también pueden ver el alma de las personas, como yo. Por eso lo tienen fácil para con una breve mirada ver más allá de la capa más superficial que todo el mundo deja ver. Pascal es receloso con los desconocidos, pero cuando me vio por primera vez, recuerdo que ladeó la cabeza, curioso. Se acercó a mí con lentitud y me olisqueó antes de dejarme acariciar su pelaje completamente negro.
Vio en mí, por primera vez en mucho tiempo, una compañera, alguien como él.
El alma de los animales no tiene colores, como la de las personas, todas son blancas. Puras. A ellos no les mueven deseos egoístas o superficiales, tampoco sentimientos complejos, no van más allá de la alegría, la tristeza, la añoranza o el miedo. Todas sus cicatrices se remiendan enseguida, en el momento que encuentran a alguien con quien compensar ese dolor pasado. Pascal tiene algunas cicatrices, pero están olvidadas, tanto, que apenas son perceptibles. Samantha me contó que lo rescató de la calle cuando se mudó a Madrid, que le habían abandonado y maltratado por su pelaje completamente negro, probablemente alguien lo suficientemente supersticioso como para tragarse los bulos que relatan por ahí sobre los gatos negros.
Pero mi compañera le dio un nuevo hogar, le dio el cariño que siempre había necesitado y Pascal sanó sus cicatrices en cuestión de meses. Ahora, supongo que apenas recuerda una vida anterior y si todavía lo hace, la olvidará con el tiempo, en el momento que haya compartido con Samantha y conmigo los suficientes momentos felices para él.
Ojalá las cicatrices fueran tan fáciles de sanar para nosotros. Ojalá sirviera con compensar el daño, con olvidar un tiempo anterior y con dar gracias por haber logrado superarlo. No. Definitivamente los humanos somos mucho más complejos, mucho más… complicados. Nuestras almas no son puras, se van ensuciando con las decisiones que tomamos, vemos en ellas reflejadas nuestra naturaleza.
Y las cicatrices nunca dejan de ser parte de nosotros, por muy remendadas que estén.
Pascal me lame la mano cuando dejo de acariciar su cabecita y me devuelve un maullido.
—Es nuestro secreto, ¿verdad, Pascal?
Me tomo su segundo maullido como un asentimiento.