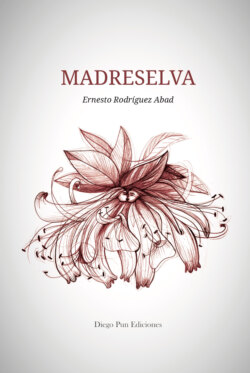Читать книгу Madreselva - Ernesto Rodríguez Abad - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеInanna. El beso de fuego
Se cuenta que en la Antigüedad un poderoso jeque del desierto se enamoró de una joven que vio pasar en una caravana. La visión solo duró un instante, pero fue lo suficiente para que el alma del hombre del desierto se fuese tras ella. La soñó durante muchas noches. La buscó en lo más hondo de sus recuerdos. La imaginó tan real ante él que casi podía tocarla. No es tangible un recuerdo. No se puede besar. No se puede acariciar. Entonces se soñó a sí mismo junto a ella. Era la única forma de encontrarse. Mas los sueños solo duran una noche. Él la quería para la eternidad.
Ordenó a guerreros fieros ir hasta los confines del desierto. Hizo a los jóvenes más impetuosos seguir las rutas que marcan las estrellas. Mandó a los sabios del reino estudiar los legajos antiguos en edificios prohibidos a los hombres.
El jeque se sentía solo. Ansiaba a aquella mujer. Se hizo tan necesaria en su vida como la sal para los hombres de la arena. Soñó con un beso de sal. Una tarde se sentó en la orilla del oasis. Los árboles, el agua y la vida quedaban tras él. Delante se abría el espejismo amarillo. Encendió una pequeña hoguera cuando la noche llenó de oscuros fríos los recodos de la arena. Cuando casi lo vencía el sueño un calor sofocante lo despertó. Tenía la sensación de que las llamas lo acariciaban. Cada una de aquellas caricias dejaba una marca indeleble en sus ricos ropajes o en su piel morena.
Las llamas lo rodeaban en una danza de sonidos desordenados. Crujir de música. Susurros de amor.
Él la descubrió asombrado. Aterrado se dio cuenta de que se sentía atraído por las llamas. Las acariciaba, las amaba, aunque quemasen la piel. Ella estaba allí. Rodeándolo. Convertida en danza frenética. Él la podía presentir. Sentía los brazos rodeando su cuerpo. Besos de fuego. El olor refrescante de la mirra llenó el desierto. Se oyó un suspiro, o un lamento.
La voz de la mujer repetía: «Soy Inanna. Soy Inanna. Inanna».
Antes de desaparecer en un interminable beso de fuego, él pudo recordar la leyenda de Inanna.
En las tierras de Punt, en los confines del mágico Oriente, sucedió una historia increíble y fantástica. La diosa Inanna había sido encargada de guardar el fuego divino. El altar debía estar siempre ardiendo. La llama de los dioses debe recordar a los hombres su frágil naturaleza. Pero se enamoró de un mortal. Entre los requiebros, galanteos y juegos de amor, entretenida, la diosa desatendió la lumbre. Momentos de desorden se vivieron en Punt. Los humanos, desorientados, quisieron suplantar a los dioses. Destrucción, miedo y sufrimiento. Esas fueron las únicas palabras que vivieron durante unos días interminables. Inanna fue condenada a convertirse en árbol. Así nació la olorosa mirra.
Algunas noches, cuando recuerda la felicidad del abrazo humano, la diosa árbol gime y de su corteza emanan lágrimas rojas como la sangre.
El jeque no dudó. Se fundió en un largo abrazo con las llamas. Las estrellas, asustadas, se escondieron en la noche del desierto.
A la mañana siguiente, en el lugar en el que había ardido la hoguera creció un árbol. En el tronco ondulaban trozos de corteza casi desprendidos, como extraños jirones de ropajes regios.
Lágrimas rojas brillaban en el desierto invadido de olor a mirra.