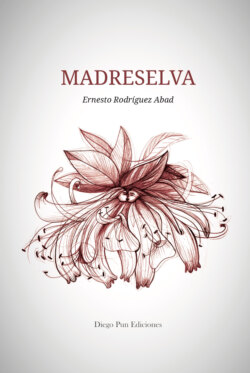Читать книгу Madreselva - Ernesto Rodríguez Abad - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPasión y tragedia. Abelardo y Eloísa
Abelardo dejó caer la pluma. Una mancha de tinta en los dedos temblorosos lo distrajo unos momentos que se convirtieron en un viaje hacia la eternidad. Él sabía que quien vive en los sentimientos transita por un mundo de eternidades. Llegaban los cantos monocordes de los monjes. Miró las paredes manchadas de musgo. Los ojos de mareas claras se empañaron vagando entre las notas. En las palabras estaba su vida. Los dedos manchados eran la firma de la pasión sobre una piel ya cansada, ya iniciando un viaje sin regreso.
Los dos habíamos vivido un único amor. Nuestros ojos, nuestras manos, nuestros cuerpos vibraron entre palabras y libros.
Mientras repasaba las líneas de la carta que escribía sentía la misma pasión que cuando la descubrió bajo el sol lánguido del alba. Miró los dedos manchados. El borrón de tinta negruzca, como si tuviese vida propia, fue delineando en la piel el cuerpo, la cara, el cabello de Eloísa.
Bastaba la habitación para ser felices. El mundo estaba fuera y no lo necesitábamos para amar.
Tembló la imagen entre los dedos. Una brisa suave movió los cabellos. Ella se peinaba entre risas y chistes de la criada. Los rayos de sol que entraban por la ventana violaban su intimidad y traspasando las hebras de los cabellos la aureolaban de luz, como en un cuadro de diosas antiguas. Él estaba en la puerta. Inmóvil. Sabía que si traspasaba el umbral nunca más volvería a ser libre. Sería el profesor de aquella muchacha. El tío lo había contratado para iniciarla en la sabiduría. No era usual que se permitiera a una mujer cultivarse y pensar. Pedro Abelardo era además el filósofo más famoso de aquel París soñoliento de tiempos remotos.
Nuestros ojos, nuestros corazones, nuestras manos hablaban de amor. El aire que nos rozaba hablaba de pasión.
Pedro Abelardo sonrió recordando el pasado. La pasión. Los besos robados a la vigilancia férrea del celoso tío. Y una noche supieron que ella, Eloísa, estaba encinta. El alborozo de la paternidad se borró a causa del miedo. Huyeron, mas la fuga fue inútil. Le arrebataron el hijo. La separaron del amor.
La vergüenza, mi amor, nos hizo huir. Así perdimos la habitación, el refugio desde el que veíamos el mundo, a los hombres, la vida. En ella, en su penumbra amable, nuestros pensamientos y nuestros cuerpos se entrelazaban.
Miró la carta. Se avergonzó. Se sintió viejo y solo. Ella estaría recluida en otro convento. Habían pasado ya tantos años. No importaba, los cuerpos eran viejos, pero el amor permanecía intacto. Joven y sano. Lloró. Rememoró el dolor. Llevó la mano al sexo. Se vio en la cama. Gritó otra vez, el mismo alarido que retumbó entre las paredes de piedra, hacía ya tantos años, cuando los sicarios del tío de Eloísa lo castraron mientras dormía. La pesadilla se repetía cada noche. Toda la vida reviviría el dolor. Se sentó en la cama sudando, las manos ensangrentadas, las sábanas manchadas, los borbotones de sangre en el bajo vientre y entre los muslos. Una gota de sudor cayó sobre el papel. Apoyó la cabeza entre las manos.
¿Qué hicieron de nosotros? ¿Por qué el odio se cebó en nuestros cuerpos? Nos convirtieron en un recuerdo, en un amor de tristezas, de oraciones en la penumbra.
Abelardo suspiró. Se sintió cansado. El sudor frío inundaba su frente. Desabrochó el burdo hábito de monje. Sentía un sofoco que lo ahogaba.
Yo era tu clérigo, tu amor clandestino. Tú eras mi esperanza. Yo me convertí en tu alma hambrienta de saber y de caricias. Tú amabas mi pluma entre tus labios. Yo anhelaba tus manos entre las sábanas.
Pedro Abelardo firmó la última de las cartas a su amada. Cayó sobre el papel entre los ecos de un suspiro triste.
Eloísa recibió la misiva con el mismo temblor de la adolescente que recoge la nota de su enamorado. Lloró cuando le comunicaron que su clérigo había muerto.
Hoy sus cuerpos descansan juntos. En la tumba, la muerte reunió al fin a los eternos enamorados de París.