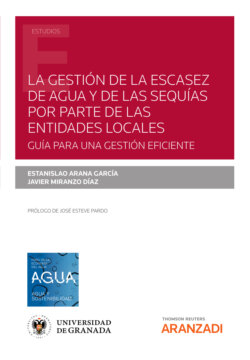Читать книгу La gestión de la escasez de agua y de las sequías por parte de las entidades locales: guía para una gestión eficiente - Estanislao Arana García - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prólogo
ОглавлениеTradicionalmente el Derecho se había situado al margen de la naturaleza y sus procesos, que se consideraban el resultado de las fuerzas de un destino ineluctable, al margen de la intervención y disposición humana. Cuando esos procesos naturales descargaban produciendo daños graves se atribuían a unas fuerzas que supera las capacidades humanas, a la fuerza mayor, y quedaban así excluidos no sólo de responsabilidad, sino de cualquier tratamiento jurídico.
Esta postura está cambiando y en las últimas décadas se advierte como el Derecho se implica de manera resuelta en el tratamiento de fenómenos vinculados a procesos naturales, como son las sequías y las situaciones de escasez de agua; una implicación que es de la mayor intensidad en el Derecho administrativo, por cuanto ordena y programa la acción de las Administraciones Públicas, que a la postre resulta fundamental y decisiva en este frente. Pero la posición adoptada por el Derecho y por las Administraciones estuvo marcada desde un primer momento por el tradicional paradigma interno del Derecho de la fuerza mayor, de la excepcionalidad. Las sequías pertinaces se asimilaban a otras catástrofes naturales de signo, por así decirlo, opuesto, como las lluvias torrenciales y las inundaciones. Se han venido considerando así como situaciones excepcionales que requerían de una respuesta también excepcional por parte del Derecho y de la actuación por las Administraciones Públicas.
Este planteamiento era el resultado de una visión autista del Derecho, volcado en la exclusiva lectura interna de sus fórmulas y aplicando sus técnicas seculares para las situaciones de excepción y necesidad. Pero cuando, mucho más recientemente, salió de si mismo y entró en un diálogo interdisciplinar con las ciencias de la naturaleza cambió su percepción, al conocer que muchos de esos fenómenos no presentaban excepcionalidad alguna. El de las sequías es uno de ellos. Consideradas por la legislación y las Administraciones llamadas a intervenir como desastres naturales producidos en casos más o menos excepcionales, hoy tienden a contemplarse por la legislación –mucho antes por las ciencias de la naturaleza– como procesos naturales ordinarios con unas secuencias variables que pueden dar lugar en ciertos momentos a episodios críticos, pero al alcance del conocimiento y aun de la previsión en buena parte de su desarrollo. Las sequías, particularmente en nuestro país, no es algo extraordinario sino que es lo común, lo cíclico, lo ordinario, y habrán de ser tratadas por tanto desde el Derecho ordinario y por la acción de la Administración con sus medios ordinarios, con las convenientes adaptaciones. Se ha cuestionado por ello la adopción de medidas de excepción en el ámbito normativo (decretos-leyes), en el presupuestario (con asignaciones excepcionales de fondos) o en las actuaciones materiales realizadas: embalses y obras hidráulicas de alto coste económico y ambiental. Se abre paso así otra estrategia que, insertada en la legislación ordinaria, pretende tratar las sequías con medidas menos aparatosas y que se esperan más efectivas. Un planteamiento que se proyecta también sobre otro sector próximo: el de la regulación –desregulación en realidad– de los cursos fluviales. Desde diversas perspectivas científicas que contemplan esta realidad, y que tienen su reflejo en la Directiva Marco del Agua del 2000, se tiende a considerar ahora que la intervención a través de obras públicas de contención, defensa y represa de los cursos fluviales para regular su caudal no ha sido la mejor estrategia, y lo que procede es su progresiva retirada –la desregulación– dejando los cursos de agua a su flujo natural, con unos planes de gestión de riesgos para afrontar los episodios críticos. Una nueva estrategia que no es de fácil implementación, sobre todo por los muy elevados costes en los que puede incurrir si se tiene en cuenta que al socaire de esas obras de protección, o de desvío de cursos fluviales, se han producido o extendido procesos de urbanización con edificaciones plenamente consolidadas. En cualquier caso es esta estrategia la que, arrancando también de la Directiva Marco del Agua, se proyecta sobre las sequías: aceptarlas en su naturalidad y gestionarlas como llegan.
Es una orientación que sintoniza y se enriquece con el desarrollo de la teoría y régimen jurídico de la regulación de riesgos que, como es ya bien conocido, se descompone en tres fases: la decisión sobre el riesgo permitido, la gestión de ese riesgo que se admite y la regulación de las responsabilidades por los daños que hubieran podido producirse en esas fases. Este régimen se aplicaba exclusivamente a los riesgos tecnológicos, los que nosotros creamos y que se amplifican a través del potente tejido tecnológico del que nos hemos dotado. Pero luego se vio que podía extenderse de manera muy efectiva a los peligros o riesgos naturales, aunque en ellos quedara excluida la primera fase regulatoria, la de la decisión sobre el riesgo permitido, pues está fuera de nuestras capacidades el decidir sobre fenómenos naturales, como puedan ser tsunamis o lluvias torrenciales. Serían sin embargo plenamente aplicables las otras dos fases regulatorias: la de la gestión del riesgo –que incluye también, destacadamente, medidas preventivas– y la de la responsabilidad por daños derivados de esa gestión.
Pues bien, uno de los muchos aciertos de este libro radica en que con él progresamos en esa evolución doctrinal para situar también de algún modo en la fase de decisión sobre el riesgo permitido, el riesgo de origen natural que aquí se estudia. Su lectura nos lleva a la convicción de que las sequías no están fuera de nuestra disposición. El riesgo real no es la sequía en si misma, sino el de no poder de disponer de agua en los caudales deseados. Para encarar este problema cobra todo su interés la certera distinción que se establece en el libro, y que recorre todo su desarrollo, entre sequías y situaciones de escasez de agua. Las sequías son, ciertamente, un fenómeno natural que nos viene impuesto y sobre el que no podemos decidir, pero las sequías en si mismas no son el riesgo que nos afecta, el riesgo es la escasez de agua que de ellas pudiera derivarse, y la escasez de agua, se nos dice, depende de una gestión sobre la que se dispone, y se decide en muy buena medida. Se puede modular esa escasez y decidir la que resulta aceptable y la que no, del mismo modo que se decide sobre el riesgo permitido. Esa decisión además puede tener diferentes concreciones en los distintos segmentos que pueden fijarse en atención a los fines y usos del agua (abastecimiento a poblaciones, caudales ecológicos, regadío, usos industriales, etc).
Lo fundamental y decisivo es entonces la gestión. Primero la gestión del agua y su escasez: de sus usos, de sus caudales y procedencias (con sus reservas y procedencias alternativas), de sus ahorros y posibles restricciones. Aquí es posible la decisión sobre las medidas adoptadas y el nivel de escasez que se considera aceptable. Luego está lo que es propiamente la gestión del riesgo, que tiene su origen en el fenómeno estrictamente natural, indisponible por nosotros, de las sequías. Aquí son plenamente aplicables las técnicas y fórmulas características de la gestión de riesgos naturales. Entre ellas destacan primeramente las que se enderezan a la ampliación de nuestros conocimientos sobre las sequías: sus ciclos, sus indicios, su repercusión por zonas que llevan a la elaboración de mapas de riesgos, tan útiles en este y en otros sectores. Si la esencia del riesgo está en la incertidumbre, todo lo que nos conduce a reducirla es sin duda de una primaria efectividad en la regulación y reducción de riesgos. Es en esta fase de gestión en la que mayormente puede avanzarse en el conocimiento de los riesgos y esa información habría de aplicarse a los instrumentos de gestión del riesgo.
Entre esos instrumentos destaca la planificación, que aquí se concreta en la figura de los Planes Especiales de Sequías (los PEN) en los que este libro acaba concentrando su atención para ofrecer no solo una certera caracterización de los mismos, sino sobre todo una precisa metodología, una verdadera guía sobre su elaboración y adaptación en su caso a las variantes circunstancias ambientales y sociales. Una guía que resultará de gran utilidad para las Administraciones Públicas competentes. Aquí damos con un problema que supera por completo a las ciencias de la naturaleza, pero que es del todo fundamental para afrontar con éxito las situaciones de sequía y escasez de agua: el de las competencias. Son en efecto varias y diversas las Administraciones con competencias que inciden esta realidad, que presenta muchas caras y aristas. Los autores aciertan de nuevo al adentrarse con rigor en esta jungla competencial para desbrozarla y clarificar los cometidos (y responsabilidades) de los sujetos implicados, destacadamente las Administraciones Locales.
Este libro se inserta de lleno en una línea de investigación, que desde el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada y bajo la estimulante dirección del profesor Estanislao Arana, está ofreciendo aportaciones muy relevantes en esa línea crucial en la que se conectan las ciencias de la naturaleza y el derecho para la protección y gestión de los recursos y procesos naturales: desde el estudio del régimen del medio marino, al de las energías renovables, pasando por los riesgos naturales. Cuentan para ello con la cobertura de una Universidad de incuestionable arraigo y prestigio como es la de Granada, con estudios y profesores muy cualificados en todas las disciplinas con las que su cruzan y enriquecen en sus investigaciones. Una muestra reciente de ello es un libro de autoría colectiva, también dirigido por el profesor Arana, que se ha erigido ya en obra de referencia: Riesgos naturales y derecho: una perspectiva interdisciplinar. La monografía que ahora se presenta, con la joven incorporación de Javier Miranzo, es desarrollo y avance singular de aquella, manteniendo su calidad y acertado tono interdisciplinar.
José Esteve Pardo
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad de Barcelona