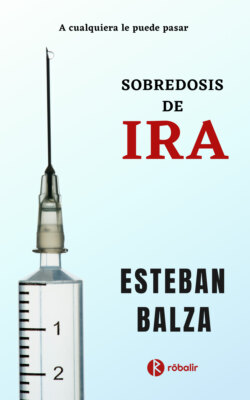Читать книгу Sobredosis de Ira - Esteban Balza - Страница 10
Capítulo IV
ОглавлениеSin duda estaba jugando conmigo. Pero no me detuve a pensarlo, tan pronto como leí el mensaje salí corriendo a toda velocidad por el patio. Vislumbré la palidez en el rostro de Nico, las mejillas hundidas, la mirada vacía. Quizá todos a quienes yo amaba estuvieran condenados a dormirse y nunca despertar, como una maldición vudú: un pinchazo y a la tumba.
Abrí mi auto a la distancia con el control remoto de las llaves, salté dentro, puse el contacto y arranqué. Hice chirriar las ruedas, casi choqué con una camioneta estacionada adelante, y me interné como una bala por Alem, ignorando los bocinazos, las puteadas, los semáforos en rojo. Ni siquiera miré para doblar y meterme por Candioti, derrapé en la esquina con Las Heras, y aceleré a fondo por Junín. Aquellos ruidos externos no eran más que ecos lejanos, hasta que alcancé a ver el jardín de infantes.
¿Cómo que llevaba mucho tiempo dormido? Esa pendeja estúpida de culo ancho no se había dado cuenta de que Nico no se despertaba. ¡Qué podría estarse congelando en ese preciso momento! ¿En dónde mierda estaba?
Fundí la bocina de mi auto tratando de abrirme paso, cualquiera hubiese dicho que llevaba el diablo en el cuerpo.
Mis problemas no acabaron ahí: ni un puto lugar para estacionar. Aporreé el volante reprimiendo el impulso de gritar. Ya no podía darme el lujo de seguir esperando: estacioné en doble fila. Irrumpí en el vestíbulo y subí la angosta escalera al primer piso, me llevé por delante la puerta vidriada de la salita.
La señorita Silvina se sorprendió al verme.
Su semblante se oscureció y hasta retrocedió en cuanto vio mi rostro crispado, se quedó tiesa en su lugar, sin saber cómo reaccionar a mi intromisión.
—¿Cristian? —musitó preocupada—, ¿pasó algo?
—Lo mismo te pregunto a vos —dije—, ¿dónde está mi hijo?
—¿Hay... algún problema?
—¡Te pregunté dónde está mi hijo!
Ella apretó los labios aturdida, señaló hacia el otro extremo de la salita, en un rincón con libritos y almohadones de colores brillantes.
—Está descansando —dijo—, se ve que durmió poco anoche.
Me precipité al fondo de la salita sin contestar, al rincón de los sonámbulos, solo había un pequeño bulto arropado entre los almohadones. Me acerqué con cautela, las piernas temblorosas. El horror latente, desde el día anterior. Hinqué las rodillas en la superficie plástica que cubría el suelo, y extendí mi mano temblorosa hacia él, como cuando Irene no respondió a la alarma del despertador...
***
Lo cual me extrañó, era ella la que usualmente debía zarandearme a mí para que despertara. Irene la enérgica, la positiva, la que amanecía siempre de buenas. Al carajo el ventrículo dilatado, que se joda la insulina. La vida sigue y es corta como para desperdiciarla compadeciéndose de uno mismo. Esa era su filosofía, no la mía. Pero eso no evitó que Irene equilibrara mi ser. Ella fue la casualidad más bella que pudo existir.
Nos conocimos en una fiesta privada de no sé quién, y a la que no quería ir. David me convenció de que pasaba demasiado tiempo a solas. No me produje mucho, cosa de la que me arrepentí cuando vi cuánta gente había ido de etiqueta. Sonaba buena música, un poco anticuada —la que me gusta a mí—, mesas con comida y cerveza tirada. No perdí la oportunidad de acercarme al barril para servirme un vaso.
Entonces David me llamó para presentarme a unos viejos amigos, unos banqueros de traje; y entre ellos una dama de vestido azul escotado, cabellos castaños y ojos avellana, sola entre todos ellos, radiante, esculpida en mármol. Sostenía una copa de vino tinto.
Uno de sus colegas nos la presentó. Me apresuré a saludarla con un beso en la mejilla y tropecé. Un pie, el vestido azul, mi propia torpeza; nunca lo sabré. Tratando de recuperar el equilibrio, el contenido de mi vaso saltó por los aires y fue a parar de lleno en su escote. Todos quedamos boquiabiertos, en especial ella. Pero poco a poco, su asombro se transformó en diversión y soltó una estridente carcajada, que me hizo sonreírme también a mí y a los otros presentes.
Al día siguiente la llamé para disculparme, ella contestó que se lo pensaría, siempre y cuando la invitara con un café...
Así empezó todo. Fuimos novios por dos años, antes de casarnos, y pasó uno más hasta que Nico nació. Una familia hecha y derecha, ¿qué más se le puede pedir a la vida?
Todo acabó aquel lunes de madrugada.
Con la misma mano rígida aparté la manta de mi hijo, y me pronuncié con los labios resecos:
—¿Nico?
Se volvió hacia mí, bostezando, sus ojos dubitativos se encontraron con los míos.
—Papi, ¿qué hora es?
—Gracias a Dios... —dije y lo abracé.
***
Ni la grúa se llevó mi auto ni nadie me multó. Me fui con la misma impunidad con la que llegué, haciendo oídos sordos a los reclamos. Sin despegar los ojos de un BMW blanco a mis espaldas, reluciente, magnifico por donde se lo mire. Lo seguí embobado por el espejo retrovisor hasta que un semáforo en rojo nos separó, dejándolo atrás.
«Tal vez en cinco vidas pudiera comprarme uno» pensé.
El trayecto se tornó silencioso, incómodo. Miré a Nico por el rabillo del ojo, preguntándome en qué estaría pensando; analizando por qué me lo habría llevado así sin más, dos horas antes de lo previsto. Él se dio cuenta y se volvió con su carita bañada en sombras, masculló algo ininteligible.
—¿Qué pasa, hijo?
—Tuve una pesadilla.
—¿Qué soñaste?
—Soñé con mami —dijo—, que no la volvía a ver más y... que se olvidaba de mí. No me acuerdo mucho. Eso.
La última palabra la imaginé: Nico no le confirió el suficiente aire como para pronunciarla con claridad. Suspiré compungido.
No es secreto que al despertar uno se olvida de la mitad de lo que ha estado soñando, y que el resto acaba por desvanecerse en los siguientes diez minutos. Olvidamos hasta el hecho de haber soñado. Y si de sueños se trata, los míos son más que acreedores del premio a lo peor; al menos desde la noche en que hallé a mi Irene en el sofá.
Traté de concentrarme en el tránsito pero no pude, con los ojos sumidos en la niebla, torcí a la derecha huyendo hacia una calle más tranquila; estacioné y apagué el motor.
Quise decir algo, lo que fuera que pudiera iluminar el camino de mi hijo y por azar del destino, fue mi celular el que una vez más me desvió del mío.
—¿Ya te tenés que ir? —preguntó mi niño acongojado.
—Me llaman de la escuela, Nico. Tengo que atender.
Lo hice y una voz rasposa con la huella patente de cajas y cajas de cigarrillos, me perforó los tímpanos:
—¡Cristian! ¡Cristian! ¿Me escuchás? —gritó la directora de la escuela Belgrano.
—¡Te escucho, Norma!
Vieja y sorda, para mi desgracia.
—¿Se puede saber adónde te fuiste?
Solo entonces caí en la cuenta de lo rápido que me había marchado, sin avisar a nadie, sin dar explicaciones. Y es que no albergaba ya el más mínimo espacio en mi mente, media hora antes.
Fue tal la precisión en la palabras de Oscar, tan sugerentes... estaba aterrado. Después de perder a mi esposa, de que fuera exhumada vilmente, he de reconocer que me sentí acorralado. Atrapado en su juego, con sus reglas.
—Está todo bien, Norma —dije—. Hubo una emergencia, mi nene se descompuso y me llamaron para que lo vaya a buscar.
—¿Y realmente justificaba que te vayas así sin avisar?
—Es que tiene un virus, vinimos al Cullen para que lo revisen. Te pido mil disculpas por haberme ido así, Norma. La verdad es que estuve mal.
—¿Al hospital? ¡Pobrecito! —gimió ella—. Ya está, no te preocupes. Yo sé que estás pasando por un momento difícil, tomate el tiempo que necesites y cualquier cosa, llamame.
—Gracias Norma, sos una buena amiga.
Corté la llamada impidiendo toda posibilidad de réplica. Entre menos supiera Norma, mejor.
—Papi, ¿vamos al hospital? —preguntó Nico con la cara larga.
—No —puse en marcha el auto—, le dije eso a la señora para que no nos moleste. A veces una mentirita puede hacerle bien a todos... pero sin abusar.
***
Llevaba cuatro días sin ver a mi psicólogo. Como ustedes saben, eso incluye el velorio de Irene.
He de reconocer que hallaba paz en nuestras sesiones, paz verdadera, a veces todo lo que necesitamos es un buen par de oídos que nos escuchen.
Ahora que mi esposa se había ido, me hallaba en la disyuntiva de qué hacer con mi hijo durante la sesión. No podía dejarlo solo en casa, mucho menos llevarlo conmigo y que oyera mis inquietudes.
Opté por dejárselo a Raquel, cosa que a ella no le agradó en principio, siendo que eran ya más de las seis, pero aceptó luego de que añadiera una generosa gratificación a su sueldo.
David atendía en un edificio de tres pisos en el centro, sobre calle San Jerónimo. En el mismo atendían también una oftalmóloga, un ortodoncista y un proctólogo. Había otros dos consultorios pero seguían vacíos por entonces. El de mi psicólogo se hallaba en el tercer piso, al final de la escalera de caracol.
Apreciaba a David como a nadie, a él le debo todo cuanto soy y tengo. Desde los siete años él guió mis decisiones a buen puerto y modeló mi persona.
Me motivó a estudiar para convertirme en profesor; aplaudió mi unión con Irene, señalándola como un cambio positivo.
Con sus más de setenta años, el hombre seguía ejerciendo para algunos clientes selectos —de años como yo—, que seguirían visitándole hasta que se muriera.
La gran incertidumbre era, ¿cuánto tiempo le quedaba para eso? A veces lo oía toser, golpearse el pecho: los cigarrillos hicieron estragos en su cuerpo, verlo así fue otro empujón justo a tiempo para dejar el vicio.
A las siete en punto toqué a su puerta y David abrió jovial, a pesar de los años, el hombre seguía preocupándose por nimiedades como la ropa y un buen afeitado. Los ojos verdes me sonrieron junto a sus dientes postizos.
—Hola Cristian, pasá, tomá asiento —dijo estrechándome la mano con su poderosa garra.
Si se lo preguntan, el consultorio era tan cliché como lo imaginan: libreros, diplomas enmarcados, una agradable melodía de Tchaikovsky en un restaurado tocadiscos de madera, y en el centro de la escena... adivinaron: un diván para recostarse y llorar como un imbécil, sesión tras sesión. Me dejé caer sobre este, de brazos cruzados. El techo de madera me devolvió la mirada.
—¿Pudiste descansar bien? —preguntó tomando asiento en su sillón forrado de cuero.
—Sí.
—¿Y cómo está Nico?
—Bien, lo dejé con Raquel.
Había algo muy potente intentando salir de mi boca, algo desgarrador. Quería llorar, como lo había hecho tantas veces bajo la tibia luz de esas lámparas, ante la atenta mirada de David. Pensé en Irene, en el dolor de perderla, de despertar junto a su cadáver tieso, frío como los pies de un esquimal. Miré a Hoffmann y este parecía expectante, atento a cada uno de mis gestos. No era la primera vez que consideraba la posibilidad de que mi psicólogo fuera capaz de leer los pensamientos.
—Pasó algo anoche, David.
Él reclinó su sillón, imperturbable, y arqueó un poco las cejas.
—Contame qué pasó.
Le conté con lujo de detalles todo lo que había ocurrido. Despertar junto al cadáver de Irene, encontrarlo por la noche en el sofá, las preguntas de Gerardo Martínez, el mensaje de texto de ese tal Oscar, la corrida al jardín de infantes.
—Muerte súbita —masculló Hoffmann—. ¿En serio pensás que fue por el corazón?
—Vos sabés que Irene siempre tuvo problemas del...
—Sí, es cierto —me interrumpió—, pero todavía así, ¿no se te ocurrió pedir la autopsia? Quiero decir, cuando te despertaste y ella...
Esa pregunta me tomó desprevenido.
A decir verdad: no, no se me había ocurrido, todo se dio por sí solo. En el acta de defunción se constató que había fallecido en el hospital. Así pues, pasó derecho al cementerio sin más intervenciones.
Se lo expliqué a Hoffmann; él cambió de postura en su sillón, reflexivo.
—Dijiste que se la llevaron los forenses. Ahora sí la van a revisar.
—Eso espero, quiero saber quién la sacó del nicho. Dijeron que podían llegar a encontrar pelos o restos de piel del que lo haya hecho.
David se puso de pie, se desplazó por el consultorio con la mirada perdida en algún punto lejano.
—Estaba pensando en Oscar —dijo—, me suena ese nombre. Creo que lo nombraste hace ya varios años.
Esta vez fui yo el que se incorporó de un salto.
—¿Que lo nombré? ¿Cuándo?
—Hablamos de tantas cosas, Cristian. Y al menos una cuarta parte de todo eso la dedicaste a quejarte de tus alumnos. Creo que una vez nombraste a un tal Oscar, hace bastante, no estoy seguro.
—Así que alumno, ¿eh?
—Sí —corroboró él.
Lo había pensado esa misma tarde cuando me fui al baño de la escuela, después de mi exabrupto con Luciano Favre, y ahora Hoffmann lo sugería también como cosa suya. Quizá no fuera tan descabellado pensar que un exalumno mío fuera el responsable de la exhumación de Irene. Un resentido, un maldito esquizofrénico resentido.
Pero si así era, tampoco me hallaba cerca de la solución: había tenido a miles de estudiantes en mis catorce años de docencia. Miles de experiencias particulares de las que poco y nada recordaba. Una suerte de karma, que venía a pagarme con la misma moneda.
—No sé quién podría ser —dije.
De pronto tuve una idea.
—Voy a pedir los registros del alumnado de 1998 en adelante hasta encontrarlo.
Hoffmann sonrió.
—¿De todas las escuelas? Vas a estar una vida entera, Cristian. Además estoy seguro de que habrá más de un Oscar por ahí.
—No me importa David, voy a encontrarlo antes de que él me encuentre a mí... otra vez.