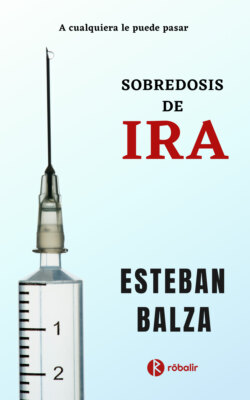Читать книгу Sobredosis de Ira - Esteban Balza - Страница 9
Capítulo III
ОглавлениеNico estaba despierto cuando llegué a casa. Tenía los ojos insertos en el techo de yeso, del cual pendía una solitaria lamparita forrada en telarañas, con una suplicante mosca atrapada y a punto de ser devorada.
Por lo general contrataba a una niñera para que cuidase de mi hijo, una anciana un tanto decrépita llamada Raquel Carranza, que vivía en la casa de en frente. Mientras me iba a la comisaría, con Martínez y el suboficial Díaz, llamé a Raquel para informarle de que tendría otra vez la mañana libre. Sin velorios a los que asistir, la mujer tendría que buscarse otro pasatiempo.
Nico pudo dormir algo más de lo habitual, más de lo que yo hubiera querido.
Cuando entré a su habitación, él giró la cabeza para verme y luego retornó a su posición inicial.
—¿Dormiste bien? —pregunté.
—Sí.
—Levantate que ya vamos a almorzar.
—No tengo hambre.
Yo tampoco la tenía, de todas formas insistí:
—Algo tenés que comer y tenés que ir al jardincito después.
Nico volvió a mirarme. Los ojos enrojecidos.
—¿Tengo que ir?
—Sí hijo, vos tenés que ir al jardín y yo a trabajar. El mundo no se detiene porque...
Exhalé un largo suspiro dejando inconclusa la frase. ¿Para qué dar tantas explicaciones sobre algo que no las necesitaba?
Nico conoció la muerte a muy temprana edad. Y aunque es necesario que así sea, pues un niño debe entender que existe algo tal como el ciclo de la vida, esperaba que más bien fuera a través de la pérdida de una mascota, y no de su madre.
Me consolé pensando que al menos él tendría un buen recuerdo de ella.
Yo a mi madre la tengo presente como a una mujer despechada, triste, dolida, y a mi padre... Bueno, desapareció de mi vida cuando tenía la edad de Nico, y lo hizo de la peor manera posible: encerrado en la cárcel y con una orden de restricción que no le permitió volver a verme ni en sus últimos días. Ese tipo de cosas se gana uno cuando olvida que los niños son niños, y se excita tocándolos... y algo más.
Pensar en ello me produjo un súbito escalofrío. Hay cosas que uno nunca supera, aunque los recuerdos sean difusos y no queden marcas físicas. Algunas marcas quedan en el alma.
—Dale, levantate que ya empecé a cocinar —dije.
Almorzamos en silencio, me llevé la tele hasta el comedor y puse History Channel. Estaban dando El Precio de la Historia, Rick Harrison examinaba una vieja escopeta Winchester que acababan de traerle.
«Me preocupan estas marcas —dijo Rick, desde la tele—, creo que trataron de restaurarla y le hicieron más daño aún. ¿Te molesta si llamo a un experto para que la vea?»
Por supuesto que no era molestia.
Como en cada episodio, Rick salió de escena para hacer la llamada. A Nico siempre le gustó ese programa, solía reírse de las ocurrencias de sus protagonistas, pero ese día, ni eso pudo distraerlo de su dolor.
Dejé los platos sucios en la mesada y me apresuré a cambiarme para el trabajo.
Siempre vestía igual: zapatos negros, vaqueros azules y camisa beige. Sí, ya sé que no soy ningún gurú de la moda. Después vestí a Nico, que seguía con el pijama y cuando estuvo listo, subimos al auto, y salimos.
El jardín de infantes al que concurría Nico por las tardes quedaba en el centro, por calle Junín. Se trataba de un aula bastante amplia, situada en un primer piso, donde los niños aprendían a hacer manualidades como barriletes o su primera artesanía en madera, bajo la estricta vigilancia de la maestra, o al menos eso aseguraba ella.
Estacioné sin problemas, entré al vestíbulo y subí las escaleras hasta encontrarme con la señorita Silvina, una veinteañera recién egresada, con un culo fantástico.
—Nos vemos, Nico —dije mientras me retiraba.
Él no contestó. Podía contar con los dedos de la mano cuantas palabras había pronunciado en lo que iba del día.
—Saludá a tu papá, Nico —lo reprendió la señorita Silvina.
Pero si mi hijo se dirigió a mí para decirme algo, nunca lo supe, ya estaba saliendo del edificio.
Regresé a mi auto y partí rumbo a la escuela Belgrano. Los martes por la tarde tocaba allí en barrio Candioti. Venía dando clases en esa escuela desde 1998, mi primer año como docente titular. Desde entonces, junto a otros siete establecimientos educativos, había conformado mi rutina semanal.
***
Me dirigí al este, pasando la Cervecería. Para mi sorpresa, había un magnifico lugar vacío frente a la entrada de la escuela. Bajé con mi portafolio y entré. Como siempre me fui derecho a firmar mi llegada, la escuela contaba con una sala de administración.
Al entrar, uno se topaba con la preceptora antes de poder pasar a dirección. Apenas entré, una mujer de sesenta años, jorobada y canosa, me recibió: Mónica, enseñaba matemáticas.
—¡Cristian! —dijo—, disculpá que no haya podido ir ayer a acompañarte. ¡No sabés lo mal que me puso! Lo que necesites sabés que...
—Gracias Moni —dije, harto de las condolencias.
Acepté su abrazo. También me saludaron la preceptora Gladys Cornier, un portero llamado Gabriel Vergara, y hasta la directora, Norma Engels. Todos ellos me dieron sus malditas condolencias.
Consciente de que iba quedar atrapado en ese circo de generosidad superficial por el resto de la tarde, me excusé de ellos para irme de una vez por todas al salón de clases. Gozaba de cierta popularidad ahora, por haberme quedado viudo.
Pero ellos solo sabían de la repentina muerte de Irene, ignoraban lo más jugoso: su exhumación. Una atrocidad digna de mostrarse en un clásico del cine negro, o en alguna producción argentina de bajo presupuesto, pero con un guión osado, al mejor estilo de «Pizza, Birra, Faso».
Sabía que si Norma, Gladys, o cualquier otra persona de mi círculo profesional llegaba a enterarse, el chisme correría por las aulas más rápido que Usain Bolt en los Juegos Olímpicos.
El timbre había sonado hacía ya cinco minutos. Crucé el patio solitario sin otra compañía más que el eco incesante de voces ajenas. Los martes por la tarde dictaba clases a tres cursos, en primera hora tocaba cuarto año.
Entré al aula. Treinta y cuatro jóvenes de entre dieciséis y diecisiete años se volvieron para verme. Las risas se fueron callando, una a una. Regresaron a sus asientos sin que yo se los ordenara. No me era necesario levantar la voz. ¡Cuánto más fácil guardar silencio y ya! Que la inmensidad del vacío los absorba y doblegue su costado anárquico. Sin gastar saliva, con la boca cerrada. Ellos le temen al silencio.
—Buenas tardes —dije, con los ojos puestos en mi portafolio.
Poco menos de la mitad respondió. Entre ellos, Morales, una chica insoportable y empeñada en caerme bien. Me repugnaba aunque tuviera las mejores notas del curso.
Sentí esos ojos curiosos puestos en mi persona. Sabía que ellos lo sabían. Pero nadie atinó a decir algo al respecto. Ni siquiera Morales, ni una pequeña condolencia o señal de respeto. Mejor.
Eché una ojeada a sus rostros inexpresivos, al sinfín de reglas rotas efectuándose en mis narices: chicas con el pelo suelto, gorros de lana puestos, dos en el fondo sin el buzo blanco obligatorio, al menos tres de ellos masticando chicle con la boca abierta. Pero no me sentía con ánimos como para retarlos. ¿Qué sentido tiene hacerse mala sangre con un montón de pendejos maleducados?
Me limité a tomar asistencia, corroboré dos ausencias y comencé la clase.
Hablé durante una hora sin parar de los cambios territoriales en Europa, durante la Guerra Fría; un tema fascinante que les importaba poco y nada, en comparación a la novela del momento o el fin de semana. De a momentos me interrumpía para acallar los cuchicheos del fondo, y cuando se dignaban a cerrar la boca, seguía.
La clase continuó lenta y cíclica, nada fuera de lo normal, incluso la interrupción tonta y predecible de Luciano Favre en medio de mi explicación. Aparté los ojos de mi lista de países nacidos tras la fragmentación de la URSS, para fijarme en él.
Luciano era un chico retraído, a menudo molestado por sus compañeros. Era esa clase de chico solitario que habita en todo salón de clases: un chivo expiatorio en donde poder volcar las frustraciones.
—Profesor —dijo Luciano Favre—, ¿cuáles dijo que eran las reformas de Gorbachov? No escuché.
—¿Será posible que siempre te quedés atrás, Favre? —ataqué frenético—. Decime, ¿qué hacés cuando yo explico?
Favre no contestó, se contrajo en su silla, como esperando ser tragado por la tierra, desaparecer sin más, fundirse en la negrura.
—Perdón, me quedé...
—Siempre te quedás —repliqué, aplastándolo con cada sílaba—; la Perestroika y la Glasnost, Favre, buscá en Google qué son, porque no lo pienso repetir.
Me volví al pizarrón, tratando de ignorar las risas de mis alumnos; pasarlas por alto como de costumbre y seguir haciendo de cuenta que nadie me interrumpió. Al minuto, tuve la certeza de que no se detendrían, así que me callé.
Deslicé la mirada sobre cada uno de ellos, desafiándoles a pasarse de listos conmigo, hasta que mis ojos cayeron en Favre. La cabeza gacha, los apuntes a un lado, las manos temblorosas, como intentando comprender por qué era tan lento. O por qué siempre que podía, lo trataba así...
Fue en ese momento en el que me hubiera venido bien un vaso de agua, la garganta reseca, crepitante.
Mis alumnos se quedaron como piedra, convencidos de que estaba reprendiéndoles de nuevo con mi técnica silenciosa. Se miraron entre ellos, preguntándose quién había hablado esta vez. Quién estaba rompiendo la regla número uno: no hablar mientras el profesor lo hace.
Ajeno en parte a ellos, rememoré las palabras de Martínez esa misma mañana: «...es algo que haría alguien que lo odia de verdad».
¿Quién podría odiarme lo suficiente? No lo sé.
Luciano Favre, por ejemplo. Cualquiera de mis alumnos podría.
En mis doce años de docencia no había perdonado errores, fui estricto como mi madre lo fue conmigo; fui cruel como mis compañeros y mis profesores. Cientos, quizá miles de personas podrían odiarme lo suficiente, como para cometer semejante atrocidad con los restos de mi amada Irene.
Perturbado ante esta idea, dejé caer mi libro sobre el escritorio y me deslicé, apresurado fuera del salón.
—Ya... vuelvo —dije en un susurro.
Con parsimonia me fui hasta el baño. Contemplé mis ojeras en aquel espejo surcado por algunas grietas, con la respiración entrecortada, esperando ver un poco más allá de mis pupilas, de mis errores.
Distaba mucho de ser un profesor ejemplar. ¿Y si había maltratado a un tal Oscar? En ese caso, la exhumación de Irene no habría sido más que un retorcido acto de venganza de un exalumno furioso, astuto, sagaz, decidido a destruirme como yo en su momento lo hice con él.
Sacudí la cabeza, apartando esta suposición. Decir que yo y nadie más que yo, podía influir tanto en la vida de una persona ya era darse demasiados méritos. No era posible. Me estaba consumiendo la rabia y no debía permitirlo.
Salí del baño cinco minutos después, necesitaba tomarme unos días, algo de relax, lejos de ese manicomio lleno de jóvenes exacerbados. Necesitaba pensar en ese tal Oscar, averiguar quién era, tal vez estuviera en lo cierto, tal vez se tratara en verdad de un exalumno.
De pronto sentí la vibración del celular en mi bolsillo. Yo tenía uno de esos modelos viejos, que usamos los que tenemos por costumbre quedarnos atrás con las tendencias. Tenía un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrí.
Las piernas se me agarrotaron y algo muy caliente subió por mi cara. El mensaje decía así:
«Hola Cristian. Tu hijo lleva mucho tiempo dormido, ¿sabías? Oscar.»