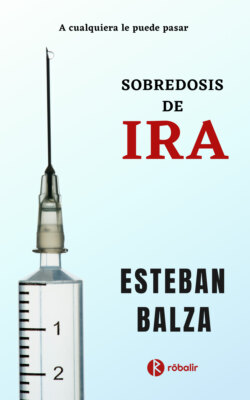Читать книгу Sobredosis de Ira - Esteban Balza - Страница 11
Capítulo V
ОглавлениеEsa mañana decidí que debía obtener sí o sí, los registros de alumnado de todas las escuelas en que impartía clases, pero como había dicho David, eso me llevaría toda una vida, además de tener que responder a un sinfín de preguntas que no tenía ganas de contestar, y que me harían perder más tiempo todavía.
No, debía pensar en obtener esa información de manera rápida y segura. Pero ¿cómo?
Tan solo pensar que debía convencer a Gladys Cornier, se me revolvía el estómago. Seguro que me observaría con desconfianza, con esa mirada gélida que ponía cada vez que tenía que tratar conmigo y me acribillaría con sus estúpidas preguntas, eso era un hecho, porque nunca le caí bien a esa bruja.
Reconozco que yo tampoco puse mucho de mi parte para caerle bien, es más, en algunas ocasiones, la menosprecié sin contemplación. Y no lo lamento, es que si ya de por sí me molestan las personas que abusan de su cargo, mucho más lo hacen aquellas que quieren tomar decisiones que no les corresponden, y Gladys era una de esas.
No, debía pensar en obtener esa información de otra manera.
Podría ir al Ministerio y solicitarla directamente, allí está todo digitalizado y con solo presionar una tecla, aparecería en la pantalla del ordenador todo como por arte de magia. Pero, ¿quién es atendido en el momento en ese lugar? La burocracia de los funcionarios públicos de este país, no es ajena a este Ministerio provincial. Entre solicitud de cita, envío de informes, y esperas inútiles, se me iría la vida.
Me preparé una gran taza de café y deambulé por la casa tratando de hallar una respuesta, mientras Nico miraba los dibujos animados en el living y la solución me llegó de una manera impensada.
En un intervalo de la programación, creo que en la publicidad de una serie pronta a estrenar, alguien hizo mención del apellido Gamboa. Me palmeé la frente entonces al caer en la cuenta de cuan fácil podía ser la solución a mi dilema.
Conocía a un tal Gamboa. Me lo había cruzado en varias ocasiones en distintas escuelas, dijo ser encargado del sistema o algo así, ¿qué hacía en las escuelas? no lo sé. Pero recuerdo muy bien la ocasión en que me dijo que él por dos mangos con cincuenta hacía lo que le pidieran con el sistema sin preguntar.
Después de eso su rostro, redondo como una moneda, con unos anteojitos que no alcanzaban a cubrir esa mirada huidiza, como el que está escondiendo algo, me quedó grabada y lo reconocí luego en el bar de la esquina, donde acudía todos los días, tomándose un café y leyendo el diario a media mañana.
Así de sencillo fue, dejé a Nico mirando la tele bajo la supervisión de Raquel y me dirigí al bar.
Lo hallé como todos los días, detrás del diario. No tenía tiempo que perder, le mostré un par de billetes de los grandes y le expliqué lo que necesitaba y me preguntó para qué los quería.
Poner una excusa tonta como decir que deseaba reencontrarme con viejos alumnos no iba a funcionar. Así pues tuve que sacarme una buena de la galera: le dije que la policía precisaba las listas de alumnado desde 1998 a la actualidad. Al parecer, ciertos exalumnos se hallaban implicados en tráfico de drogas. Cuando me preguntó por qué carajos entonces me enviaban a mí en lugar de apersonarse ellos mismos, me encogí de hombros:
—El caso lo lleva adelante un tipo llamado Gerardo Martínez, él... es amigo mío. Me pidió que los buscara yo de favor para ahorrarle tiempo.
No me creyó, pero sí surtió efecto cuando los dos billetes se duplicaron. Refunfuñando y escupiendo duras críticas contra la policía, me dijo que volviera en una hora.
De este modo, antes del mediodía, conseguí los nombres de los más de mil alumnos a los que había impartido clases desde el inicio de mi carrera. Claro que en agradecimiento a su solícita diligencia, Gamboa me pidió que agregara un billete más. ¡El muy hijo de puta!
Pero ya estaba hecho, ya tenía lo que necesitaba.
Era preciso, en primer lugar, determinar si en verdad había tenido alguna vez en mi aula a un tal Oscar, y que este no fuera solo un tonto seudónimo.
Mientras Nico seguía mirando los dibujos animados en el living, me preparé otra gran taza de café y ocupé toda la mesa de la cocina con los papeles. Disponía de una hora antes de llevarlo al jardín de infantes, y al menos de tres antes de irme a dar clases al instituto de turismo.
Esa primera hora se fue enseguida, y con el tránsito perdí más tiempo aún. En ese primer rato hice poco y nada.
Por la tarde, una vez salí del instituto, y con Nico de regreso en casa, me dediqué a seguir revisando los registros.
Puede sonar sencillo, pero créanme que no lo es. Páginas y páginas con un montón de nombres que de tanto leer y releer ya se me estaban mezclando en un principio, pero después, despertó un lugar en mi memoria hasta entonces dormido, olvidado como todo lo que siempre me hizo daño.
Antes mencioné que mi estancia en las escuelas primaria y secundaria resultó ser un verdadero calvario y lo sostengo, por lo que estudiar un profesorado y tirarme de un trampolín de regreso al despiadado sistema educativo, no parece ser una decisión lógica.
Bueno, eso mismo pensé al principio, antes de iniciar la carrera.
Fue Hoffmann quien me convenció argumentando que si quería crecer y superar mis temores, debería hacerles frente, desafiarlos, vencerlos en su propio juego. Convencido, me inscribí en la carrera para convertirme en profesor de geografía.
La única materia, aparte de historia, que disfruté en mi juventud.
Con mi título de la Universidad Nacional del Litoral en mano empecé rápido, apenas recibido, enseñando en una modesta escuela pública como reemplazante.
Con el tiempo logré convertirme en el titular de la cátedra en varios establecimientos. Contabilizando las escuelas en las que aún trabajaba, en las que había reemplazado, y otras en las que sin ir más lejos, había presentado mi renuncia; había dictado clases en casi veinte instituciones diferentes.
Era comprensible pues, que no recordase a la mayor parte de mis viejos alumnos, incluyendo al maldito Oscar.
1998.
Han pasado siglos, el mundo cambió mucho desde entonces, la gente se viste diferente, Britney Spears ya no encabeza el ranking de los más pedidos y los celulares parecen ser tan necesarios como el aire que respiramos.
Y ahí estaba yo con veintitrés años, un título universitario y una experiencia laboral casi nula; a excepción de una pasantía como ayudante de cátedra. Hasta que llegó el gran día: fui llamado para un reemplazo.
El año lectivo comenzaba, y la profesora titular pasaba por su segundo embarazo. David conocía a la directora, consiguió el dato y le habló de mí. Así fue como el lunes dos de marzo de ese mismo año terminé ahí, libro en mano, listo para dar el primer paso.
Pero más allá de lo maravilloso que resultaba al fin poder jugar en las grandes ligas, los viejos enemigos del pasado fueron a saludarme: los nervios, los prejuicios...
Bueno, les estoy hablando de mi carrera docente y de los viejos enemigos del pasado que no podrán entender si no les cuento un poco sobre mi cruenta infancia.
***
Yo era un niño callado, distante, incapaz de hallar la diversión en juegos simples como las escondidas. Me molestaban por ello, pues si yo era diferente, entonces parecía justo que me tratasen diferente.
Mi hogar no fue un gran consuelo, cada día encontraba a mi madre trabajando sin descanso, haciendo changas de aquí para allá, solo para asegurarme el plato de comida.
Desde el momento en el que encerraron a mi viejo, la familia se fue a pique.
Mamá vivía ofuscada en sus cosas, mis hermanos me odiaban y yo no podía hacer otra cosa más que albergar esperanzas de que algún día, por obra y gracia de quien nos mira desde allá arriba, los errores se revirtieran y volviésemos a ser una familia feliz.
A mis treinta y siete años no recuerdo muy bien la cara de papá, así como tampoco guardo recuerdos nítidos de aquellas primeras sesiones en las que, tal parece, revelé a mi psicólogo lo que él me hizo.
Él habló con mamá y juntos hicieron la denuncia. Mis padres ya estaban próximos a separarse, por lo que no resultó tan difícil para ella.
Nunca tuve mucho conocimiento acerca del caso, ni siquiera en mi adolescencia. Cuando sacaba el tema a mi madre, ella se enfurecía y me gritaba que dejara de preguntar estupideces. Hoffmann, aunque mucho más sutil que ella, también insistía en no profundizar demasiado sobre el traumático proceso judicial que había escupido a mi padre en la cárcel. Pasó catorce años encerrado antes de morir, tiempo en el cual no se me permitió visitarle jamás.
Mamá murió en el noventa y nueve, vivió lo suficiente como para verme convertido en un adulto maduro y encaminado. Supongo que se habrá sentido orgullosa.
Nunca tuve una gran relación con mis tíos o primos; mis hermanos siguen sin hablarme desde que testifiqué contra papá.
A excepción de la voz consoladora de Hoffmann, que a fin de cuentas hace su trabajo, nadie me ha prestado mayor atención.
Sin embargo, en la primaria —fui a la escuela pública Benjamín Gorostiaga—, logré hacer un amigo: Marcelo Giacosa.
Nos conocimos en tercer grado en un recreo —él estaba en otra división—, jugando a las escondidas. Sí, a pesar de que las odiaba, estaba jugando a las escondidas; por casualidad ambos elegimos y compartimos el mismo escondite y casi al instante nos hicimos amigos.
Con su actitud suelta y divertida siempre lograba sacarme una sonrisa. Pronto se convirtió en la única persona, además de mi madre y Hoffmann, en la que yo confiaba, y cierto día le revelé mi oscuro secreto. Marcelo se horrorizó. No solo no volvió a hablarme, sino que se lo contó a otro de sus amigos, quien se encargó de esparcirlo por toda la escuela.
El dolor y el resentimiento acabaron por convertirme en una persona odiosa y altanera. En un ser frustrado.
Tuve otras seudoamistades en la secundaria, pero nunca fueron importantes para mí y también acabaron.
Un día decidí que la única persona por la cual me preocuparía desde entonces sería por mí mismo; los demás podían irse a la mierda.
***
Ahora que he explicado con más detalle mis primeros años, supongo que no se extrañarán al saber que en mi primer día como profesor, justo antes de cruzar la puerta y enfrentar a la clase, relajé todos los músculos, forcé la expresión más seria posible, entré, y en cinco minutos dejé bien en claro quién impondría las reglas del juego. Si no iban a quererme, haría que me temieran; solo así me respetarían.
Desde entonces, creo que esa fue la única imagen que supe dar en mis clases. Y sí, es probable que me haya excedido en ciertas ocasiones, puede incluso que me haya excedido con ese tal Oscar.
En cuanto a Marcelo Giacosa, no había vuelto a dirigirle la palabra. Le perdí el rastro después de la escuela primaria, pero su rostro siguió grabado en mi mente.
No quería verlo, ni a él ni a los demás; por eso no fui a la reunión por las bodas de plata de la Gorostiaga, meses atrás. ¿Quién quería reencontrarse con toda esa basura?
Yo no.
Pero volvamos a mi investigación. Dejé a un lado las hojas del registro de una de las primeras escuelas en las que había trabajado. Tomé el registro de la escuela Belgrano.
Comencé con los más antiguos. Recorrí los nombres de arriba abajo e hice una copia a mano por las dudas: Isabel Alfaro, Marta Barbera, Julio Cambra, Mauro Contelles, Jessica Estrada... No recordaba a ninguno de ellos.
Avancé a los años siguientes, leyendo y releyendo esos nombres olvidados, sin encontrar a ningún Oscar. Hasta entonces, el nombre lo había leído cuatro veces en los registros de otras escuelas. El mismo se repetía con distintos apellidos: Gaminara, Ochoa, Valdés, Fazio. Los recuerdo a todos porque también los anoté, y fueron mis principales sospechosos por varios minutos, hasta que descubrí al verdadero.
Según las siguientes páginas del registro de la escuela Belgrano, tanto en la de 1999 como en la del 2000, no había ingresado ningún alumno con ese nombre a primer año. Las hojas blancas con esos diminutos caracteres negros me mareaban. Estaba necesitado de anteojos, solo que venía posponiendo la visita al oftalmólogo hacía tiempo ya.
Pasé a la cuarta hoja, la del año 2001. Bajo la misma se podía leer a la perfección un nombre ubicado en el sector inferior de la página: Oscar Sosa. Junto a él figuraban también su DNI y la fecha de nacimiento.
Otro más para la colección, ya iban cinco.
Hasta el momento ese era el primer registro que hallaba con una anomalía, porque al año siguiente ese nombre desaparecía. Supuse que tal vez se hubiera cambiado de escuela, o quizás lo habrían expulsado por mal comportamiento. Esto último reforzó mi idea de que era él el exalumno al que estaba buscando. Un alma tempestuosa, complicada, violenta. Alguien con la suficiente dosis de locura y los huevos como para robarse un cuerpo del cementerio. Sería ese quien, pasados tantos años, aun me odiaría lo suficiente como para llegar a esos extremos.
Pero sin el legajo no tenía nada, estaba en el punto de partida.
No quería molestar a Gladys, mas no tuve otra opción. Las ansias me desbordaban, marqué el número de la preceptora en mi celular y esta atendió al tercer timbrazo:
—¿Hola? —gruñó molesta. Se había hecho tarde.
—¿Gladys? Soy yo, Cristian.
—¡Ah!
Su tono era insensible y hasta molesto, me las tuve que apañaran para tratarla con cariño, en ese momento me hubiera gustado mandarla al carajo.
—¿Qué? ¿Qué pasa Gómez, qué necesitás? —me preguntó con impaciencia.
—Es que estaba en casa, recordando viejos tiempos...
No sé qué se le cruzó por la cabeza, tal vez creyó que recordaba los días felices con Irene, lo cierto es que se ablandó. Por las dudas no dije nada, que pensara lo que quisiera.
—¡Ahhh! Sí, los viejos tiempos siempre son mejores —dijo—, pero ya pasaron.
—Bueno —carraspeé para darme tiempo—, me puse a pensar en los primeros tiempos de mi entrada en la escuela y recordé a un chico...
—A un chico —repitió y por el cambio en el tono de su voz noté que se ponía a la defensiva y continuó con precaución—, tantos chicos pasaron por esta escuela desde que entraste Gómez.
—Sí, sí, ya sé... Pero me parece que estuvo poco tiempo, se me ocurre que capaz este chico se haya pasado a otra escuela, o —me atreví un poco más—, no sé en una de esas lo echaron.
—¿Qué chico?
—Oscar Sosa. No creo que te acuerdes, ya pasó mucho...
—Ah sí, Sosa —me interrumpió, y guardó silencio por un instante.
—¿Te acordás de él? ¿Qué pasó con ese chico? ¿Lo expulsaron?
La preceptora suspiró como quien busca desembarazarse de un pesar enorme que no deja vivir en paz. Ella se tomó un momento para contestar, puede que para elegir con más cuidado sus palabras:
—No se comentó mucho a pedido de la madre que nos hizo firmar un acuerdo de confidencialidad. No quería... publicidad.
—¿Qué pasó, Gladys?
—Que se suicidó, Cristian. El pibe se mató.
***
Nunca fui un hombre supersticioso; aún así, cuando supe que Oscar Sosa llevaba doce años muerto, el alma se me cayó a los pies, como si hubiera visto un fantasma, la garganta se me secó.
—¿Cristian? —preguntó Gladys—. ¿Pasa algo?
—No nada —me apresuré a responder—, es que... pateé la pata de la mesa y estaba descalzo.
—¿Con este frío? ¡Lo único que falta es que te enfermes!
—Está haciendo bastante calor me parece. Igual no te preocupes, ya me voy a ir a acostar.
Dirigí una mirada rápida a la pila de hojas que me había entregado Gamboa.
—Gladys, ¿qué le pasó a Sosa? No me acuerdo de nada.
Durante los siguientes minutos, Gladys Cornier me lo explicó todo: Oscar Sosa se suicidó el trece de agosto de 2001, el mismo año en el que había comenzado la escuela secundaria. Por lo que la preceptora sabía, el chico de tan solo catorce años, había tomado la triste decisión de quitarse la vida para huir del acoso de sus compañeros de clase.
Otra víctima del bullying, antes de que se popularizara el término. Lo había investigado por mera curiosidad: el sueco Dan Olweus lo acuñó por primera vez en 1978, al traducir al inglés su libro «Agresiones en la Escuela».
—Para colmo la madre estaba loca —dijo Gladys—, eso no ayudaba en nada a la salud mental del pibe.
Aproveché la locuacidad de la mujer que, por primera vez, me hablaba como a un compañero más. Tal vez la escuela era lo que la ponía de mal humor y descargaba todas sus miserias en ese lugar.
—¿Y su padre? —pregunté, intuyendo ya la respuesta.
—No tenía, embarazó a la pobre mujer y se fue antes de que el chico naciera. Creo que a partir de ahí empezó a degenerarse mentalmente.
Asentí aunque ella no pudiera verme.
—Entonces vos suponés que Oscar se suicidó en parte por el acoso escolar y otro poco por la situación familiar.
—Esa es la versión oficial. Él escribió dos cartas antes de suicidarse, una para los compañeros de curso y otra para su madre. Ahí explicaba todo.
—¿Y qué decían las cartas?
—La de la madre obviamente no sé; la que iba dirigida a los chicos ni idea adónde fue a parar, pero decía cosas horribles, aunque no me acuerdo muy bien.
—Cosas horribles, ¿cómo qué? —insistí.
—Como que esperaba que se pudran todos en el infierno, que iban a tener que cargar con la culpa de su muerte, o algo así.
—Entiendo.
—Obvio que nunca se la mostramos a los chicos, tampoco al cuerpo docente. No se habló mucho del caso aunque igual salió en el diario.
Gladys tosió.
—La madre estaba como loca por eso.
—Así que por eso no lo recordaba muy bien, porque estuvo poco tiempo —capitulé al fin—, porque falleció.
—Exacto —Gladys guardó silencio por unos instantes—, ¿seguro que está todo bien, Cristian?
—Totalmente —dije—. Ah Gladys, una pregunta más. ¿Cómo se suicidó Sosa?
La duda surgió en lo más recóndito de mi mente. ¿A quién carajos le importaba el cómo, si al fin y al cabo el chico llevaba muerto doce años? Gladys me lo dijo y me quedé boquiabierto. Luego agradecí su tiempo y me despedí.
Estuve un largo rato tratando de visualizar como habrían sido los últimos desdichados segundos de vida de Oscar. Decir agonizantes se quedaba corto... Dudaba que hubiera adjetivo capaz para calificar semejante atrocidad, y sin embargo había algo de romanticismo en todo eso.
Alguien me dijo una vez que suicidarse es un acto de cobardía que a su vez requiere de valor. Y se requiere de mucho valor para hacerlo como Oscar Sosa lo hizo: con un delicioso vaso de soda cáustica.