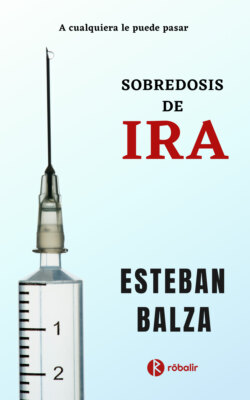Читать книгу Sobredosis de Ira - Esteban Balza - Страница 8
Capítulo II
ОглавлениеLa persona que hizo semejante atrocidad, dijo llamarse Oscar.
De la muñeca de Irene pendía una diminuta tarjeta con ese nombre, como si ella no fuese más que un obsequio de su parte.
Pronto descubrí que habían forzado la puerta del patio trasero: los muros eran bajos, no sería difícil treparlos, o pasar un saco al otro lado. El cómo y cuándo los sabía, sin embargo aún faltaban resolver otras inquietudes: ¿quién?, y, ¿por qué?
Fue difícil conciliar el sueño con el cuerpo de Irene allí abajo; y más todavía lo fue tener que explicárselo a la policía por teléfono.
Acosté a mi hijo y llamé. Me dijeron que la unidad llegaría enseguida. Tras una hora de tortuosa espera, mis ojos se cerraron. La policía llegó minutos antes de las siete; afuera seguía siendo de noche, me desperecé, molesto, y bajé a abrirles.
Junto al patrullero aguardaba un hombre alto, de facciones rígidas y cara de pocos amigos, caminaba tan erguido que podría haber cargado con una pila de libros en su cabeza sin que estos se tambalearan. Junto a él estaba otro tipo mucho más joven y expresivo, al que identifiqué como un simple suboficial inexperto.
El de facciones rígidas se aproximó tendiéndome la mano:
—Comisario Gerardo Martínez —dijo.
Tenía una voz suave, casi femenina, lo que me resultó gracioso teniendo en cuenta su aspecto de tipo duro.
—Entiendo que... bueno, que hay un cuerpo robado en su casa.
—Así es, el de mi mujer.
Sus pobladas cejas negras remontaron vuelo por su frente lampiña y cubierta de arrugas. Le expliqué con detalle todo lo que había ocurrido: la repentina muerte de Irene, el velorio, su cuerpo exhumado y abandonado en mi sofá.
—¿Cómo murió su mujer? —preguntó Martínez.
—Muerte súbita, se le paró el corazón mientras dormía —respondí.
—¿Ella tenía problemas cardíacos?
—Sí. Y también diabetes, que era lo que más le preocupaba.
—¿Se inyectaba insulina?
—Yo se la inyectaba, no se animaba ella sola.
La salud de mi mujer siempre se tambaleó sobre un fino hilo de sangre. Lo de sus problemas cardíacos no son exageraciones.
El comisario se enjugó los labios, pensativo.
—Sé de gente con afecciones cardíacas que murió haciendo deportes, por la intensidad, ¿vio? Pero nunca escuché de adultos que se mueran así durmiendo. A lo sumo sí de bebés.
—Irene tenía miocardiopatía dilatada —expliqué—, tenía el ventrículo izquierdo dilatado y disfunción sistólica.
—¿Ella se hacía controles regulares?
—Iba a lo del cardiólogo todos los meses —dije—, el doctor Reyes. Pero Reyes ya le había anticipado que tenía una patología grave. No era de dar muchas esperanzas que digamos.
Martínez asintió sin modificar su expresión.
¿Que si se controlaba? Mientras yo me llenaba los pulmones de humo, ella se cuidaba como nadie. No bebía ni fumaba, y evitaba las grasas a toda costa. Irene fue una niña enfermiza, comprendía a la perfección que sin una vida de riguroso autocontrol, hallaría el final del camino mucho antes de los cincuenta.
—Así que su mujer murió por una arritmia mientras dormía, ¿eh?
—Eso parece. —respondí con frialdad. El comisario empezaba a impacientarme—. Reyes estuvo ayer en el velorio, dijo que era posible.
—Entiendo. Bueno, ¿y qué me dice de ese tal Oscar?, el que mencionó por teléfono.
—No sé nada. Es más, podría ser un seudónimo de la persona que lo hizo.
—No sé... Robar un cuerpo no es tan fácil. Es algo que haría alguien que lo odia de verdad. Si yo fuera él, querría que usted supiera de dónde vino el favor, ¿no le parece?
—No creo que nadie me odie tanto como para hacer algo semejante —declaré.
Martínez asintió otra vez, en silencio. No pareció convencido, sus ojos me atravesaron como balas de cañón, como si buscara una falla en mi historia, algo anormal, capaz de desbaratarla.
Carraspeó y volvió a hablar con su voz afeminada:
—Bueno, lléveme a donde está el cuerpo.
Giré sobre mis talones, el comisario me siguió. Su acompañante, el probable suboficial, también. Entró y cerró la puerta, Martínez se paró en seco.
—Déjela abierta, Díaz —dijo.
—¿Por qué? —preguntó Díaz extrañado.
El comisario le dedicó una dura mirada de reproche y él comprendió, arrugando la nariz.
—Oh, disculpe.
El suboficial volvió a abrir la puerta y regresó con nosotros. Pasamos del vestíbulo al living, en donde ella esperaba por nosotros.
—Si quieren les traigo desodorante de ambiente —musité, irónico.
Por el rabillo del ojo comprobé que ambos se sonrojaron.
Pero el silencio incómodo duró tanto como un pedo en la mano: al entrar al living, la vieron. Díaz soltó una exclamación ahogada, Martínez, mucho más curtido, se limitó a suspirar.
Irene seguía en el mismo sitio en donde yo la había encontrado. Blanca como la cal, fría como la mañana en la que amanecí junto a su cadáver, tenía los ojos avellana muy abiertos, inexpresivos.
Me sentí tan insensible como una piedra, convencido de que ya no era posible albergar más dolor.
—Dios mío, ¿quién puede ser tan enfermo? —dijo el suboficial Díaz.
—No te das idea de cuántos hay por ahí a las vueltas —replicó Martínez, sin mirarlo.
Sus ojos seguían entornados, subiendo y bajando por las bellas curvas de Irene. Tuve la lúgubre sensación de que el comisario disfrutaba de la vista y sentí náuseas.
—Santa Fe está cada vez peor. Cuando era pibe se podía andar tranquilo por la calle, sabías que no te iba a pasar nada, hoy ya se fue todo a la mierda, ni dentro de tu casa estás seguro —dijo Martínez.
Asentí callado, aunque Martínez no me caía simpático, debía admitir que estaba en lo cierto cuando se refería al aumento de la inseguridad; aunque no tanto de la supuesta tranquilidad de años anteriores, creo que nunca se vivió en paz aquí.
Permanecimos en silencio por un rato hasta que el comisario habló:
—Bueno, voy a llamar a los forenses para que hagan el peritaje. Le voy a pedir que tenga paciencia, Gómez.
—Estoy a su disposición —respondí condescendiente.
Martínez asintió y llamó a los refuerzos a través de su handy. El aparato hizo estática, una voz profunda salió de sus entrañas de cables y circuitos integrados, confirmando el arribo.
Como no se me ocurría qué otra cosa decirles, mientras esperábamos, se me dio por preguntar:
—¿Quieren café?
Ellos aceptaron, agradecidos y acto seguido, salieron a fumar.
Tuve el poderoso impulso de pedirle al comisario un cigarrillo, pero me contuve. Había dejado el cigarrillo por Irene y por Nico, y lo había dejado para siempre; no debía permitir que la tragedia doblegase mi fortaleza, por mucho que temblaran mis piernas.
Mientras el café se calentaba en la cocina, regresé junto a Irene.
Una parte de mí se negaba a dejarla ir, se suponía que el día anterior sería mi última vez con ella, acariciando sus delicadas facciones junto al féretro, pero el destino la había traído de vuelta, desde el más allá.
Las mejillas hundidas sin el vigor de sus mejores días, sin los hoyuelos de su sonrisa, ni la pasión reflejada en su voz.
El café se rebalsó y apagó la hornalla, alcancé a oírlo desde el living. Me apresuré a limpiarlo, y serví para todos. Los endulcé sin preguntar. Martínez tiró al piso la colilla humeante y agradeció el café, bebió un sorbo y arrugó la cara.
—¿Tiene azúcar? —preguntó.
Asentí con la cabeza.
—Yo lo tomo amargo.
—¡Oh!
Me aseguré de que mi respuesta sonara tan desinteresada como su esfuerzo por tratar de agradarme.
El comisario hizo una mueca pero al final se bebió su café endulzado con tres generosas cucharadas, en cuanto a Díaz, por su expresión, supe que estaba más que conforme.
Los forenses llegaron un cuarto de hora más tarde, eran casi las ocho cuando el segundo móvil policial se detuvo frente a casa. Dos hombres bajaron, y sin palabra mediante, pidieron ser conducidos hasta el cadáver.
Eran casi tan simpáticos como Martínez.
El proceso fue largo y tedioso: muchas preguntas y demasiado escepticismo por parte de todos. Por algún motivo que me era desconocido, la policía parecía empecinada en demostrar que yo era un mentiroso. Algo así como: «¡Confiese, Gómez! ¿Cómo la mató? ¿Se le fue la mano con la insulina? Va a tener que acompañarnos...» Pero nadie hizo acusaciones de ningún tipo, no al menos de forma directa.
Cuando vi asomar los primeros rayos del sol, caí en la cuenta de que hacía ya media hora que debía haber estado en el colegio del Sagrado Corazón, dictando clases.
Las pericias se extendieron durante toda la mañana. Para cuando se dieron por satisfechos en cuanto a preguntas y fotografías, ya me había tomado cinco o seis tazas grandes de café.
Creo que sospecharon de mí al verme temblar, como si hubiera sido por los nervios.
Introdujeron el cuerpo de Irene en una bolsa para cadáveres, se la llevarían a la morgue para practicarle una autopsia, cosa que me pareció innecesaria.
—Tal vez encontremos un pelo o restos de piel muerta del tipo que la robó —dijo uno de los forenses—. Lo mantendremos al tanto de cualquier descubrimiento que hagamos, señor.
Cargaron la bolsa en una ambulancia y se fueron tras ella. La vi marcharse muy lejos, hasta perderse de mi vista. Entonces, Martínez palmeó mi espalda.
—No se preocupe, Gómez —dijo—, nosotros vamos a encontrar al responsable, pero primero necesito que venga con nosotros y deje asentada la denuncia.
No se dijo más. Para cerrar con broche de oro esa mañana, me pasé dos horas en la comisaría, declarando lo mismo que le había dicho a Martínez en casa: problemas de corazón y diabetes.
Una auténtica mierda.
***
Irene... Nos llevábamos cuatro años, pero es como si hubiésemos nacido en el mismo día, en la misma clínica, y salido del mismo útero. La expresión «almas gemelas» está sobrevalorada hoy día, y aun así juro que ese no era nuestro caso.
La capacidad de Irene para empatizar con cada uno de mis actos, decisiones y deseos, era asombrosa. Amaba su personalidad, libre de prejuicios, positiva, luminosa.
Tanta alegría espontánea corriendo por sus venas tenía sentido si pensábamos en sus orígenes, en una familia bien acomodada, sostenida por un matrimonio sólido y sin grietas. La familia de Irene vivió en el barrio La Florida en Rosario por muchos años, antes de mudarse a Santa Fe.
Irene, la mayor de sus hermanos —dos varones y una nena—, como ya he dicho antes, fue una chica enfermiza, pero también fue una luz, una chica brillante que enfrentó la adversidad con su mejor cara.
Acabó la secundaria en un colegio religioso, y estudió la carrera de Contador Público en un instituto privado con excelentes contactos, que la depositaron en el Banco de la Provincia.
Cuando nos conocimos, ella ya estaba muy arriba en el escalafón, sumado al hecho de que en su hogar el dinero nunca fue un problema, fue sencillo empezar nuestro propio camino.
Aunque mi orgullo no nos dejó entregarnos al placer tan pronto. Una vez, mi suegro me ofreció un generoso cheque y lo rechacé, no quería que me siguieran regalando nada. Irene y yo teníamos nuestros empleos, éramos independientes, no necesitábamos caridad. Compraríamos nuestra propia casa a su debido tiempo, y tendríamos un auto mejor cuando lo mereciéramos.
¿Que si había algo de egoísmo implícito en rechazar ese cheque? Sí, pero no.
Me consideraba muy capaz como para andar mendigando; y por otra parte esperaba poder sentarme con mi hijo, el día de mañana, señalar lo que fuera que tuviera a mis espaldas, y declarar con total solemnidad que todo lo que teníamos, era por mérito propio y sudor de nuestras frentes.
Mi suegro lo entendió. No se habló más del tema, ni tampoco se lo dijimos a Irene, fue nuestro secreto. Él murió en 2010 por un derrame cerebral; la única ocasión en la que vi esfumarse la sonrisa de mi mujer, cuando se dejó caer rendida junto al féretro y rompió a llorar.
Por suerte yo estaba allí para consolarla.
Tres años después, no contaba con la misma mano comprensiva palmeando ahora mi espalda.