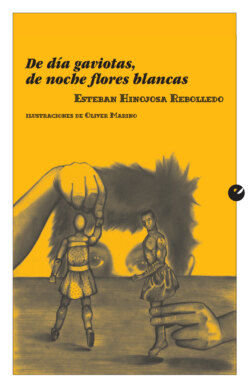Читать книгу De día gaviotas, de noche flores blancas - Esteban Hinojosa Rebolledo - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеTodo eso pasa en quince o veinte minutos. Dentro de los hogares nada cambia, salvo que se tienen que encender las lámparas y que, al ras del suelo, un vientecito frío que se cuela por los resquicios de las ventanas y las puertas hace cosquillas en los pies colgantes de los niños sentados en torno a la mesa. Jamás la comida caliente, un caldo de gallina con cilantro, un bistec a la cazuela o unos taquitos dorados me saben mejor que cuando alrededor de mis pies juega ese viento frío, medio húmedo, aliento de la tierra mojada.
Tal vez fue por eso por lo que aquella segunda vez me pude recuperar de la ausencia de ganas de hacer cosas a tiempo para participar en la plática de sobremesa. Pero sentía las palabras pesadas. Ya no me causaban el gusto de antes. ¿Había sacado diez? ¿Y eso por qué era importante? Mi propia voz me estorbaba. No podía controlarla. Seguía hablando como de costumbre, aunque las palabras me dejaran la garganta y la boca amargas. Era como si mi propio cuerpo me estuviera traicionando. Más que miedo, sentía coraje.
Pasó pronto, pero a partir de entonces empezó a ocurrirme la falta de energía una vez cada semana. Ya hasta lo esperaba. Al dirigirme al comedor me temblaban las piernas. Jamás me había importado que las paredes estuvieran pintadas de amarillo pálido. Ahora detestaba ese color. Me provocaba dolor de estómago nada más imaginármelo. Lo mismo me pasó con la forma de comer de mi hermano y de mis papás. Los días que se servía pollo asado o taquitos dorados, yo me distinguía de ellos usando cubiertos. Mirar sus dedos llenos de grasa al sostener las piezas por el hueso o la parte más dura de la tortilla frita me daba ganas de vomitar. Necesitaba pretextos para justificar mi cambio de ánimo y mi casa y el comportamiento de mi familia eran lo más obvio. Mis pensamientos se comportaban como el viento que construye nubes de tormenta. ¿Qué podía hacer para que toda esa oscuridad lloviera fuera de mi cuerpo y yo pudiera ser el Lázaro de siempre?
*
Poco a poco, desarrollé estrategias para defenderme de la enfermedad: así comencé a llamar a la pesadez de mi cuerpo. Si me sentía cansado o me dolía algo, trataba de no mover ni un pelo para que no se me salieran del cuerpo las ganas de hacer cosas. Me quedaba quieto unos minutos, respirando profundo. Luego empezaba a moverme despacio.
Por fin, una tarde, también a la hora de la comida, mi mamá soltó la cuchara y se me quedó mirando:
—¿Estás bien? —me preguntó, y luego miró a mi hermano y a mi padre, como para que la ayudaran.
Mi papá bajó el periódico para prestar atención a mi respuesta.
—Sí —les dije, un poco decepcionado por el fracaso de mi estrategia para disimular.
Es cierto que pude haber aprovechado el momento para pedirles ayuda. Quizás decirles que no me sentía bien era lo correcto. Pero ¿cómo iba a explicar lo que me pasaba? Me daba miedo que me tomaran por loco.
Mi papá tosió y dijo algo así como:
—Es la pubertad, mujer. Déjalo en paz. No tardarán en comenzar los murmullitos en su cuarto. Lo mismo le pasó a este —agregó señalando a mi hermano.
¿Lo mismo le había pasado a Anselmo? ¿Entonces era normal? Casi logré tranquilizarme. Pero ¿qué era lo normal? Otra vez me angustié. Mi familia no sabía nada acerca de mis ataques de inmovilidad. Mi mamá se refería a mis movimientos lentos, a mis pocas ganas de hablar, de contarles acerca de mis dieces. Pero esa era sólo una parte del problema, la más chiquita. Lo peor era ese estarse quieto sin poder remediarlo. Sentir que las piernas me pesaban cien kilos cada una y que respirar era un esfuerzo demasiado grande. Lo más doloroso era el momento cuando las fuerzas regresaban a mi cuerpo y yo miraba hacia delante como si todo el mundo fuera mi enemigo, como si cada cosa y persona a mi alrededor fueran culpables del momento horrible que yo acababa de vivir. No, seguro que mi papá no se refería a eso cuando dijo que a mi hermano le había «pasado lo mismo» en la pubertad. Eso de la masturbación, de los pelos creciendo en todo el cuerpo, de la voz cambiando, de la peste en las axilas y en los pies me había preocupado antes, cuando me lo explicaron en la escuela, en la clase de sexualidad, pero ya no. Lo mío era más grave. ¿Qué era?
*
Pasaron muchos días antes de que me diera cuenta de que existía un hecho que quizás se relacionaba con mis malos ratos. Tenía que ver con las niñas de mi salón. Me ponía triste cada vez que no me dejaban jugar con ellas al elástico y me pedían que las dejara en paz, que me fuera con los niños a darle a la pelota.
Tuve oportunidad de hacer un montón de experimentos para saber si esa era la razón de mi problema, porque las niñas estaban especialmente insoportables aquellos días. Se acercaba la fecha de la elección de la reina del verano. La escuela completa era un chismerío en torno a las concursantes. Entre las niñas sólo se hablaba de vestidos, bailes y pinturas. Lo malo es que estaban convencidas de que aquellos temas tampoco debían interesarme.
Noté que incluso caminar de regreso a mi hogar era más difícil cuando las niñas me desairaban. No levantaba la cabeza para saludar a nadie. Desde las tejas enmohecidas de los techos de las casas, cada vez más verdes cuanto más se acercaba el verano, caía ese olor a vacaciones, húmedo y caluroso, como de sol verde, que antes me fascinaba y que de pronto comenzó a parecerme insoportable. ¿Qué me importaba dejar de ir a la escuela si de cualquier manera…? ¿Si de cualquier manera qué? ¿A qué se debía esa molestia, como si por todo el cuerpo tuviera pegada la resina de un mango verde, agrio, que al mismo tiempo me hacía la boca agua?
A lo largo de las siete cuadras que separaban mi casa de la escuela, iba pisando las orillas de las baldosas y las grietas de las escarpas, que son puro concreto sin adornos en la colonia en donde vivo. Eso era como romper un pacto conmigo mismo, que siempre, desde que aprendí a caminar, había evitado pararme en las grietas u orillas. Por puro capricho. ¿Todo eso por no poder jugar con las niñas? No estaba muy seguro. El elástico me parecía un juego de ensueño: se practica en el pasillo central, techado, en donde corre el viento del mar a perderse entre los árboles del patio. ¿Y yo no podía jugar porque era niño?, ¿cuál era la relación? Por esos días comencé a utilizar la palabra «injusto» para todo: si me tocaba menos pollo en la torta, si mi hermano tardaba en el baño o si no me dejaban salir a caminar por el malecón, porque se había vuelto muy peligroso.
*
En la escuela por lo menos tenía un lugar a donde ir, en donde no me obligaban a hacer cosas aburridas como patear un balón. Ya sé que no para todos es aburrido y está bien, pero a mí no me gusta. Prefiero otros ejercicios. Ese lugar al que iba a refugiarme durante los recreos era la tiendita, con Pepe y Juan, los encargados. Pepe siempre estaba impecable, vestido de blanco. Ni un cabello se le salía de la red. En cambio, Juan era un desastre. Llevaba en el delantal la prueba de su torpeza. Una de cada diez tortillas fritas para los panuchos se le caía al piso antes de llegar al escurridor de alambre. Lo mismo con las rebanadas de aguacate, la cebolla, los tomates, los sándwiches, las tortas.
—Ay, Juan, tú menguas mi salario con tu torpeza. Me lo haces chiquito, chiquito. ¿Así cuándo voy a poder ahorrar lo suficiente para mi otro negocito? —decía Pepe todo el tiempo, pero sin enojarse.
Pepe y Juan no me regañaban porque no me gustase el fútbol, que en realidad sí me gustaba un poquito, nada más que desde la banca y gritando las porras del equipo de mi salón. Ah, porque eso tampoco me lo permitían mis compañeros. Se ponían insoportables si me atrevía a hacerlo. Una vez, Javier, un grandulón delgado y fuerte como las ramas en donde se cuelgan columpios, fue a decirme que mis gritos eran de mal agüero para el equipo. No dejé que me viera llorar, pero, como no pude evitar que se me salieran las lágrimas, me fui de la cancha y en todo un año no volví, ni para ver las finales.
Pero Pepe y Juan, después de algunos meses de que empezara a visitarlos a diario, me permitieron que los ayudara a preparar las tortas. A mí me gusta estar ocupado. Los maestros siempre me pedían ayuda. Yo califico exámenes, copio las cuentas en el pizarrón, voy por el café a la sala de maestros. Mil cosas. Me gusta sentirme útil. Así es más fácil olvidarme de las bromas de mis compañeros. Antes de que conociera a Juan y a Pepe el recreo era desesperante porque me sentía inútil. A veces creía que ni las sombras de los árboles me soportaban debajo de ellas.
Pepe y Juan tenían un gorro y un par de guantes especiales para mí. Me los dieron en un paquetito el día de mi noveno cumpleaños. Ya sé que no es gran cosa, pero es uno de los mejores regalos que he recibido. Lo tomé como si me dijeran que ya era uno de ellos. Para mí, ser parte de cualquier cosa es alucinante. Más por esos días, que ni en mi casa encontraba par con nada; ni con mi hermano, porque es casi diez años mayor. Es tan grande que hace lo que algunos papás en las películas: viene a mi cama cuando cree que estoy durmiendo y me da un beso en la frente. Si tomó un poquito de cerveza, también me dice que me quiere mucho. Pero el resto del tiempo es lejano, como la punta del árbol de mango del patio. Por eso con Pepe y Juan me la pasaba tan bien, porque siempre me aceptaban con ellos.
—¿No será que a tu mamá se le antojó una torta cuando estaba embarazada de ti y nadie se la dio a la pobre? —me decía Juan cuando me veía untar la mayonesa sobre los panes, porque lo hacía con mucha precisión.
—Este chamaco hace tortas nada más que para ponerse el gorro. Si hasta se vuelve más coqueto, míralo, como un pichoncito copetudo. ¿No lo ves? —decía Pepe.
Y sí, tenía un poco de razón: ponerse gorro y guantes hace que uno se sienta distinto. Al menos yo. Pepe y Juan siempre lograban que se me pasaran los corajes que me hacían sufrir mis compañeros. Es que, no es por seguir hablando mal de ellos, pero a los niños de mi grupo cualquier cosa mía les hacía mal. Si decía que me gustaban las mariposas más que los caballos en la clase de ciencias naturales, se reían. Hasta me tiraban bolas de papel con saliva. Si elegía ser el color rosa en el maratón de conocimientos, se volvían a reír. Eso los niños. Porque Claudia, la niña más aplicada (aunque no tanto como Pablito y yo), se enojaba muchísimo y me arrebataba la ficha. Y eso no era todo. Si yo les quería platicar a mis compañeros lo que había pasado una tarde antes en Candy Candy, mi caricatura favorita, no sólo se reían, sino que hasta me empujaban para que me alejara con mi plática a otro lado. Como si yo no tuviera que aguantar sus comentarios de todos los partidos de fútbol los lunes en la mañana.
En fin. No creía que esa fuera la razón real de mis faltas de energía. Lo mismo había sucedido desde que entré a primer año. En cuarto ya estaba acostumbrado. Y, como dije, tenía a Pepe y a Juan, que habían llegado a ocuparse de la tiendita de la escuela al comienzo de ese año. Para cuando las ganas de hacer cosas comenzaron a faltarme yo ya sabía que lo mejor era estarse callado entre mis compañeros y esperar el recreo. En cambio, que las niñas me rechazaran en el juego del elástico era algo nuevo. Por eso pensé que podía ser la razón de mi problema. Lo peor fue que ni Pepe ni Juan pudieron evitar que de pronto, una vez a la semana, casi siempre después de la hora de la comida, comenzaran a salírseme del cuerpo todas las fuerzas. A veces, hasta las ganas de que las ganas regresaran.
*
Cuanto más se acercaban las vacaciones, más locas se volvían las niñas por la elección de la reina del verano. Sólo participarían cinco alumnas, porque esas cosas son caras. Hay que comprar vestido, maquillaje, corona, pagar clases de canto o de baile. Normalmente, sólo las ricas se anotaban en la lista de aspirantes. A mí, entre tanto alboroto, se me olvidaba a cada rato que las niñas no me querían jugando con ellas, como no fuera para ayudarlas a hacer la tarea. Que, sobre todo, no me querían con ellas cuando hablaban de maquillaje, de vestidos y de otros niños: lo que más hacían desde que salimos de tercero. Así que, mientras más cerca estaba el festival del verano, más veces me enfrentaba a las groserías de mis compañeras.
—Yo creo que sí se verá bien con un vestido verde, aunque sea morena, porque… —se me ocurría decir, y de inmediato salía una voz para callarme con un larguísimo:
—Shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Vete de aquí, que tú eres niño.
Me molestaba que las niñas fueran tan rudas cuando yo sólo quería, por ejemplo, que me dejaran maquillarlas. Yo tengo buen pulso. La mejor prueba es que muchas me han pedido de favor que les haga el contorno de sus mapas decenas de veces. Pero ni por eso eran amables conmigo cuando se trataba de jugar a «cosas de niñas».
*