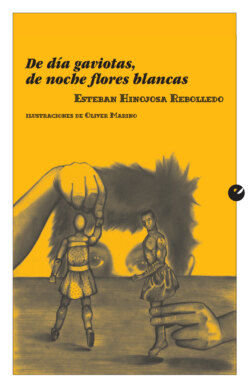Читать книгу De día gaviotas, de noche flores blancas - Esteban Hinojosa Rebolledo - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеY así siguió mi vida hasta que llegó el peor día de todos. Empezó muy mal. A la hora del recreo, Juan se despidió de mí.
—Me voy, cariño. Me dedicaré a otra cosa. Esta tienda y los panuchos de dos pesos no me dejan ni para comprar papel de baño, y hasta eso estoy dejando de necesitar con semejante escasez —nos dijo sin poder reírse.
—No seas vulgar, Juan —lo regañó Pepe no sé por qué. Y ya ni quise preguntar porque luego Pepe también me dio una mala noticia.
—No sólo se va Juan, Lazarito, también yo. Aunque todavía no. Necesito juntar un poco más de dinero para lo que tengo en mente.
Sentí que se me caían encima todos los árboles de la escuela cuando caminé a través de la cancha barnizada de calor hacia mi salón de clases. El sonido del timbre del final del recreo se quedó en mi cabeza: martillos aporreando clavos, platos, chatarra, latas, cucharas, cuchillos, ruido.
*
Jamás las ganas de hacer cosas se me habían salido del cuerpo de esa manera. Otra vez comenzó en la mesa a la hora de la comida. De nuevo, me quedé quieto en mi sitio hasta que se fueron todos. Pero ahora ya no era terror, sino tristeza lo que me apretaba los brazos, las piernas y el estómago. No puedo explicar cómo lo supe, pero lo supe. Una tristeza enorme, como si cientos de señoras vestidas de negro, de esas que van a la iglesia los viernes santos, se colocaran alrededor para llorar bajito, sin parar, por horas y horas. Todos esos sonidos, gestos, lamentos, lágrimas, colores oscuros, puntas de flamas frente a cortinas moradas, esas y otras imágenes se concentraron en una sola esfera de aire, en una bocanada que respiré y que se detuvo en mi garganta, sin querer salir, ahogándome. Las ganas de hacer cosas se escapaban de mi cuerpo como salen los mosquitos del cuarto cuando echo insecticida.
De pronto, me puse a llorar. Lagrimear sin poder detenerme me ocurre muy a menudo, viendo películas, cuando alguien me habla demasiado fuerte o escuchando algunas canciones que pone mi mamá durante el aseo de los sábados. Pero esa vez no fueron gotas, sino chorros de lágrimas. No quería que me vieran así. No sabría qué responder si alguien me preguntaba la razón de mi llanto.
Salí corriendo de la casa. Sin rumbo. Hacia lo lejos, para que no se escucharan mis sollozos. Correr se volvió algo que mis piernas hacían sin mi permiso, como si me dejara caer. Ni siquiera me imaginaba cómo o cuándo iba a detenerme. En una esquina, un auto estuvo a punto de atropellarme y entonces me di cuenta de que tampoco tenía ganas de parar. Oí que me gritaron un montón de groserías. Seguí corriendo. Más llanto. Ahora gritos. En mi pueblo, si avanzas hacia el sur, en algún momento te topas con el río. Hacia allá iba. Estuve a punto de llegar al agua; la distinguía a lo lejos, detrás del malecón. No me importaba lo que pudiera pasar si alcanzaba la orilla.
Todo frente a mí no era más que un revoltijo de colores y de lágrimas. Los sonidos también me parecían húmedos. Comenzaba a creer que mi cuerpo entero se estaba derritiendo, no sólo mis ojos. Entonces me golpeó una rama azul. ¿Una rama azul? No, un pájaro. ¿Un pájaro? Mis pies seguían moviéndose como si avanzaran. Pero algo me había detenido. Había sido un brazo. Sí, la manga azul brillante que cubría el brazo de alguien que se interponía en mi camino y ahora me llevaba hacia... ¡Qué me importaba hacia dónde! Ni siquiera tenía ganas de oponerme a un rapto. Me desmayé. Otra cosa que me pasa muy fácilmente, sobre todo cuando veo sangre o cuando me raptan, aunque nunca me habían raptado antes. Y, en realidad, nunca nadie me ha raptado. Ni siquiera ese día. Pero cómo iba yo a saberlo.
—Te va a matar un carro, chamaco. ¿Qué piensas corriendo así? —Jamás había escuchado una voz tan extraña.
Yo acababa de recobrar la conciencia cuando la cosa rara, ¿el pájaro?, me habló. No contesté. Me froté los ojos. Era como si hubiese estado durmiendo por una eternidad. Me lastimaba la luz dorada y verde que entraba por la puerta. Miré hacia otro lado y descubrí que estaba en una cocina. Otra vez sentí terror. Ahora comenzaba a importarme que me hubieran secuestrado. Después de todo, no estaba completamente loco.
—¿Eres un robachicos? —le pregunté con un hilito de voz.
—Ya quisieras —me respondió.
No entendí lo que había querido decir. Eso raro que me hablaba se dio la vuelta para caminar hacia un garrafón y me sirvió agua. Nunca me ha gustado tomar agua en los vasos de otras casas; primero necesito verificar que estén bien limpios. Pero esa vez, sin decir ni pío, me la tomé de un trago. Luego pedí más. Había llorado mucho, necesitaba recuperarme, aunque tuviera que pegar mis labios a una superficie en la que aún podía distinguirse una mancha de lápiz labial de los que dejan grumos.
El olor de aquel cuarto comenzó a ponerme de buenas. ¿Qué había allá que produjera ese aroma? Era como si la esencia de las cosas para hacer manualidades: cartulinas, pinturas, cintas, listones, adhesivos y telas estuviera mezclada con la sal del mar, que estaba allí cerquita: nomás acabándose la calle hacia el sur y luego el río hacia el este. Porque en mi pueblo hay las dos cosas: mar y río. Mis dos olores favoritos son el de las cosas para hacer manualidades y el del mar, especialmente el de mi pueblo, porque además de ser salado tiene enrollada la esencia del manglar de agua dulce, que de tan verde es casi agria. Cuando acaba el verano y las papelerías sacan mesas especiales al malecón para atender a los montones de gente que en esa época se reúnen para comparar libros, forros, mochilas, papeles, lápices y todo lo que haga falta para la escuela, yo me siento en el cielo.
Cuando puse el vaso sobre la mesa, luego de vaciarlo por cuarta vez, me pareció que todo a mi alrededor estaba más claro. Y mucho peor. O bueno, eso creí al principio. Frente a mí, tenía a un pájaro gigante, o a una persona disfrazada de pájaro. O…
—Un pájaro. —Las palabras salieron de mi boca sin que yo se lo ordenara.
—Un pájaro no, corazón. Una pájara, si acaso. Y qué rudo. Deberías agradecérmelo primero, antes de dártelas de ornitólogo —me contestó la cosa rara.
Seguía sin comprender. No sabía que los ornitólogos son los científicos que estudian las aves. Es cierto que el miedo es a veces tanto que se vuelve parte del cuerpo, de la respiración, de la voz, y uno, de pronto, se cree que es muy valiente. Es un instinto que sirve para sobrevivir, según leí no sé dónde. Salté fuera del banquito en el que estaba y me acerqué a la cosa rara que se mecía de un lado a otro de la barra de la cocina. Preparaba un sándwich. Cuando me oyó acercarme, se dio la vuelta:
—Qué curioso, chamaquito. Me llamo MiauMiau. Dale, sacia tu curiosidad —me dijo.
Y mi curiosidad fue grande. Le di varias vueltas. Todo en MiauMiau era extraño y espectacular. Su vestido, muy ajustado, le llegaba hasta las rodillas, pero los brazos se los cubría completos. La tela estaba salpicada de lentejuelas doradas. La peluca rubia casi tocaba el techo. ¿Era tan alta? No. Bajé la vista al suelo y descubrí unas botas rojas altísimas, de tacón delgadito. Parpadeó mientras la miraba. Sus pestañas parecían abanicos que soplaban sonrisas. En cambio, sus labios permanecieron apretados, como si le molestara lo que hacía.
—Estoy un poco desplumada. Es este calor. Y tú, que la haces correr a una. ¿Dije desplumada? ¡Ay, madre! Cómo la confundes a una tú, chamaco. Si yo soy felina, no ave —me dijo poniéndome el dedo índice en la punta de la nariz—. Y bueno, ya basta. Quédate quieto. ¿Qué te pasaba? ¿Por qué corrías como un loco?
—No sé. Tal vez estoy loco —le contesté.
—Te llamas Lázaro, ¿verdad? Sí, de eso no hay duda. Quiero decir, acerca de tu locura. Pero hasta para correr así los verdaderos locos toman sus precauciones.
MiauMiau comenzó a fingir que corría. Lanzaba alaridos en voz bajita, como si se ahogara en llanto. Extendió los brazos, que me parecieron enormes, como las alas de una guacamaya (es que para mí seguía siendo un pájaro), sacudió la cabeza como esas muñequitas de porcelana que se ponen en los autos y me dijo:
—Nada más romántico que correr y llorar como una loca. Uno siente la vida así. Pero sentir la vida no es querer matarte, hijo. Una de dos: o te vas a hacer tus berrinches a la cancha de fútbol, en la noche, cuando no hay nadie. O te paras en las esquinas, te limpias las lágrimas, te fijas en que no venga ningún auto, y luego sigues corriendo. ¿Qué te parece?
Primero me había asustado ver tremenda cosa enorme sacudirse como si le diera un ataque. Luego me dio risa. Estuve de acuerdo con su consejo. No me interesó preguntar cómo sabía mi nombre; mi pueblo es un lugar pequeño donde todos se conocen cuando quieren.
*