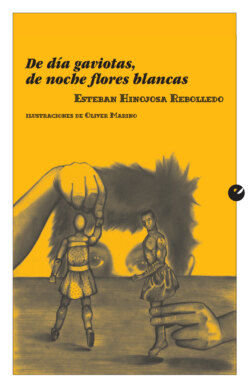Читать книгу De día gaviotas, de noche flores blancas - Esteban Hinojosa Rebolledo - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLa primera vez que descubrí que no tenía ganas de hacer nada, estaba a punto de dar el último bocado a un plato de puchero. Ni siquiera pude sostener la cuchara. Cuando la solté, una gota de caldo con pedacitos de cilantro y cebolla cayó en los lentes de mi papá. No se dio cuenta. Leía el periódico entre bocado y bocado, como siempre; soplándose el copete cada vez que una noticia lo alteraba. Intenté disculparme. Imposible. Mi cuerpo no respondió. Ni mi mamá ni mi hermano parecían haber notado nada extraño. Ella miraba los trastes sobre la mesa como si fueran los cadáveres de las horas que se había pasado cocinando. Flotaban sobre nosotros listones de aire con olor a tomate frito y a cilantro. Mi hermano sacudía la mesa con la rodilla y masticaba sin dejar de mirar la televisión. Me picaban las encías y la lengua por tanto chile que le había puesto a mi comida, pero el vaso de agua era una torre de vidrio. Seguí inmóvil cuando llegó el momento en que los platos se limpian con la tortilla y todos ponen cara de zombis mientras sorben hasta la última gota de refresco de entre los cubitos de hielo.
De pronto, como siempre, cuando la sombra del árbol de mango comenzó a meterse por la ventana de la cocina, mi familia retomó la plática. A chasquear los labios. A agradecer los buenos sabores. A arrepentirse de las cantidades. Luego comenzarían a discutir los planes de la tarde y lo ocurrido en la mañana. Aquella era mi parte favorita de la sobremesa porque les hablaba de mis buenas calificaciones, mucho mejores que las de mi hermano Anselmo, que todos los días tenía una nueva novia que presumir. Pero aquella tarde de mayo las cosas serían distintas. Yo tenía en mis cuadernos un diez con felicidades, que había obtenido por resolver en menos de veinte minutos los quince problemas de matemáticas que la maestra Sofía había puesto esa mañana en el pizarrón. El siguiente en terminar había sido Pablito, un niño delgado de cara tan recta y ojos tan azules (no hay muchos de esos en Yucatán) que parecía una caricatura y me ponía nervioso nada más verlo. Pero Pablito había terminado cinco minutos después que yo; no había corrido detrás de mí como de costumbre. Era un logro excepcional. Con todo y eso, mis labios eran un par de orugas perezosas. Me sentía como una bola de masa de tortillas expuesta al sol durante horas: dura en apariencia, en la superficie, pero fácil de hacer polvo con sólo ponerle una mano encima.
A nadie pareció importarle que yo no interviniese en la conversación. Se habló de lo típico: mi hermano, de básquetbol; mi papá, de su partida de ajedrez con don Lucho; y mi mamá, de las visitas que haría con Candy, la vecina... Pero para mí no había nada. No podía ni siquiera recordar cómo era la calle frente a mi casa. Pensé en gritar. Tampoco pude. Mi familia continuó con la plática. Oírlos me daba náuseas. Mi hermano escupía los pedacitos de zanahoria, cilantro o carne que se sacaba de entre los dientes. Mi mamá contestaba que sí a cualquier cosa, sin abrir la boca, sin dejar de masticar una galleta maría que tomaba para pasarse el gusto salado. Mi papá volvió al periódico, daba golpecitos con el tenedor sobre el plato vacío; pronto daría el último, un poco más fuerte, para terminar con la sobremesa.
Intenté calmarme. Supuse que mi malestar se debía al bochorno de mayo. Hasta las palmeras del patio parecían derretirse; se pegaban a las ventanas como si suplicaran que las dejáramos pasar a recibir el fresco flacucho del ventilador. Cuando mi papá se puso de pie, mi hermano salió corriendo del comedor. Mi mamá levantó los trastes, otra vez como si se mirara a sí misma en las manchas del mantel y en los restos de comida. En la cocina había un calendario en donde se determinaba un día de la semana en el cual cada miembro de la familia debía encargarse de lavar los platos. Había sido idea de mi hermano. Que porque estaba de moda la equidad de género: lo justo era que todos tomáramos parte en las labores domésticas. Al principio, fingimos estar de acuerdo. Yo ayudé a dibujar rosas y claveles en los márgenes del programa y mi papá compró un cepillo para facilitar la tarea. Pero luego de una semana nos olvidamos de la ocurrencia de Anselmo y mi mamá nunca protestó.
Mi papá dobló el periódico. Salió de la cocina hablando para sí mismo. No sé por qué le gusta fingir que le interesan las noticias del mundo; es el encargado de la oficina de telégrafos del pueblo. O más bien el cuidador de la pollería del centro, como dice mi mamá cuando se pone celosa porque le cuentan que, si no hay clientes, mi papá salta desde su escritorio hasta la puerta del local junto a la oficina de telégrafos para platicar con Martita, la pollera.
—Si nada más platicamos, mujer —dice mi papá para defenderse.
—Si ya sé que nomás platican. Está muy guapa la Martita y es sensata. Por eso nomás platican. Pero si fuera por ti… —le responde mi mamá, más o menos siempre lo mismo.