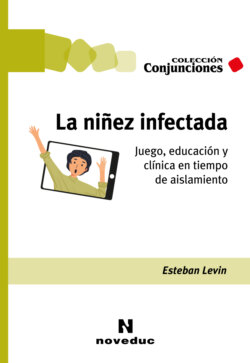Читать книгу La niñez infectada - Esteban Levin - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеTercer impacto
Compartir el instante
Bautista fue el último paciente que vino al consultorio antes de que se declarara oficialmente la cuarentena. Nos despedimos con un abrazo y una mirada pícara, cómplice. Él, con sus siete años, habla muy poco; inquieto, juega mucho con un títere, corre, se desespera por agarrarlo, lo aprieta; cada vez que lo hace, cambio el tono de voz y grito, como si me doliera a mí. Bauti reacciona, sonríe, repite el gesto, a la espera de la reacción que nos conduzca a otra posibilidad, donde lo que es, sucede.
Al cerrar la puerta detrás de él, pensé… “Y ahora, en pandemia, ¿cómo continuamos? ¿Cuándo será el próximo encuentro? ¿Qué va a pasar? ¿Podremos mirarnos, ‘abrazarnos’ a través de la pantalla, en una videollamada?”.
Al mismo tiempo, varios pacientitos con otras dificultades y problemáticas aparecen en catarata en mis pensamientos. ¿Cómo y cuándo podré verlos, para no interrumpir los tratamientos? ¿Con qué recursos cuenta cada uno de ellos? ¿En qué situación están del proceso educativo y clínico? ¿Cómo contener a los padres y a la familia? ¿Qué sucederá a nivel grupal y social?
Algunos niños no quieren, no pueden o tienen muchas dificultades para relacionarse a través de pantallas… No alcanzamos a conectar con ellos; sufrimos la desazón angustiosa de la abrupta interrupción de nuestros encuentros. En esta situación, por todos los medios, procuramos continuar comunicándonos con los padres, intentamos recrear la experiencia y generar un borde posible para contener la irrupción abismal de la separación y la distancia inevitable. Mantenemos el contacto con ellos. Nos ubicamos, disponibles; nos preparamos para atravesar este momento de pandemia con todos nuestros recursos: enviamos mensajes, grabamos audios, hacemos videítos con los juguetes del consultorio, los preferidos por cada uno de los chicos. Ofrecemos un espacio y un tiempo compartido en el que nuestra ausencia devenga presencia; en esta dialéctica en suspenso, buscamos continuar el puente, la relación; no queremos dejar que ella se silencie o termine. No están solos; entretejemos la red donde alojarlos pues, aunque no podamos verlos, estamos junto a ellos.
A veces, la videollamada nos permite compartir lo cotidiano; abrir esto a otro produce un comienzo posible. Los chicos nos muestran los juguetes, la habitación en la que duermen, los muebles, las ventanas, los rincones de la casa. Esto propone una nueva escena, conjuga la distancia y compone el entretiempo que sostiene la continuidad del “entredós” relacional, transferencial.
Compartimos un momento en el que entramos y salimos de la vivienda; al hacerlo, armamos un puente con el afuera, abrimos la cotidianidad, jugamos con él, damos tiempo. Lo donamos, para que al irnos, al finalizar la pandemia, él pese menos y pueda fugarse en la siguiente jugada. Queremos evitar la fijeza amenazante y punzante del virus y, de este modo, posibilitar el movimiento del devenir, al articular lo actual con el pasado que anticipa el posible futuro, aún desconocido.
Fuera del consultorio, en mi casa, sentado frente al celular, en la mesa, acomodo los juguetes: títeres, autitos, muñequitos, animales de granja y osos, monos, cebras, leones en miniatura. Además, unos dinosaurios, pequeños insectos (arañas, hormigas, moscas, cucarachas), unas máscaras, hojas, marcadores, plastilina, pelotas, telas, aros, hilos, plasticola y sogas.
Como un prestidigitador o titiritero artesanal, antes de comenzar la función tomo distancia y miro todos los objetos de que dispongo. El escenario hay que montarlo en relación con la escena que aún desconozco.
Muchas veces no sé qué juguete elegir o cuál será la situación a desplegar; entonces, procuro dejarme llevar por la intuición; doy tiempo para que surja el no saber. Se trata de intuir sensiblemente el gesto, el detalle de aquello que le pasa al otro, en base a la experiencia que construimos juntos, en un territorio que nunca está delimitado por cuatro paredes o por un espacio encerrado, aislado en sí mismo. En esta insólita situación, trato de captar la mínima particularidad, un gesto –a veces ínfimo, efímero– que la pantalla permite diferenciar, o un sonido que puede darme una pista, un indicio de por dónde o cómo continuar.
Pedro, de diez años, espera; quiere que llegue el encuentro virtual para mostrarme el efecto del experimento que preparamos en nuestra última videollamada, cuando mezclamos componentes “mágicos” en un recipiente amplio (una olla grande). En la complicidad del “entredós”, él puso allí champú del papá, jugo de naranja, sal, un poco de pimienta, aceite y un juguete, un pequeño elefante. Luego colocó la mezcla en el freezer, para develar el resultado en nuestro siguiente encuentro.
Cuando aparece la imagen de Pedro en mi celular, lo noto expectante, preparado, con el experimento junto a él, en la mesa; hay allí, además, un destornillador, un martillo y una vela para poder descongelarlo. Exclama: “Hola, hola… Tenemos que ver qué pasó, hay que sacar al elefante de acá y descubrir cómo está. Mirá, mirá, ¡está todo azul! Es una formula nueva, tenemos que hacer otro experimento, veamos cómo quedó este y después preparamos otro más difícil… ¡dale, hagámoslo!”. El espacio subjetivo –el entretiempo– conforma una trama que nos permite sostener la relación y crear nuevas experiencias, en las que Pedro puede poner en juego la imagen corporal y hacer uso de ella.
Nadia, de seis años, me muestra unos dibujos de monstruos que tiene en un rincón especial de su habitación. Hay varios que la asustan mucho; me los señala y, ante cada uno de ellos, realizo un gesto de temor y horror. “¡Qué miedo!”, exclamo gestualmente. Después de un rato, Nadia me pide que cierre los ojos: quiere compartir un secreto, una sorpresa. La intriga sobrepasa el tiempo, revela y separa.
Frente a la pantalla, me tapo los ojos con las manos; se escucha el movimiento de ella que, de pronto, exclama: “Mirá ahora: esta es la llave de mi diario íntimo, te lo quiero mostrar”… Me atrapa el asombro; encuentro un instante de intimidad indescriptible. Poco a poco, abre el diario y, con sumo cuidado, me muestra sus dibujos. El espesor de ese gesto no tiene sustancia, enmarca un tiempo acompañado en el que Nadia transforma sus miedos en la narración de la complicidad del secreto compartido.
Los papás juegan con Iván, su hijo, a garabatear una hoja, “pierden” el tiempo, hallan el sinsentido al relacionarse con la experiencia inédita que atraviesan, juegan el oculto secreto de lo inesperado, sienten el placer del deseo que comparten. En grupo, imprimen un trazo y crean espejos sensibles; en acto, piensan… El pequeño, sin dejar de reflejarse en ellos, exclama alegremente: “Dibujamos un súpervirus” y corre con él entre las manos a asustar a todo el mundo…
Martín tiene cinco años; su abuelo se comunica por videollamada; cuando lo ve, el niño salta de alegría y exclama: “Abu, abu… hice una pista con el auto amarillo, vos tenés el rojo”; con la otra mano, toma ese auto: “Este es el tuyo y este es el mío”. El abuelo responde: “Me encanta el color rojo de mi auto, juguemos”. Van por la pista y, al llegar a una curva, el abuelo propone: “¿Y si hacemos un puente ahí, para que los autos pasen por arriba?”.
El pequeño lo mira, cambia la postura y le pregunta: “Pero, ¿cómo?”. Con mirada pícara, el abuelo sugiere: “Ponele dos libros abajo y tenemos el puente, dale”. Martín, entusiasmado, corre por la habitación, busca unos libros y los pone como indicó su abuelo. “¡Ya está!”, grita con alegría y toma los autitos, el amarillo y el rojo, que atraviesan el puente y, finalmente, llegan a la meta. Al mismo tiempo, ambos gritan: “¡Ganamos!... ¡Ganamos!”. Martín se pone de pie, mira la cámara y propone: “Demos otra vuelta”… “¡Vamos, vamos!”, le contesta el abuelo.
Los niños juegan; en sí, eso no tiene ninguna finalidad utilitaria: lo hacen por el placer de una ficción imposible, pero real. La plasticidad de la acción de jugar, a través de la imaginación, encarna la imagen corporal, que despliegan; el tiempo pasa y por él circula el afecto que enlaza lo comunitario.
La comunidad es una relación, no tiene sustancia, materialidad real, sino simbólica; ella nos representa para otros dentro de una legalidad y un linaje. Confirma la herencia en tanto legado para otros que perviven en la propia historicidad; quizá sea por eso que, en la primera infancia, los más pequeños siempre juegan a ser otros, que no son, pero que de algún modo, sensibles a él, representan.
| BBurbujasBurbujas juegan en el aire, palpan el deseo y desaparecen. A través de las videollamadas, al hacerlas, nos miramos. Las burbujas decantan en trazos móviles, flotantes… ¿Nos reconocemos en ellas?Las burbujas, ¿ pueden transformarse en espejos relacionales? |