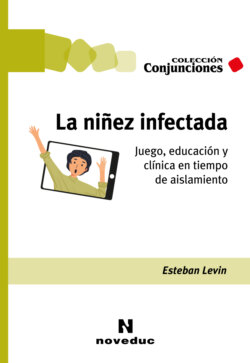Читать книгу La niñez infectada - Esteban Levin - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 2
Los niños humanizan el parásito
El parásito en juego
A los niños les resulta imposible darse cuenta de las implicancias corporales y relacionales del coronavirus; no alcanzan a sopesar lo que pasa: lo viven en carne propia. Los interrogantes atraviesan este contexto. ¿Cómo humanizar el descarnado efecto virus? ¿Qué hacen los chicos ante la constante presencia de la enfermedad? Resistir al virus, ¿es posible? ¿Qué va a suceder cuando todo esto termine?
El coronavirus es un parásito “obligado”, un organismo que vive de su huésped. Pequeñísimo, solo sobrevive a expensas de un ser vivo denominado “hospedador”, a costa de, con, por y en él. En este caso, nuestro cuerpo transforma su estado habitual, el virus lo pone en riesgo de muerte.
El virus extrae, toma pero no da, dona lo mortal que su función conlleva. El cuerpo lo recibe, es receptáculo. Al hacerlo, es abusado por él, lo exprime antes de toda posibilidad de intercambio: invade, infecta. Establece una relación parasitaria con el cuerpo que lo hospeda; si matase a todos los huéspedes en los que se aloja, también sucumbiría en esa voraz procura. Constantemente se sobreadapta, cambia, muta; invisible e indiscernible, es difícil de aprehender.
Los efectos de la enfermedad corporal provocan acontecimientos incorporales, movimientos humanos defensivos, el encierro de la imagen del cuerpo para evitar el contagio. La cuarentena es uno de ellos, que afecta al tiempo, al espacio y a todas las relaciones socioafectivas.
El virus, depredador insaciable, incide en el sentido vital de la sensibilidad hasta el desconcierto de lo imposible. Irreversible, una vez que se hospeda, el parásito es, a la vez, una realidad paradojal: huésped y nefasto anfitrión. Él deviene sujeto y hospeda, cambia la relación de fuerzas, tiene el poder en potencia; no habla ni juega, infecta en acto.
Queremos poder pensar la resistencia al virus a partir de humanizarlo. Para los más pequeños, es esencial esta operación simbólica, que implica crear otra experiencia potente, relacional, opuesta al virus. Nos referimos a la posibilidad de la puesta en escena de la ficción. En ella, ocupa un lugar central la praxis, el pensamiento en acto que involucra e implica jugar, representar, narrar.
El efecto virus detiene la experiencia infantil, la expulsa de su sitio privilegiado, destierra el tiempo del devenir, lo actualiza en una presencia plena, siempre actual, sin otra virtualidad (historicidad) que no sea el virus mismo. Los cristales del tiempo son una temporalidad fecunda en el vasto campo de la infancia, tienen el germen afectivo de la plasticidad. Al atravesarlos, provocan nueves redes de experiencias, múltiples sentidos que alojan y respiran lo heterogéneo e indeterminado de la experiencia con los otros, eje de la comunidad del nos-otros.
El coronavirus es por naturaleza un excitador; enmarca y solidifica el cristal temporal hasta hacer de él un bloque tenaz, impalpable, que obstaculiza cualquier otra historia que no sea una y otra vez de nuevo el “obligado” parásito. El exceso se impone al devenir y lo paraliza.
El resultado de la infección nunca es el esperado; daña, conmueve, redistribuye enlaces, lazos, en fin… censura y renueva relaciones insólitas. Exige otras fuerzas, intensidades y sensibilidades. Cuando los cristales del tiempo de la infancia se opacan, corren el peligro de solo reflejar lo corporal y, en él, la causa virulenta parasitaria que lo aqueja.
El impulso centrípeto del virus potencia la fijeza, que se consume a sí misma, al modo de un agujero negro cuya esencia captura y absorbe la energía hasta oscurecerla. La salida que propiciamos es un canal, un túnel del tipo de los llamados “agujeros de gusano”, diminutos atajos en la ecuación espacio-tiempo que trascienden al cuerpo y sus mezclas. Nos referimos a la experiencia estructurante durante la infancia de la ficción en escena.
Los niños nos enseñan que jugar es pensar, salir del cuerpo al crear otra dimensión desconocida que, justamente por serlo, no está infectada mientras mantenga la chispa palpitante, viva, de la otra escena: aquella que pone en juego el uso de la imagen corporal, no como cuerpo-cosa, sino como campo en acto de la imaginación simbólicamente excepcional. En este ámbito (del juego, los cuentos, el collage, los dibujos, los experimentos, la música, las canciones, la guaridas, entre muchas otras posibilidades), los chicos crean y habitan un vacío a partir del cual relacionan las cosas, lo que les pasa, lo que sienten, aquello que los preocupa y que tampoco entienden.
El vacío, eje poroso de las relaciones en red (a punto tal de que no existen sin él), conforma el peculiar entretejido cuya singularidad topológica está dada por los agujeros en donde respira, circula, abre (y a la vez habita) dimensiones inesperadas e impensadas por fuera de ese territorio propio de la comunidad de la infancia.
La resistencia al virus es crear y recrear este vacío constantemente. No es tanto el virus en cuestión (desde el punto de vista epidemiológico), sino el modo en que los niños se relacionan con él. Su presencia actual, permanente, persistente, opaca de modo siniestro el escenario infantil, lo desinviste y desliga (lo que oportunamente llamamos “plasticidad estallada”) de la vitalidad de habitar el deseo de desear. Sin embargo, la imposibilidad no se sustrae a la experiencia, planteamos relanzarla apasionadamente hacia la humanidad del afuera, que invoca y convoca al otro.
| FFantasíasFantasías que a veces atemorizan, dan miedo e, incontrolables, atraviesan el cuerpo. Otras veces lo desbordan, despiertan los sentidos, conjugan la avidez deseante, van hacia la intriga, fugan detrás del ensueño.Las fantasías… ¿tienen consistencia? |
Los barbijos del deseo
El huésped, el virus, es siempre el mismo; está ahí, latente, al acecho; cuestiona el cuerpo y la imagen corporal. Invisible, no se deja ver; inaudible, sin embargo se escucha acerca de él todo el tiempo; intocable, toca al mundo, lo trastoca hasta encerrarlo en un límite ilimitado, circunscrito por lo mortal del afuera. Pero no se trata de la muerte como representación del final de la vida, sino de lo mortuorio como realidad que aparece, amenazante.
Los barbijos para evitar el contagio no cumplen la función de máscaras que, en su anverso y reverso, siempre dan a ver y esconden otra escena posible. Ocultan el rostro, y al hacerlo, dan cuenta de la siniestra presencia del parásito. Exponen la fragilidad y vulnerabilidad corporal a la luz y a la mirada de todos; ubican lo real en el centro visible del cuerpo, descargan la fantasía. El virus-huésped impone gestos, actitudes, modos de relación, estilos de vida, lenguajes, espacios y tiempos. No se puede fingir: carcome sin disimulo, dramatiza y hiere cualquier narcicismo.
Los barbijos no son un escondite, tampoco una ventana; lejos de ocultar, de ser semblante de otra cosa, exponen la indefensión y el temor al contagio, a lo infectado encarnado. Lo visible y lo invisible se conjugan en un mismo círculo vertiginoso en el que la velocidad predestinada adquiere tal magnitud que no deja de invadir y traspasar el velo figurado de lo mortal.
El virus-parásito se transporta por el cuerpo y, al mismo tiempo, es amo y predador, reproduce en otro la experiencia precedente. No tiene ningún interés en matar al huésped: lo hace vivir parasitariamente, cumple su papel funcional. Fluctúa en este equilibrio, muta, desequilibra y vuelve a equilibrar, parasita lo social, la comunidad.
Los chicos –algunos de ellos, que pueden hacerlo– pintan los barbijos, los llenan de colores, nombres y letras, juegan con ellos. En una videollamada con Lucas, un niño de nueve años, los usamos para transformarnos en enmascarados: tenemos que encontrar un tesoro (los papás, cómplices, lo han escondido previamente). Lucas lleva el celular, tiene puesto el barbijo-máscara igual que yo y nos miramos a través de la pantalla: ese es el acuerdo, nuestra alianza, el entretiempo compartido, la zona de subjetividad y ficción que pudimos inventar.
En esta realidad escénica podemos ser ladrones, espías, exploradores o buscadores de sorpresas escondidas. Nos ponemos alcohol en gel, una sustancia mágica y misteriosa que nos permite explorar mejorar y defendernos de los enemigos imaginarios que necesitamos para seguir jugando. Arqueólogos de aventuras, buscamos en cada rincón posible una pista, un enigma (un papel, un juguete, un libro, un alimento) o un indicio del “tremendo escondite”.
El barbijo nos permite trasmigrar, pasar a estar en un territorio que no es adentro (confinados) ni afuera (en el exterior), sino en una red, como en un extraño torniquete entre la presencia y la ausencia, en pleno uso de la imagen del cuerpo. Y esto da pie a la imaginación.
A continuación, Lucas busca a su mamá; ella se pone el barbijo y entra en el juego escénico. Los dos se esconden (se llevan con ellos el celular) mientras comienza el conteo hasta veinte, después, tengo que adivinar dónde están. Luego de unos minutos, los descubro en la cocina. Entonces, rotamos: deben buscarme; escondido, les doy pistas hasta que me encuentran debajo de una silla en el balcón. Es el turno de Lucas: junto con la mamá, recorremos la casa hasta encontrar su escondite “secreto”.
En estas escenas no aparecen en ningún momento el desborde “hiperkinético” ni el supuesto “síndrome disatencional” por el cual consultaron; por el contrario, en el tercer tiempo, el pequeño está completamente inmóvil en su guarida, oculto, consustanciado en la espera; no se lo escucha; pone cuidado mucho cuidado para no ser descubierto y, atento al acecho gestual, permanece inactivo en el rincón de su escondrijo para seguir el juego.
La imagen corporal vibra, existe en movimiento; conjuga una doble ausencia, en este caso, por el dispositivo de la videollamada: por un lado, no hay una copia o un modelo a seguir, y por otro, está la ausencia de la realidad del cuerpo. Jugamos intensamente a la escondida en lugares diferentes; una geometría espacial nos introduce a otro territorio en un compás rítmico donde se configura la plasticidad del deseo de jugar e inventar lo imposible.
El celular en la videollamada deviene una pantalla-espejo giratorio en movimiento; se mira e interroga, da a ver y también oculta. Enhebra una dialéctica en suspenso; donamos tiempo; nos junta aquello que nos separa, un espacio-tiempo vacío que alcanza a reunirnos a continuar la relación. Inocupable (ya que no es un lugar), sostiene el acontecimiento, gravita lo ficcional y moviliza la imagen corporal.
La pantalla redobla especularmente la escena y los temores; los sinsabores de los niños se despliegan entre dibujos y escenarios de experiencias lúdicas, que tienden a desmantelar el bloqueo causado por la potencia del virus. En este sentido, lo irrepresentable empieza a ponerse en juego en una terceridad, en un territorio móvil: un tiempo de subjetividad que alimenta la creencia en la actividad creativa de la ficción.
La diminuta pantalla del teléfono deviene espejo móvil; la imagen, a diferencia de lo que sucede en el cine, no busca mostrar una historia, contarla, sino realizar una experiencia sensible que, en un “sin ton ni son”, atraviese ambas pantallas para continuar el “entredós”, el tiempo del medio compartido, que resiste a la opacidad incierta del virus, en fin, de lo inmutable. La puesta en escena de este dispositivo opera de modo tal que habilita la red abierta a la presencia sutil del encuentro.
La videollamada nos afecta; implica tomar riesgos, aventurarse a transitar un pasadizo ahuecado por un vacío por el que circula, móvil, lo relacional. En esta conjunción, antes que nada se anudan gestos, música, ritmos, movimientos, palabras e ideas compuestas en la complicidad del placer, en la realización en la que se inscribe una temporalidad indeterminada.
Frente a la infección acelerada del tiempo del afuera (de velocidad acuciante y, muchas veces, frenética), la experiencia escénica produce otro tiempo, uno que pausa, espera, distiende duraciones y efectúa contrapuntos (al modo de un anticuerpo) al absorbente y tedioso quehacer insípido del parásito-virus.
Con los chicos, el celular funciona como un espejo cuántico, múltiple; es un montaje heterogéneo, diferente de lo que podríamos imaginar, pues lo imprevisible e indeterminado del deseo del otro deviene motor de la otra escena que siempre se fuga, escapa a la aprehensión y a lo predeterminado. Los pequeños detalles casi insignificantes orientan un movimiento que excede lo visible. Somos sensibles al desplazamiento, a la plasticidad inédita que pierde el sentido y reencuentra otro, propio del nacimiento de una nueva relación.
| GGestosGestos del niño frente a la pantalla con juguetes, mate, galletitas, dibujos, dan a ver y crean afectos del sinsentido, se apropian de lo efímero de la existencia.Los gestos, en la perplejidad de sus destellos, ¿conspiran o componen el pensamiento? |