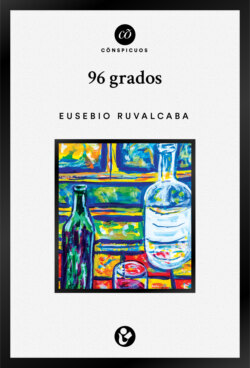Читать книгу 96 grados - Eusebio Ruvalcaba - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Bajo el cielo gris
ОглавлениеMe paladeo la comida en la fonda de doña Lidia. Trabajo en la Secretaría de Hacienda. Mi jornada es de nueve de la mañana a seis de la tarde, con una hora para comer. Cosa que hago a las dos. Mi centro de trabajo está rodeado de fondas. Las he probado todas. Sin duda, la mejor es la de doña Lidia. El único problema es el cupo. Siempre está lleno. Híper lleno. Así que es de lo más común que un desconocido ocupe un lugar en tu mesa. Luego de musitar un vulgar conpermiso, ¿puedo?
Digo que es de lo más común, pero yo aborrezco que eso me pase a mí. Como ayer. Empezaba a comer, cuando escuché la voz de alguien: disculpe, ¿el señor se puede sentar aquí? Preguntó como cualquier cosa. Y como cualquier cosa yo dije sí. ¿Me ayuda, por favor?, pidió el hombre que estaba a punto de sentarse. El otro ya se había ido. Ayudarlo a qué, maldije para mis adentros. Interrumpí mi crema de calabaza y me volví a mirarlo. Diablos. Se trataba de un ciego. No podía creerlo. Pero en efecto iba a sentarse. Nunca lo había visto en los alrededores. Caminando por ahí. Entrando a la Secretaría. O a una fonda. Qué sé yo.
Extendió la mano en un evidente gesto de buscar mi apoyo. De mala gana me puse de pie, lo conduje hasta la silla, y me volví a sentar.
—¿Puede llamar a la mesera?, ¿es mesera verdad, o mesero?
No contesté nada. Pero sí le hice la seña a la mesera de que se aproximara.
Se aproximó. Y le tomó la orden al ciego.
—¿Hay pan? —preguntó. Pero cometió la imprudencia de buscarlo él mismo. Su mano tropezó con la salsera. La viscosa masa roja se regó estrepitosamente embarrando todo alrededor. ¡Carajo!, exclamé yo.
Él se disculpó cien veces. Perdón, perdón, tiré la salsa, ¿verdad? Sí, repliqué. Con un tono de voz muy lejano de la amabilidad. Ya, ya, alcancé a decir.
—Aquí está su sopa de verduras—le dijo la mesera. Indicándole exactamente dónde la había dejado. Apenas se asombró cuando vio la salsa derramada. La limpió enseguida. De muy buen modo.
Él tomó la cuchara y la hundió en la sopa. Dio un gran sorbo. Está rica, sentenció. Mientras un hilillo de caldo resbalaba por sus comisuras.
—Mejor directamente del plato —se dijo a sí mismo.
Entonces, y con sumo cuidado, sacó la cuchara, tomó el plato como si fuera una jícara, y se lo llevó a la boca. Esta vez el sorbo fue estridente. Si con la cuchara se escurrió un hilillo de caldo, ahora su boca semejó un torrente. Me sorprendió su tolerancia a la sopa, que según yo estaba hirviendo.
Los presentes en torno se volteaban a vernos. Algunos se apiadaban. Otros no podían evitar la risa. De pronto, una señora —tan obesa que apenas cabía en su silla— se puso de pie en una mesa vecina. Traía una servilleta en la mano. Se fue acercando como si fuera la estrella de un desfile. Llegó hasta nosotros y le limpió la boca. Me miró con odio.
—Ya, mi niño, ya —le dijo. Quien le agradeció el gesto con palabras empalagosas.
—¿A poco cuesta mucho trabajo hacer esto?, ¿no se da cuenta que este hombre es discapacitado? Pero hay un Dios —dijo con un tono de reclamación tan ensordecedor que todo mundo se volvió a mirarme. No podían evitar la ira. Si hubiéramos estado en una plaza de la Nueva España, me habrían quemado vivo.
La señora, moviendo cadenciosamente su gordura, regresó a su mesa. Me dio asco el pollo en chile morita que habitualmente era mi platillo favorito. Parecía que estaba comiendo un estropajo.
—Quiero pollo en chile morita —ordenó el ciego en cuanto la mesera le dio a escoger lo que seguía. Se relamió los labios. Y sonrió.